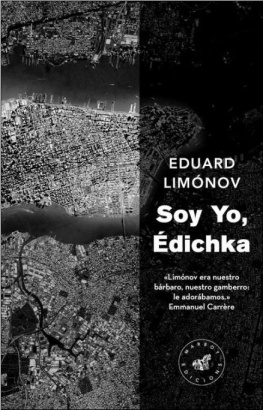Eduard Limónov
Soy yo, Édichka
© Eduard Limónov / Эдуард Лимонов, 1976
© traducción de Ana Guelbenzu, 2014
1. El Hotel Winslow y sus habitantes
Si pasas entre la una y las tres de la tarde por la avenida Madison, donde se cruza con la calle Cincuenta y cinco, no te hagas el remolón, inclina hacia atrás la cabeza y levanta la vista hacia las sucias ventanas del edificio negro del Hotel Winslow. Allí, en la última planta, la decimosexta, en el balcón del medio de los tres que tiene el hotel, estoy sentado yo, medio desnudo. Suelo comer schi[1] mientras el sol me abrasa, soy un gran amante del sol. El schi con col agria es mi sustento habitual, como una cazuela tras otra, cada día, apenas como nada más. La cuchara con la que como el schi es de madera, la traje de Rusia. Está decorada con flores doradas, rojas y negras.
Las oficinas de alrededor me observan intrigadas, con sus paredes de cristales ahumados y sus mil ojos de oficinistas, secretarias y gerentes. Una persona casi desnuda, y a veces del todo, que come schi de una cazuela. De hecho, no saben que es schi. Ven que una vez cada dos días ese tipo cocina algún plato primitivo que echa humo allí mismo en el balcón, en una olla enorme y con un hornillo eléctrico. En algún momento también zampé pollo, pero después dejé de hacerlo. Las ventajas del schi son cinco:
1. Es muy barato, dos o tres dólares por una cazuela llena, ¡que dura dos días!
2. No se agria fuera de la nevera ni siquiera cuando hace mucho calor.
3. Es rápido de preparar: hora y media en total.
4. Se puede y se debe comer frío.
5. No hay mejor comida para el verano porque es agrio.
Sofocado, como desnudo en el balcón, no me cohíben esos desconocidos de las oficinas y sus miradas. A veces incluso cuelgo un pequeño transistor verde a pilas de un clavo hendido en el marco de la ventana, me lo regaló Alioshka Slavkovi, un poeta que se está preparando para ser jesuita. Amenizo la ingesta de alimentos con música, y prefiero la emisora española. No soy vergonzoso. A menudo voy con el culo al aire y el miembro blanco en comparación con el resto del cuerpo por mi habitación poco profunda, y me importa un bledo si me ven o no, ya sean oficinistas, secretarias o gerentes. Más bien prefiero que me vean. Probablemente ya están acostumbrados a mí, a lo mejor se aburren los días que no salgo a rastras al balcón. Creo que me llaman «el crazy de enfrente».
Mi habitación mide cuatro pasos de largo por tres de ancho. De las paredes cuelgan, por encima de una mancha heredada de los antiguos inquilinos: un gran retrato de Mao Tse Tung, motivo de espanto de todo aquel que pasa por mi casa; un retrato de Patricia Hearst; una fotografía mía con un icono y una pared de ladrillos al fondo, yo con un tomo grueso en las manos, tal vez un diccionario o la Biblia, y una americana formada por ciento catorce trocitos que cosí yo mismo, Limónov, el monstruo del pasado; un retrato de André Bretón, fundador de la escuela surrealista, que llevo conmigo desde hace muchos años, aunque normalmente los que vienen a mi casa no conocen a André Breton; un llamamiento a defender los derechos civiles de los homosexuales; alguna que otra proclama más, además de un cartel que invita a votar por los candidatos del Partido de los Trabajadores; cuadros de mi amigo el pintor Jachaturian y un montón de papelitos. En el cabezal de la cama tengo un cartel que dice: «Por vuestra y nuestra libertad», tomado de una manifestación realizada junto al edificio del New York Times. La decoración de las paredes se completa con dos estanterías de libros, básicamente poesía.
Creo que ya tenéis claro qué tipo de tío soy, aunque se me ha olvidado presentarme. He empezado a enrollarme pero no os he informado de quién soy yo, se me ha olvidado, me he perdido en la conversación, contento ante la posibilidad, por fin, de dirigir mi voz hacia vosotros, pero no he aclarado a quién pertenece. Perdón, culpable, ahora lo arreglo todo.
Recibo una prestación social. Vivo a vuestra costa, vosotros pagáis impuestos y yo no hago una mierda, voy un par de veces al mes a una oficina espaciosa y limpia en Broadway 1515 y me dan mis cheques. Me considero un canalla, un despojo de la sociedad, no tengo vergüenza ni conciencia porque no me martiriza, no tengo intención de buscar trabajo, quiero recibir vuestro dinero hasta el fin de mis días. Y me llamo Édichka.[2] Y aún os salgo barato. Vosotros salís a primera hora de la mañana de vuestras camas calientes y, unos en coche, otros en metro y autobús, vais corriendo al trabajo. Yo odio trabajar, como mi schi, bebo, a veces me emborracho hasta perder el conocimiento, busco aventuras en barrios siniestros, tengo un traje blanco brillante y caro, un sistema nervioso delicado, y me estremezco al oír vuestras risotadas uterinas en los cines y arrugo la nariz.
¿Que no os gusto? ¿Que no queréis pagar? Es muy poco dinero: 278 dólares al mes. No queréis pagar. ¿Y para qué mierda me habéis llamado, para qué me habéis arrancado de Rusia para venir aquí junto con un montón de judíos? Presentad vuestras reclamaciones ante vuestra propaganda, porque es demasiado fuerte. Es ella, y no yo, la que os vacía los bolsillos.
¿Quién era yo allí? Qué más da, qué diferencia hay. Yo, como siempre, odio el pasado en nombre del presente. Era poeta, sí, poeta, por si os interesa saber de qué tipo no era un poeta oficial, era clandestino, pero ese poeta se fue por donde vino y ahora soy uno de los vuestros, soy un despojo de esos que alimentáis con schi y emborracháis con vino barato y malo de California, a tres con cincuenta y nueve la botella, y aún así os aborrezco. No a todos, pero sí a muchos. Porque vuestra vida es aburrida, porque os habéis vendido a la esclavitud del trabajo, por vuestros vulgares pantalones de oficinista, porque no hacéis más que ganar dinero y nunca habéis visto mundo. ¡Una mierda!
Me he dispersado un poco, he perdido los estribos, perdonad, pero la objetividad no es uno de mis fuertes, además hoy hace mal día, llovizna, es un día gris y aburrido en Nueva York, un fin de semana vacío, no tengo adonde ir, tal vez por eso me he saltado mi estado de ánimo habitual y me he puesto a insultaros demasiado. Disculpad. Seguid viviendo, y rezad a Dios para que siga sin saber usar el inglés correctamente el mayor tiempo posible.
El Hotel Winslow es un edificio lúgubre y negro de dieciséis plantas, probablemente el más negro de la avenida Madison. El letrero que recorre de arriba abajo la fachada dice «WINSL W», se cayó la letra O. ¿Cuándo? A lo mejor hace cincuenta años. Me instalé en el hotel por casualidad, en marzo, después de mi tragedia, cuando mi esposa Elena me dejó. Iba yo de calle en calle por Nueva York, extenuado, descalzo y con los pies ensangrentados, pasando la noche cada día en un sitio nuevo, a veces en la calle, cuando al fin fui acogido por el ex disidente y ex mozo de cuadra del hipódromo de Moscú, el primer beneficiario del subsidio social (se enorgullece de haber sido el primer ruso en dar con él), Alioshka Shneerzon «el Salvador», un hombre gordo y desaliñado que me llevó de la mano hasta el centro de los servicios sociales de la calle Treinta y uno sin parar de resoplar y logró que en un día recibiera con carácter de urgencia el subsidio que, pese a todo, me relegaba a los bajos fondos de la vida y me convertía en un ser desdeñable y sin derechos, pero yo me cago en vuestros derechos, por eso no tengo que ganarme el pan ni la habitación y puedo escribir tranquilamente mis versos, que nadie necesita para una mierda ni aquí, en vuestra América, ni allá, en la URSS.
¿Pero cómo acabé en el Winslow?
Un amigo de Shneerzon, Edik Brutt, vivía en el Winslow, y yo también empecé a vivir allí, a tres puertas de él. Toda la decimosexta planta está ocupada por celdas, por otra parte igual que muchas otras plantas. Cuando conozco a alguien y menciono el lugar donde vivo, me mira con respeto. Pocos saben que en un sitio así sigue habiendo un hotelucho viejo y sucio poblado por ancianos y ancianas en la pobreza y por judíos solitarios procedentes de Rusia, un lugar donde apenas la mitad de las habitaciones tienen ducha y lavabo.