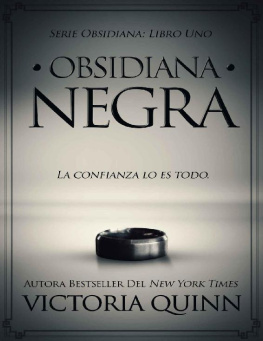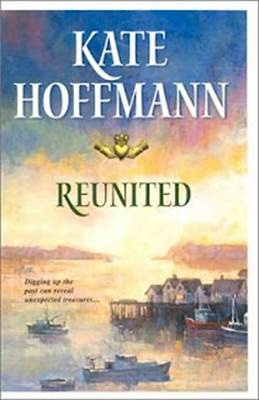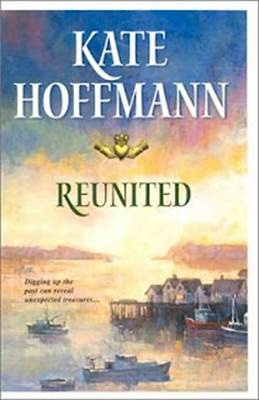
Kate Hoffmann
Secretos en el tiempo
Serie: 4°- Los audaces Quinn
Título original: Reunited (2002)
Un viento frío hacía retemblar las ventanas del pequeño apartamento. Keely McClain corrió las cortinas de encaje y miró afuera, a la calle oscura de aquel barrio tranquilo de Brooklyn. La nieve se amontonaba sobre el suelo y Keely rezó para que la tormenta empeorara y suspendieran las clases al día siguiente. Tenía examen de Matemáticas y había desaprovechado el tiempo de estudio en el colegio pasándoles notitas a sus amigas y haciendo caricaturas de las monjas.
– Por favor, por favor, que siga nevando – murmuró Keely. Juntó las palmas, dijo una oración deprisa e hizo la señal de la cruz.
Keely se retiró de la ventana y se subió a la cama, poniéndose de pie sobre el colchón para poder verse en el espejo del tocador. Con cuidado, se levantó la falda escocesa hasta que el bajo le llegó a medio muslo, solo para ver cómo le sentaba. Las monjas de San Alfonso exigían que el uniforme escolar tocara el suelo al ponerse de rodillas, norma que las chicas del colegio femenino tachaban de prehistórica, sobre todo, teniendo en cuenta que estaban en 1988.
– ¿Has terminado los deberes?
La voz de su madre resonó por el pequeño apartamento. Que Keely recordara, siempre habían estado ellas dos solas. Nunca había conocido a su padre. Había muerto cuando ella era un bebé. Pero Keely tenía una imagen de él en la cabeza, de un hombre fuerte y guapo, con una sonrisa encantadora y de corazón amable. Se llamaba Seamus y había ido a Estados Unidos desde Irlanda con su madre, Fiona. Había trabajado en un barco pesquero y así había fallecido, por una terrible tormenta en el mar.
Keely suspiró. Quizá estando su padre, se habría llevado un poco mejor con su madre. Fiona McClain tenía unos patrones muy estrictos sobre la educación de su hija y, ante todo, Keely McClain debía ser una buena chica católica. Lo que significaba que nada de maquillarse, ir a fiestas, quedar con chicos… nada de diversión. En vez de reunirse con sus amigos el sábado por la mañana, tenía que ayudar a su madre en la repostería de Anya, la tienda situada justo bajo su apartamento.
De pequeña la encantaba ver a Anya y a su madre decorar las tartas de boda. Uno de sus primeros recuerdos era el de aquellas mañanas, sentada en un taburete alto en la cocina de la pastelería. Y cuando por fin le habían dado un trabajo de verdad, Keely se había quedado sin palabras de la emoción. En aquellos años, se pasaba las tardes de los miércoles quitando el polvo de las estanterías de cristal en las que se exhibían las figuritas de las tartas y copas de cristal. Se entretenía inventándose historias románticas sobre cada una de las parejas de cerámica, bautizando a los novios con nombres gallardos, como Lance y Trevor, y a ellas con nombres bonitos, como Amelia o Louisa.
Entonces no era más que una niña y su idea del amor se acercaba más a los cuentos de hadas que a otra cosa. Pero ya no eran los héroes, honrados y decentes, los que le llamaban la atención. Más bien le interesaba la clase de chicos a los que su madre llamaría «maleantes» o «descarriados». Chicos que fumaban y decían palabrotas. Chicos con suficiente atrevimiento para plantarse ante un colegio católico de niñas y entablar una conversación. Chicos que le aceleraban el ritmo del corazón con solo mirarlos, a los que no les diera miedo robar un beso de vez en cuando.
Keely se miró la falda de nuevo antes de bajarse de la cama. Agarró la mochila. Siempre se había esforzado por complacer a su madre, pero, poco a poco, se había dado cuenta de que no era la clase de chica que su madre deseaba. No podía seguir siendo una niña toda la vida. ¡Ya tenía casi doce años!, ¡estaba a punto de entrar en el instituto!
Y no podía ser siempre la hija obediente, no podía estar siempre recordando sus modales y la forma correcta de sentarse con falda o de tomar sopa con la cuchara. A veces le daba igual no pensar bien las cosas ni tomar las decisiones apropiadas.
Echó mano a la mochila y sacó una barra de labios. Sintió una náusea y, por un momento, creyó que vomitaría, tal como había hecho al salir de la droguería.
Su madre siempre le había dicho que la delicadeza de su estómago era una señal de Dios, que estaba intentando eliminar sus impurezas. Keely pensaba que se trataba de un castigo por dejar que sus impulsos controlaran su comportamiento. Pero tenía que reconocer que esa vez había ido demasiado lejos.
Había sido una apuesta y Keely era demasiado orgullosa y testaruda para no aceptarla. Su amiga Tanya Rostkowski la había retado a entrar en la droguería de Eiler y robar un pintalabios; de lo contrario, la expulsarían del grupo de las chicas «guays». Keely había sabido que era pecado, pero nunca decía que no a una apuesta, aunque tuviese que infringir la ley. Además, quería un pintalabios y si lo hubiera comprado con lo que ganaba en la pastelería, la señora Eiler se lo habría chivado seguro a su madre.
– ¡Keely Katherine McClain, te he hecho una pregunta! ¿Has terminado los deberes?
– Sí, mamá -gritó Keely. Otra mentira de la que tendría que confesarse, aunque no fuera nada en comparación con el pintalabios.
– Entonces lávate los dientes y métete en la cama.
– Mierda -gruñó Keely en voz baja y se arrepintió de la palabrota nada más hubo salido de sus labios.
Ya tenía palabrotas de sobra para la confesión del viernes. Mentir y robar le valdrían lo menos cinco padrenuestros y diez avemarías mi niña. Y el padre Samuel era muy severo con los malhablados. Aunque «mierda» no podía ser una palabrota, porque su madre lo decía constantemente… al menos cuando pensaba que Keely no podía oírla.
– Mierda, mierda, mierda -repitió mientras se desvestía y colgaba el uniforme escolar con el cuidado que su madre le exigía. Luego se puso un camisón de franela y se metió en la cama. Cuando se dio cuenta de que no se había lavado los dientes, abrió el cajón de la mesilla de noche y sacó un tubo de dentífrico que tenía escondido dentro. Se puso una pizca en la lengua e hizo una mueca de asco.
Siempre le funcionaba ese truco, salvo que su madre comprobase si el cepillo de dientes estaba húmedo. No era más que un gesto pequeño de rebeldía, pero Keely pensaba que sus dientes eran de ella y si quería que se le pusieran negros y se le cayeran a los veinte años, era decisión de ella y de nadie más.
Se incorporó en la cama y dobló el colchón para sacar su diario. La hermana Therese había pedido a sus alumnas que llevaran un diario para perfeccionar su redacción y el estilo escribiendo. Desde las primeras anotaciones hacía dos años, Keely no había dejado de escribir una sola noche.
Al principio había sido una especie de diario nada más, como una agenda, y cuando tenía algo verdaderamente interesante que escribir no podía hacerlo, por miedo a que su madre lo leyera. Así que llenaba el diario de dibujos e historietas, pequeños actos de rebelión. Dibujaba tartas de boda con formas absurdas y las coloreaba. Y pintaba vestidos finos, atrevidos, con vestidos cortos y escotes atrevidos. Y escribía poemas y cuentos románticos y apasionados. Y aunque les ponía otros nombres, cuando Keely leía los cuentos le parecía que eran un presagio de su propio futuro.
A veces, también escribía historias sobre su padre. Su madre nunca hablaba de Seamus McClain y Keely sospechaba que todavía no había superado su muerte. Así que Keely había tenido que inventarles un pasado. Un pasado romántico y maravilloso. Fiona McClain era la más trágica de las heroínas y su pesar era tan grande que ni siquiera podía conservar una foto de Seamus en casa.
– Seamus -murmuró al tiempo que escribía el nombre en la esquina de una hoja. Le parecía un nombre exótico. Keely se imaginaba a su padre con pelo oscuro, casi negro como el de ella. Y con ojos claros, entre verdes y dorados, del mismo color que veía en el espejo cada mañana. Se lo figuraba con un uniforme elegante, de botones brillantes y flecos de oro en los hombros. Y su bote pesquero era, en realidad, un barco enorme que atravesaba el océano.
Página siguiente