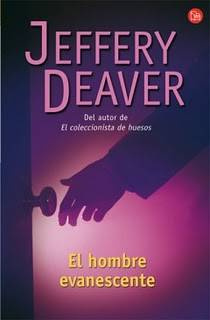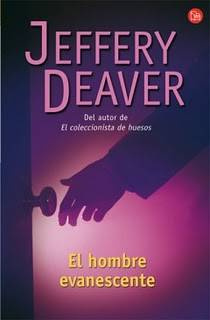
Jeffery Deaver
El Hombre Evanescente
Lincoln Rhyme 05
«Los magos consideran que los trucos de magia constan, por lo general, de un efecto y de un método. El efecto es lo que ve el espectador… El método es el secreto que esconde el efecto y permite que éste se produzca.»
Peter Lamont y Richard Wiseman,
Magic in Theory
Primera parte . El efecto
Sábado, 20 de abril
«El mago experimentado trata de engañar a la mente, más que al ojo».
Marvin Kaye,
The Creative Magician's Handbook.
Saludos, Venerado Público. Bienvenidos.
Bienvenidos a nuestro espectáculo.
Les tenemos reservadas unas cuantas emociones para los próximos dos días durante los cuales nuestros ilusionistas, nuestros magos, nuestros prestidigitadores irán entrelazando sus sortilegios para deleitarles y cautivarles.
Nuestro primer número pertenece al repertorio de un artista que todo el mundo conoce: Harry Houdini, el mejor escapista de Norteamérica, por no decir del mundo entero; un hombre que actuó ante testas coronadas y presidentes de Estados Unidos. Algunos de sus actos de escapismo son tan difíciles que nadie se ha atrevido a repetirlos en todos los años transcurridos desde su prematura muerte.
Hoy, vamos a volver a representar un número en el que Houdini corría el riesgo de asfixiarse, un número conocido como «El ahorcado perezoso».
Es un truco en el que nuestro artista está tendido boca abajo, las manos sujetas a la espalda con las famosas esposas Darby, los tobillos atados, el cuello rodeado por otro trozo de cuerda, como si fuera una soga, y ésta a su vez atada a los tobillos… Como las piernas tienden a estirarse, la soga se tensa, y así da comienzo el terrible proceso de asfixia.
¿Que por qué se llama «El ahorcado perezoso»? Porque el condenado se ejecuta a sí mismo.
En muchos de los números del señor Houdini había ayudantes provistos de cuchillos y llaves, dispuestos a liberarle en caso de que él no fuera capaz; incluso solían tener un médico a mano.
Hoy no tomaremos ninguna de estas precauciones. Si no logra escapar en cuatro minutos, el artista morirá.
Empezaremos enseguida… pero, primero, permítanme un consejo: No olviden en ningún momento que al entrar en nuestro espectáculo abandonan la realidad.
Aquello que creen estar viendo tal vez no exista en absoluto. Lo que les parece sólo ilusión puede convertirse en la más cruda realidad.
Su acompañante puede volverse un completo desconocido. Es posible que haya un hombre o una mujer entre el público que les conozca demasiado bien.
Lo que parece seguro puede ser mortal. Y los peligros de los que se protegen pueden no ser más que distracciones que les conduzcan a otros riesgos mayores.
En nuestro espectáculo, se preguntarán, ¿en qué se puede creer?, ¿en quién pueden confiar?
Bien, Venerado Público, la respuesta es que no deberían ustedes creer nada.
Y tampoco deberían confiar en nadie. En nadie en absoluto.
Ahora, el telón se levanta, las luces van haciéndose más tenues, el volumen de la música baja poco a poco, y sólo queda el sublime sonido de los corazones latiendo expectantes.
Y damos comienzo al espectáculo…
* * *
A juzgar por su aspecto, aquel edificio parecía haber albergado unos cuantos fantasmas.
De estilo gótico, cubierto de hollín, oscuro…, encajonado entre dos torres del Upper West Side, lo coronaba una azotea y tenía muchas de las persianas bajadas. Construido en época victoriana, había sido un internado durante algún tiempo y, más tarde, un sanatorio donde los delincuentes mentalmente perturbados pasaban el resto de sus desquiciadas vidas.
La Escuela de Música y Artes Escénicas de Manhattan podía haber estado habitada por decenas de espíritus.
Pero ninguno tan cercano como el que quizá estuviera rondando por allí en ese momento, por encima del cuerpo aún caliente de la joven tendida boca abajo en la oscuridad del vestíbulo de una pequeña sala de conciertos. Tenía los ojos inmóviles y abiertos, pero aún no estaban vidriosos, y la sangre de la mejilla todavía no era marrón.
La cara de la muchacha había adquirido un color ciruela oscuro debido a la opresión de una soga tirante que le unía el cuello a los tobillos.
Desperdigadas a su alrededor había una funda de flauta, unas partituras y una gran taza de Starbucks, volcada; el café que contenía le había manchado los vaqueros y la camisa verde de Izod, y había dibujado una coma de líquido oscuro en el mármol del suelo.
El hombre que la había matado también estaba allí, inclinado sobre ella, examinándola con atención. Actuaba con calma, no sentía prisa alguna por salir corriendo del edificio. Era sábado, temprano. Se había informado de que en la escuela no había clases los fines de semana. Los estudiantes utilizaban las salas de prácticas, pero éstas se hallaban en un ala distinta del edificio. Se acercó un poco más a la joven, entornando los ojos e intentando ver alguna esencia o algún espíritu que saliera del cuerpo. No vio nada.
Se incorporó, cavilando qué otra cosa podía hacer con la figura inmóvil que tenía ante sí.
* * *
– ¿Está seguro de que fue un chillido?
– Sí…, no -dijo el vigilante-. Tal vez no fuera un chillido, ¿sabe? Fue un grito. Un grito de disgusto. Duró sólo un segundo o dos. Luego cesó.
La oficial Diane Franciscovich, una agente de los Servicios de Patrulla de la Comisaría Veinte, continuó:
– ¿Alguien más oyó algo?
El fornido vigilante, que respiraba con dificultad, miró a la agente alta y morena, hizo un gesto negativo con la cabeza y luego cerró y volvió a abrir sus enormes manos. Se limpió las palmas oscuras en los pantalones azules.
– ¿Pido refuerzos? -preguntó Nancy Ausonio, otra joven agente de patrulla, de estatura más baja que su colega, y rubia.
Franciscovich no creía que fuera necesario, aunque no estaba segura. Los agentes que patrullaban en aquella parte del Upper West Side se ocupaban sobre todo de accidentes de tráfico, hurtos en establecimientos comerciales y robos de vehículos (además de consolar a las angustiadas víctimas de los atracos). Aquel suceso era una novedad para ambas: el vigilante había visto en la acera a las dos agentes, que se hallaban de servicio esa mañana de sábado, y les hizo señas para que se acercaran y le ayudaran a investigar la causa de los chillidos. O mejor, de los gritos.
– Esperemos un poco -dijo la tranquila Franciscovich-. Veamos qué pasa.
El vigilante dijo:
– Sonaron como si vinieran de por aquí. No sé.
– Un lugar fantasmagórico -comentó Ausonio con una inquietud impropia de ella; era el tipo de compañera que no dudaba en mediar en una pelea, aunque los contendientes tuvieran el doble de su tamaño.
– Los gritos, digo. Es difícil saber. ¿Sabe a lo que me refiero?, a de dónde procedían.
Franciscovich estaba pensando en lo que había dicho su colega. «Maldito lugar fantasmagórico», añadió para sí.
Después de recorrer lo que parecieron kilómetros de oscuros pasillos y sin haber encontrado nada especial, el vigilante se detuvo.
Franciscovich señaló con la cabeza a una puerta que había ante ellos.
– ¿Qué hay ahí detrás?
– Los estudiantes no tienen por qué estar aquí. Sólo se trata de…
Franciscovich empujó la puerta.
Daba a un pequeño vestíbulo que conducía a otra puerta con un letrero en el que se leía «Sala de conciertos A». Y cerca de esa puerta estaba el cuerpo de una joven, atada, con una soga al cuello y las manos esposadas. Tenía los ojos abiertos, de muerta. Acuclillado a su lado había un hombre con barba y pelo castaño, de poco más de cincuenta años. Levantó la mirada, sorprendido al verlos entrar.
Página siguiente