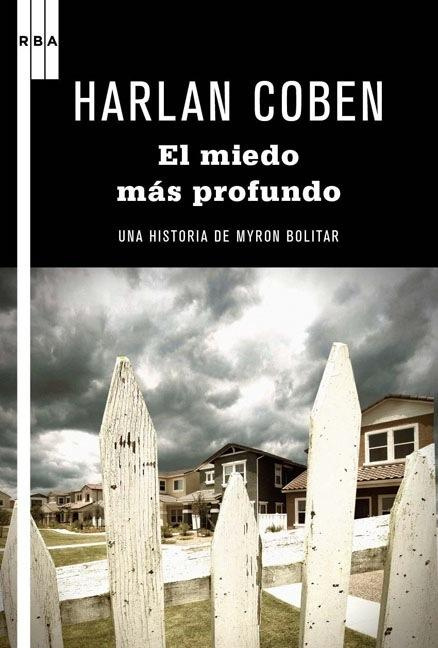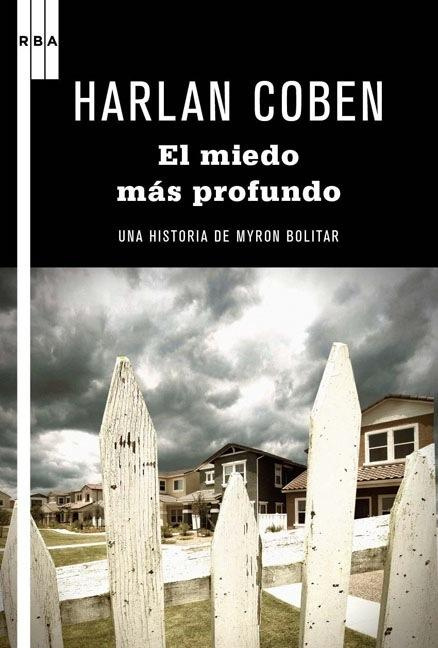
Harlan Coben
El miedo más profundo
Myron Bolitar 7
«Cuando un padre da al hijo, ambos ríen.
Cuando un hijo da al padre, ambos lloran.»
Proverbio yiddish
Éste va por tu padre. Y por el mío.
«-¿Cuál es tu peor pesadilla? -susurra la voz-. Cierra los ojos y visualízala. ¿Puedes verla? ¿La tienes ya? ¿La peor de las agonías que puedas imaginar?
Después de una larga pausa, respondo:
– Sí.
– Bien. Ahora imagina algo peor, algo mucho, mucho peor…»
La mente del terror, de Stan Gibbs
columna del New York Herald, 16 de enero
Una hora antes de que su mundo estallara como un tomate maduro aplastado por un tacón de aguja, Myron probó un pastelillo recién hecho que sabía sospechosamente a pastilla de urinario.
– ¿Y bien? -le inquirió su madre.
Myron luchó con su garganta, superó la difícil batalla y tragó.
– No está mal.
Su madre meneó la cabeza, decepcionada.
– ¿Qué?…
– Soy abogada -replicó la madre-. Se supone que debería haber sido capaz de haber hecho de ti un buen mentiroso.
– Has hecho lo que has podido -dijo Myron.
Ella se encogió de hombros e hizo un gesto con la mano hacia, digamos, el pastelillo.
– Es la primera vez que hago pastelitos, cariño; puedes decirme la verdad.
– Es como morder una pastilla de urinario.
– ¿Una qué?
– En los lavabos de hombres, en los urinarios. Las ponen para que absorban el olor, o algo así.
– ¿Y tú te las comes?
– No…
– ¿Por eso tu padre se pasa tanto tiempo ahí dentro…? ¿Porque se toma un poco del sabroso pastelillo? Y yo que pensaba que era por la próstata.
– Era broma, mamá.
Ella sonrió con sus ojos azules teñidos de un rojo que ni el Vispring era ya capaz de eliminar, esa tonalidad que sólo se adquiere a base de lágrimas lentas y regulares. Normalmente su madre tenía tendencia al histrionismo. Las lágrimas lentas y regulares no eran su estilo.
– Lo mío también era broma, señor listillo, ¿o te crees que eres el único de la familia con sentido del humor?
Myron no dijo nada. Volvió a mirar aquella cosa, el pastelillo, temiendo, o tal vez con la esperanza de que se marchara él solo a rastras. En los más de treinta años que su madre llevaba viviendo en aquella casa, jamás había horneado nada; ni con receta, ni sin receta, ni siquiera con uno de esos tubos Pillsbury de masa de cruasán que sólo tienes que meter en el horno. Apenas era capaz de hervir agua sin unas instrucciones detalladas, jamás cocinaba, aunque sí era capaz de meter una horrible pizza congelada en el microondas, con sus dedos ágiles danzando por el teclado numérico a la manera de Nureyev en el Lincoln Center. No, en el hogar de los Bolitar la cocina era más bien un lugar de reunión -una sala de estar light, podría decirse-, para nada relacionado ni tan siquiera con la más básica de las artes culinarias. Encima de la mesa redonda había revistas y catálogos y cajitas blancas de comida china para llevar. La cocina experimentaba menos acción que una película de James Ivory; el horno era puro atrezo, estrictamente decorativo, como la Biblia sobre la que juran los políticos.
Ese día había algo que claramente no encajaba.
Estaban sentados en el salón sobre el sofá blanco modular de piel falsa, ante una alfombra cuya textura peluda a Myron le recordaba las fundas del asiento de los retretes. Como un Greg Brady adulto.
Myron desviaba de vez en cuando la mirada a través de la ventana, hacia el cartel de «Se vende» en el jardín delantero, como si fuera una nave espacial que acababa de aterrizar y anunciara la inminente aparición de algo siniestro.
– ¿Dónde está papá?
Su madre señaló la puerta con gesto cansado.
– En el sótano.
– ¿En mi habitación?
– Tu antigua habitación, sí. Te mudaste, ¿recuerdas?
Se acordaba. A la tierna edad de treinta y cuatro años, ni más ni menos. Si se enteraran de su caso, a los expertos en educación infantil se les haría la boca agua y harían gestos de desaprobación: el hijo pródigo que opta por quedarse en su nido de dos niveles mucho más allá de lo que se considera la fecha apropiada para que la mariposa levante el vuelo. Pero Myron podría afirmar todo lo contrario. Podría alegar el hecho de que, durante muchas generaciones y en la mayoría de culturas, los hijos permanecían en el hogar familiar hasta la edad madura, que adoptar esta filosofía podría representar de hecho una revolución social, ayudando a la gente a permanecer arraigada a algo tangible en esta era de desintegración del núcleo familiar. O, si esta argumentación no lograba convencer, Myron podía ofrecer otra. Tenía miles.
Pero la verdad del tema era mucho más sencilla: le gustaba pasear por los suburbios con su madre y su padre… incluso si confesar esta predilección fuera tan poco moderno como un elepé de Air Supply.
– ¿Qué ocurre? -preguntó.
– Tu padre todavía no sabe que estás aquí -respondió ella-. Cree que llegas dentro de una hora.
Myron asintió con la cabeza, confuso.
– ¿Qué hace en el sótano?
– Se ha comprado un ordenador. Está jugando con él, ahí abajo.
– ¿Papá?
– Eso digo yo. El hombre no es capaz de cambiar una bombilla sin un manual de instrucciones y, de pronto, ahora resulta que es Bill Gates. Siempre metido en la nest.
– Net -la corrigió Myron.
– ¿Cómo?
– Se llama Net, mamá.
– Creí que era nest. Como el nido de los pájaros, o algo así.
– No, no, es Net.
– ¿Estás seguro? Me suena que hay un pájaro por ahí.
– Tal vez te refieres a la Web -probó Myron-. Como la spider web, la telaraña.
Ella chascó los dedos:
– Eso. El caso es que tu padre se pasa el día ahí abajo, tejiendo la telaraña o la web o lo que sea. Chatea con gente, Myron. Eso es lo que dice. Chatea con gente a la que no conoce de nada; como hacía con la radio de onda corta, ¿te acuerdas?
Myron se acordó. Era hacia 1976. Los padres judíos de los suburbios detectando «polis» de camino a la charcutería. Una impresionante caravana de Cadillacs Seville. Mensaje recibido, cambio y corto.
– Y la cosa no acaba ahí -prosiguió-. Está escribiendo sus memorias. Él, que ni siquiera es capaz de garabatear una lista de la compra sin consultar el libro de estilo, ahora se cree que es un ex presidente.
Iban a vender la casa. Myron todavía no daba crédito. Paseó la vista por aquel entorno tan familiar y su mirada se quedó pegada a las fotos que decoraban las escaleras de forma ascendente. Observó madurar a su familia a través de la moda: las faldas y las patillas más largas o más cortas; los flecos, el cuero y los teñidos casi hippies; los trajes disco de los años setenta con los pantalones acampanados; los esmóquines con chorreras que hoy serían cutres hasta para entrar en un casino de Las Vegas… Los años desfilaban ante él, imagen a imagen, como en uno de aquellos anuncios tan deprimentes de seguros de vida. Se fijó en las posturas de sus tiempos de jugador de baloncesto -un tiro libre de la liga suburbana en sexto de primaria, una carrera hacia la canasta en octavo y un slam dunk en el instituto-, y en las fotos de portada del Sports Illustrated que culminaban la serie, dos de su época en Duke y otra con la pierna escayolada y una gran inscripción que decía «¿Está acabado?» y que adornaba su propia imagen en el yeso hasta la rodilla (con un «Sí» por respuesta en forma de pensamiento dibujado en la cabeza, con la tipografía igual de grande).
– Bueno, ¿qué problema hay? -preguntó.
– Yo no he dicho que hubiera ningún problema.
Myron movió la cabeza, decepcionado:
Página siguiente