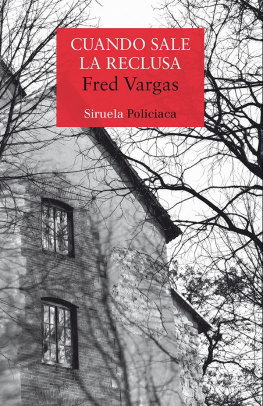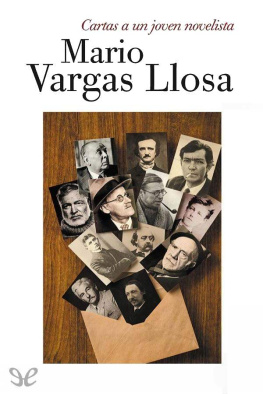Fred Vargas
Bajo los vientos de Neptuno
Traducción de Aurelia Crespo
Título original: SouslesventsdeNeptune
A mi hermana gemela, Jo Vargas
Apoyado en el negro muro del sótano, Jean-Baptiste Adamsberg contemplaba la enorme caldera que, la antevíspera, había abandonado cualquier forma de actividad. Era sábado, 4 de octubre, y la temperatura exterior había bajado casi un grado, con un viento llegado directamente del Ártico. Sin poder hacer nada, el comisario examinaba la calandria y las silenciosas tuberías, con la esperanza de que su benevolente mirada reanimase la energía del dispositivo o hiciera aparecer al especialista que debía llegar y no llegaba.
No es que fuera sensible al frío ni que la situación le resultara desagradable. Muy al contrario, la idea de que, a veces, el viento del norte se propulsara directamente, sin escalas ni desviaciones, desde los hielos perpetuos hasta las calles de París, distrito 13, le producía la sensación de poder acceder de una sola zancada a aquellos lejanos hielos, de poder caminar por ellos, de hacer algún agujero para cazar focas. Se había puesto un chaleco bajo su chaqueta negra y, si de él hubiera dependido, habría aguardado sin prisas la llegada del técnico acechando la aparición del hocico de la foca.
Pero, a su modo, el potente aparato enterrado en el subsuelo participaba plenamente en la resolución de los asuntos que convergían, a todas horas, en la Brigada Criminal, caldeando los cuerpos de los treinta y cuatro radiadores y los veintiocho policías del edificio. Cuerpos ateridos, arrebujados en anoraks, apiñándose en torno a la máquina del café, agarrando con sus manos enguantadas los vasitos blancos. O que abandonaban decididamente el lugar para trasladarse a los bares de los alrededores. Los expedientes se petrificaban a continuación. Expedientes primordiales, crímenes de sangre. Que a la enorme caldera le traían sin cuidado. Aguardaba, princesa y tirana, a que un técnico tuviera a bien desplazarse para ponerse a sus pies. En señal de buena voluntad, Adamsberg había descendido, pues, a rendirle un corto y vano homenaje y a buscar allí, sobre todo, algo de sombra y silencio, y a escapar a las quejas de sus hombres.
Aquellas lamentaciones, cuando se conseguía mantener una temperatura de diez grados en los locales, eran un mal augurio para el cursillo sobre ADN en Quebec, donde el otoño se anunciaba duro; menos cuatro grados ayer en Ottawa, y nieve, ahora, por aquí y por allá. Dos semanas centradas en las huellas genéticas: saliva, sangre, sudor, lágrimas, orina y excreciones diversas, capturados ahora en los circuitos electrónicos, seleccionados y triturados, convertidos todos los licores humanos en verdaderas máquinas de guerra de la criminología. A ocho días de la partida, los pensamientos de Adamsberg habían despegado ya hacia los bosques de Canadá, inmensos, le decían, salpicados de millones de lagos. Su adjunto Danglard le había recordado, refunfuñando, que se trataba de mirar pantallas y en ningún caso la superficie de los lagos. Hacía ya un año que el capitán Danglard refunfuñaba. Adamsberg sabía por qué y aguardaba pacientemente que el enfado se esfumara.
Danglard no soñaba con los lagos, rezaba todos los días para que un caso candente dejara clavada allí a la brigada entera. Desde hacía un mes, rumiaba su próxima muerte en la explosión del aparato sobre el Atlántico. Sin embargo, desde que el técnico que debía llegar no llegaba, estaba de mejor humor. Apostaba por esta imprevista avería de la caldera, esperando que aquel frío ahuyentase a los absurdos fantasmas que surgían de las vastas extensiones heladas de Canadá.
Adamsberg puso su mano en la calandria de la máquina y sonrió. ¿Habría sido capaz Danglard de estropear la caldera, previendo sus efectos desmovilizadores? ¿De retrasar la llegada del técnico? Sí, Danglard era capaz. Su fluida inteligencia se colaba en los más estrechos mecanismos del espíritu humano. Siempre que se basaran en la razón y la lógica. Y, desde hacía muchos años, Adamsberg y su adjunto divergían diametralmente en las crestas de esa onda que se forma entre razón e instinto.
El comisario subió la escalera de caracol y atravesó la gran sala de la planta baja, donde los hombres se movían a cámara lenta, pesadas siluetas engordadas por la sobrecarga de bufandas y jerseys. Sin que se conociera en absoluto el motivo, llamaban a esa estancia la Sala del Concilio, a causa sin duda, pensaba Adamsberg, de las reuniones que allí se desarrollaban, de las conciliaciones o de los conciliábulos. Asimismo, llamaban a la estancia contigua Sala del Capítulo, espacio más modesto donde se celebraban las asambleas restringidas. Adamsberg ignoraba de dónde procedía esto. De Danglard probablemente, cuya cultura le parecía a veces ilimitada y casi perniciosa. El capitán sufría de bruscas expulsiones de saber, tan frecuentes como incontrolables, como un caballo que resopla con un ruidoso estremecimiento. Bastaba un ligero estímulo -una palabra poco usada, una noción mal definida- para que diera comienzo un despliegue de erudición, no necesariamente oportuno, que un gesto con la mano permitía interrumpir.
Con un gesto negativo, Adamsberg hizo comprender a los rostros que se levantaban a su paso que la caldera se negaba a dar señales de vida. Llegó al despacho de Danglard, que terminaba con aire sombrío los informes urgentes por si llegaba el aciago momento de tener que ir al Labrador, adonde ni siquiera llegarían a causa de aquella explosión sobre el Atlántico, tras el incendio del reactor izquierdo, atascado por una bandada de estorninos que se había incrustado en las turbinas. Perspectiva que, a su modo de ver, le autorizaba plenamente a descorchar una botella de blanco antes de las seis de la tarde. Adamsberg se sentó en la esquina de la mesa.
– Danglard, ¿cómo va el asunto de Hernoncourt?
– Cerrándolo. El viejo barón ha cantado. Del todo, limpiamente.
– Demasiado limpiamente -dijo Adamsberg rechazando el informe y agarrando el periódico que estaba, muy bien doblado, sobre la mesa-. He aquí una cena de familia que se convierte en carnicería, un anciano vacilante que se hace un lío con las palabras. Y, de pronto, todo está claro sin transición ni claroscuro. No, Danglard, no firmaremos eso.
Adamsberg volvió ruidosamente una de las páginas del periódico.
– ¿Qué significa eso? -preguntó Danglard.
– Que empezamos de cero. El barón nos toma el pelo. Está encubriendo a alguien, muy probablemente a su hija.
– ¿Y la hija permitiría que su padre se metiera en el atolladero?
Adamsberg volvió una nueva hoja del periódico. A Danglard no le gustaba que el comisario leyera su periódico. Se lo devolvía arrugado y descoyuntado y no había modo, luego, de colocar de nuevo el papel en sus dobleces.
– Ya ha sucedido -respondió Adamsberg-. Tradiciones aristocráticas y, sobre todo, sentencia benigna para un anciano achacoso. Se lo repito, no hay claroscuro, y eso resulta impensable. El cambio es demasiado claro y la vida nunca es tan tajante. Hay alguna trampa, pues, en un lugar u otro.
Fatigado, Danglard sintió el brusco deseo de agarrar su informe y lanzarlo por los aires. Y de arrancar aquel periódico que Adamsberg desordenaba negligentemente entre sus manos. Ciertas o falsas, se vería obligado a verificar las jodidas confesiones del barón, y sólo por las blandas intuiciones del comisario. Intuiciones que, según Danglard, estaban emparentadas con una raza primitiva de moluscos ápodos, sin pies ni patas, ni arriba ni abajo, cuerpos translúcidos flotando bajo la superficie de las aguas, y que exasperaban, asqueaban incluso, el espíritu preciso y riguroso del capitán. Tenía que ir a comprobarlo pues esas intuiciones ápodas resultaban demasiado a menudo acertadas, gracias a una desconocida presciencia que desafiaba las más refinadas lógicas. Presciencia que, de éxito en éxito, había llevado a Adamsberg hasta aquí, a esta mesa, a este cargo, jefe incongruente y soñador de la Brigada Criminal del distrito 13. Presciencia que el propio Adamsberg negaba y a la que llamaba, sencillamente, los genes, la vida.
Página siguiente