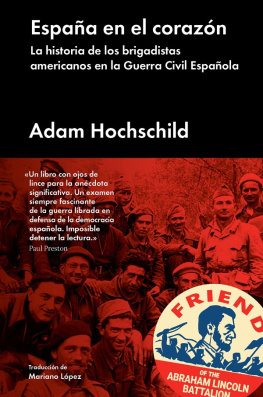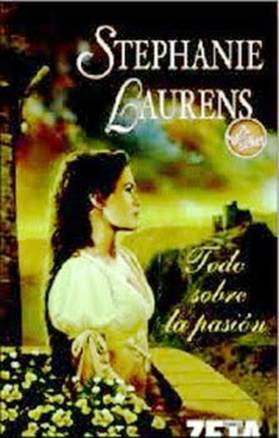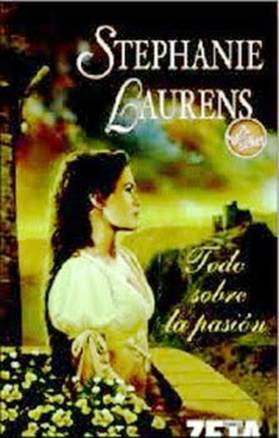
Stephanie Laurens
Todo sobre la pasión
Los Cynster, Nº 8
© Título original: All About Passion
Traducción: Daniel Laks
Londres, agosto de 1820
– Buenas noches, milord. Ha venido vuestro tío. Os espera en la biblioteca.
Gyles Frederick Rawlings, quinto conde de Chillingworth, hizo una pausa en el acto de despojarse de su sobretodo. Luego se encogió de hombros y dejó caer el pesado abrigo en las atentas manos de su mayordomo.
– No me diga.
– Al parecer, lord Walpole regresará en breve al castillo de Lambourn. Se preguntaba si no tendríais algún mensaje para la condesa viuda.
– En otras palabras -murmuró Gyles, ajustándose los puños-, quiere enterarse de los últimos cotilleos y sabe que más le vale no presentarse ante mamá y mi tía sin ellos.
– Lo que digáis, milord. También pasó hace un rato el señor Waring. Al enterarse de que volveríais esta noche, dejó recado de que estaría presto a atenderos tan pronto lo dispongáis.
– Gracias, Irving. -Gyles avanzó con parsimonia por su vestíbulo. La puerta principal se cerró tras él calladamente, impulsada por un silencioso lacayo. Deteniéndose en medio de las baldosas blancas y verdes, se volvió hacia Irving, que aguardaba: la viva imagen de la paciencia vestida de negro.
– Convoque a Waring. -Gyles siguió avanzando por el vestíbulo-. Dado lo tarde que es, será mejor que envíe a un lacayo con el carruaje.
– De inmediato, milord.
Otro lacayo bien adiestrado abrió la puerta de la biblioteca; Gyles entró.
La puerta se cerró a su espalda.
Su tío, Horace Walpole, estaba sentado en la chaise longue, con las piernas estiradas y una copa de coñac semivacía en la mano. Despegó un ojo un poco, luego abrió los dos y se incorporó.
– Ya estás aquí, muchacho. Estaba preguntándome si tendría que volver sin noticias, y considerando qué podría inventar para guardarme las espaldas.
Gyles cruzó en dirección al aparador de los licores.
– Creo que puedo exonerar de esa carga a su imaginación. Espero a Waring en breve.
– ¿Ese nuevo hombre de confianza tuyo?
Gyles asintió. Copa en mano, se dirigió a su sillón favorito y se hundió en su comodidad del cuero acolchado.
– Ha estado haciendo averiguaciones sobre cierto asuntillo por cuenta mía.
– ¿Ah, sí? ¿Qué asunto?
– Con quién habría de casarme.
Horace le clavó la mirada y se enderezó.
– ¡Por todos los demonios! Lo dices en serio.
– El matrimonio no es un asunto sobre el que bromearía.
– Me alegra oírlo. -Horace le dio un buen trago a su coñac-. Henni dijo que estarías tomando iniciativas en ese sentido, pero yo no pensaba que lo hicieras, la verdad. Bueno, aún no.
Gyles disimuló una sonrisa irónica. Horace había sido su tutor desde la muerte de su padre, ocurrida cuando él tenía siete años, de manera que fue Horace quien lo guió a lo largo de la adolescencia y juventud. A pesar de lo cual, todavía era capaz de sorprender a su tío. Su tía Henrietta -Henni para los íntimos- era otra cosa: parecía conocer intuitivamente lo que tuviera en mente sobre cualquier asunto de importancia, aunque él estuviera aquí en Londres y ella residiera en su mansión de Berkshire. En cuanto a su madre, también en el castillo de Lambourn, hacía tiempo que tenía que agradecerle que se guardara sus percepciones para sí.
– El matrimonio no es algo que pueda eludir, precisamente.
– Eso es cierto -concedió Horace-. Que fuera Osbert el próximo conde sería difícilmente tolerable para cualquiera de nosotros. Cualquiera menos Osbert.
– Eso me cuenta la tía abuela Millicent regularmente. -Gyles apuntó hacia el amplio escritorio que había al fondo de la estancia-. ¿Ve aquella carta, la gruesa? Será otra misiva instándome a cumplir con mi deber para con la familia, elegir una muchachita apropiada y casarme a la mayor brevedad. Llega una carta por el estilo sin falta todas las semanas.
Horace hizo una mueca de disgusto.
– Y, por supuesto, Osbert me mira como si fuera su única salvación posible cada vez que nos cruzamos.
– Es que lo eres. A menos que te cases y engendres un heredero, Osbert no tiene escapatoria. Y considerar la posibilidad de que Osbert quede a cargo del condado es del todo deprimente. -Horace apuró su copa-. De todas formas, no hubiera esperado que te dejaras acorralar ante el altar por la vieja Millicent y Osbert sólo por complacerles.
– Dios me libre. Pero por si le interesa, y estoy seguro de que Henni querrá enterarse, le diré que mi intención es contraer matrimonio a mi entera conveniencia. Después de todo, tengo ya treinta y cinco años. Seguir postergando lo inevitable sólo hará el reajuste más doloroso. Ya me aferro bastante a mis costumbres a estas alturas. -Se puso en pie y alargó su mano.
Horace hizo una mueca y le dio su copa.
– Un asunto endiablado, el matrimonio, te lo aseguro. ¿No será el que se anden casando todos estos Cynster lo que te corroe hasta el punto de dar ese paso?
– Hoy he estado con ellos, precisamente, en Somersham. Tenían reunión familiar para exhibir a las nuevas esposas y criaturas. Si hubiera precisado una prueba de la validez de su teoría, la habría tenido hoy.
Rellenando las copas, Gyles apartó de su mente el punzante presentimiento que le había inspirado la última maquinación infernal de su viejo amigo Diablo Cynster.
– Diablo y los demás me han elegido Cynster honorario. -De vuelta del aparador, tendió su copa a Horace y volvió a su asiento-. Yo señalé que, si bien podemos compartir numerosos rasgos, no soy ni seré jamás un Cynster.
Él no iba a casarse por amor. Como llevaba años asegurándole a Diablo, ése no sería nunca su destino.
Todo varón Cynster parecía sucumbir inexorablemente, echando por la borda historiales de calavera de proporciones legendarias, ante el amor y en los brazos de una dama singular. Seis habían formado el grupo conocido popularmente como el clan Cynster, y ahora estaban todos ellos casados, y todos consagrados exclusiva y devotamente a sus mujeres y sus cada vez mayores familias. Si halló en su interior una chispa de envidia, se aseguró de enterrarla en lo más profundo. El precio que ellos habían pagado, él no podía permitírselo.
Horace soltó un bufido.
– Los emparejamientos por amor son el fuerte de los Cynster. Parecen causar sensación hoy en día, pero créeme: una boda concertada tiene mucho en su favor.
– Así lo veo yo exactamente. A principios de verano, encomendé a Waring la labor de investigar a todas las posibles candidatas para determinar cuáles, si había alguna, tenían propiedades en herencia que aportar que engrandecieran materialmente el condado.
– ¿Propiedades?
– Si no se casa uno por amor, bien puede casarse por alguna otra razón. -Y él había querido un motivo para su elección, para que la dama a la que finalmente se propusiera no se hiciera ilusiones al respecto de lo que le había llevado a dejar caer el pañuelo en su regazo-. Mis instrucciones fueron que mi futura condesa había de ser suficientemente distinguida, dócil y dotada de un físico cuando menos pasablemente agraciado, buen porte y maneras. -Una dama que pudiera alzarse a su lado sin hacerse notar en lo más mínimo; una distinguida figura decorativa que le diera hijos sin apenas perturbar su estilo de vida.
Gyles dio un sorbo a su copa.
– Ya de paso, le pedí también a Waring que averiguara quién es actualmente el propietario de la heredad Gatting.
Horace asintió comprensivamente. En otros tiempos la heredad Gatting había formado parte de la hacienda Lambourn. Sin ella, las tierras del condado parecían una tarta a la que faltara una porción; recuperar la heredad Gatting había sido una ambición del padre de Gyles, y antes lo fue de su abuelo.
Página siguiente