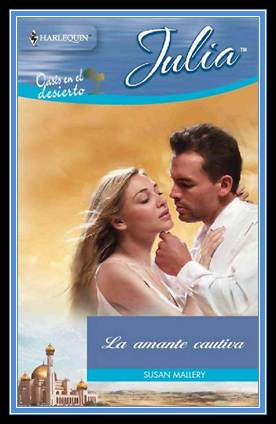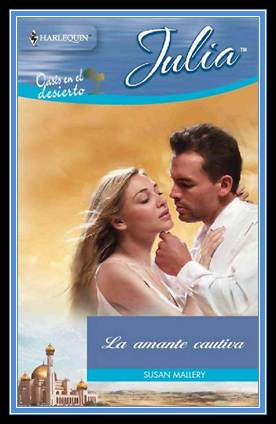
Susan Mallery
La amante cautiva
La amante cautiva (2010)
Título Original: The Sheik and the Bought Bride (2009)
Serie: 13° Príncipes del desierto
Cuando Victoria McCallan se despertó y vio a cinco guardias de palacio armados alrededor de su cama, tuvo la sensación de que aquél no iba a ser su mejor día.
Sintió más curiosidad que preocupación por la intrusión, sobre todo, porque ella no había hecho nada malo.
Con cuidado de que no se le bajase la sábana, se sentó y encendió la lámpara que tenía en la mesita de noche. El resplandor hizo que parpadease.
Se aclaró la garganta y miró al guardia que tenía más galones en la chaqueta.
– ¿Están seguros de que están en la habitación correcta? -le preguntó.
– ¿Victoria McCallan?
Vaya. En ese momento dejó de sentir curiosidad, se sintió preocupada.
Aunque no permitió que los guardias lo notasen. Siempre se le había dado bien actuar, hacer como si todo fuese perfecto aunque no fuese así.
Levanto la barbilla e intento que no le temblase la voz.
– Soy yo. ¿Cómo puedo ayudarlos?
– El príncipe Kateb quiere verla inmediatamente.
– ¿El príncipe Kateb?
Lo conocía, por supuesto. Era la secretaria personal del príncipe Nadim, así que conocía a todos los miembros de la familia real. Kateb no solía ir mucho por la ciudad, ya que prefería vivir en el desierto, aunque eso molestase a su padre.
– ¿Qué quiere de mí?
– No soy yo quien debe decírselo. ¿Quiere acompañarnos?
El guardia le había hecho una pregunta, pero ella sabía que no podía contestar con un no.
– Por supuesto. Si me dan un momento y algo de intimidad para que me vista…
– No será necesario -le dijo el guardia. Le tiró la bata que había a los pies de la cama e hizo un gesto a los otros guardias para que se diesen la vuelta.
Aquello la sorprendió.
– No voy a presentarme ante el príncipe en bata. El jefe de los guardias la traspasó con la mirada, haciéndole saber que estaba equivocada.
Victoria se preguntó que estaría pasando. Se puso la bata de seda y se incorporó. Se la ató a la cintura y se calzó las zapatillas color lavanda de marabú.
– Esto es una locura -murmuró-. No he hecho nada.
Era una buena secretaria. Organizaba las reuniones del príncipe Nadim y se aseguraba de que su despacho funcionase bien. No hacía fiestas en su habitación ni robaba la plata real. Tenía el pasaporte en regla, se llevaba bien con los otros empleados de palacio y pagaba sus impuestos. ¿Por qué le habría mandado llamar el príncipe Kateb, al que casi no conocía? No había ninguna…
De repente, lo entendió. El guardia le hizo un gesto para que continuase andando, y lo hizo, pero sin prestar atención al camino. Acababa de imaginarse cuál era el problema, y era gordo.
Un mes antes, en un momento de debilidad, le había enviado un correo electrónico a su padre. Había sabido que era un error, y cuando él le había contestado, se había dado cuenta de que ya era demasiado tarde para cambiar de idea. A su padre le había encantado saber que estaba trabajando en el palacio real de El Deharia, y no había tardado en hacerle una visita.
Su padre siempre había sido una fuente de complicaciones, pensó Victoria mientras tomaban un ascensor y el guardia le daba al botón del sótano. Conocía lo suficiente aquel país para saber que nunca pasaba nada buena en los calabozos.
Las puertas se abrieron ante un largo pasillo. Las paredes eran de piedra y había antorchas en ellas, aunque la luz provenía del techo. Era un lugar frío, en el que el aire tenía una pesadez que hablaba de siglos pasados y de miedo.
Victoria se estremeció y deseó haber llevado una manta para taparse. Sus zapatillas de tacón golpearon ruidosamente el suelo de piedra. Ella mantuvo la vista fija en el guardia que tenía delante. Su espalda le pareció mucho más segura que cualquier otra cosa. Le aterraba que pudiese haber viejos aparatos de tortura detrás de las puertas cerradas. Se preparó para oír gritos y esperó que si los oía, no fuesen los suyos.
La ansiedad hizo que le costase trabajo respirar. Su padre había hecho algo malo. Estaba segura. La cuestión era cómo de malo y cómo podían afectarle a ella las consecuencias… otra vez.
El guardia la condujo hacia una puerta abierta y le hizo un gesto para que pasase. Victoria puso los hombros rectos, tomó aire y entró en la habitación.
Para su sorpresa, no era un lugar tenebroso. Era más grande de lo que había esperado y había tapices en las paredes. En el centro había una mesa de juegos y media docena de sillas a su alrededor…
Volvió a mirar la mesa, cubierta de cartas, y después recorrió la habitación con la mirada hasta encontrar a su padre de pie en un rincón, intentando no parecer preocupado.
Le bastó mirar a Dean McCallan un momento para saber la verdad. Su encantador y guapo padre había roto su promesa de no volver a jugar nunca más a las cartas.
Estaba pálido y asustado.
– ¿Qué has hecho? -le preguntó ella, sin importarle que hubiese otras personas en la habitación. Quería saber cómo de feas iban a ponerse las cosas.
– Nada, Vi. Tienes que creerme -respondió el levantando ambas manos, como para probar su inocencia-. Ha sido sólo una partida de póquer amistosa.
– Se suponía que no ibas a volver a jugar a las cartas. Me dijiste que te estabas recuperando, que llevabas tres años sin jugar.
Dean le dedicó su famosa sonrisa, la que siempre había hecho que a su madre le temblasen las rodillas. Con Victoria, el efecto era justo el contrario. Supo que tenía que prepararse porque iban a tener problemas.
– El príncipe me ofreció echar una partida. Habría sido de mala educación decir que no.
«Claro, la culpa nunca es tuya», pensó Victoria con amargura.
Victoria intentó no pensar en el pasado. Ya hacía casi diez años que había fallecido su madre, con el corazón roto por haber querido a Dean McCallan. Ella no había visto a su padre desde el funeral y en esos momentos se arrepentía de no haberse puesto en contacto con él antes.
– ¿Cuánto? -preguntó, sabiendo que iba a tener que quedarse sin ahorros y sin su plan de pensiones si quería arreglar aquello.
Dean miró a los guardias y luego sonrió.
– No se traía exactamente de dinero. Vi.
Victoria sintió que se le hacia un nudo en el estómago, tuvo miedo.
– Dime que no has hecho trampas -susurró.
Se oyeron pisadas. Victoria se giró y vio aparecer al príncipe Kateb en la habitación.
A pesar de sus tacones, seguía siendo mucho más alto que ella. Sus ojos eran oscuros, igual que su pelo, y tenía una cicatriz en una de las mejillas que le llegaba justo a la comisura de la boca, haciendo que su gesto pareciese siempre desdeñoso. Aunque tal vez eso no fuese sólo culpa de la cicatriz.
Iba vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca. Era ropa informal, pero en él parecía la ropa de un rey. Sin la cicatriz, habría sido guapo. Con ella, era la pesadilla de un niño hecha realidad. Victoria tuvo que hacer un esfuerzo por no estremecerse en su presencia.
– ¿Es éste tu padre? -le preguntó Kateb a Victoria.
– Sí.
– ¿Le has invitado tú a venir?
Ella pensó en decir que lo sentía. Que hacía años que no lo había visto, que él le había jurado que había cambiado y lo había creído.
– Sí.
La mirada de Kateb pareció atravesarle el alma.
Victoria se cruzó la bata todavía más, deseando que no fuese de seda, sino de una tela más gruesa. También deseó llevar debajo un pijama en condiciones, y no un ligero salto de cama. Aunque a Kateb no le importase lo que llevase puesto.
– Ha hecho trampas con las cartas -anunció Kateb.
Página siguiente