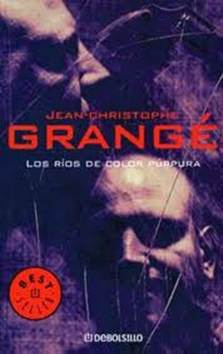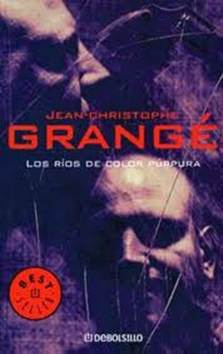
Jean-Christophe Grangé
Los ríos de color púrpura
Título de la edición original: Les Riviéres pourpres
Traducción del francés: Pilar Giralt Gorina
-¡Ga-na-mos! ¡Ga-na-mos! [1]
Pierre Niémans, con los dedos crispados en el aparato de radio, miraba más abajo hacia la multitud que descendía por las rampas de cemento del Parque de los Príncipes. Millares de cráneos enrojecidos, sombreros blancos y bufandas chillonas formaban una cinta abigarrada y delirante. Una explosión de confeti. O una legión de demonios alucinados. Y siempre las tres notas, lentas y obsesivas:
– ¡Ga-na-mos!
El policía, de pie sobre el tejado de la escuela primaria que se hallaba frente al estadio, ordenó maniobrar a las brigadas tercera y cuarta de las compañías de seguridad republicanas. Los hombres de azul oscuro corrían bajo sus cascos negros, protegidos por sus escudos de policarbonato. El método clásico. Doscientos hombres en cada zona de puertas, y comandos «pantalla» encargados de evitar que los partidarios de los dos equipos se cruzaran, se acercaran, se apercibieran siquiera…
Esta tarde, para el encuentro Zaragoza-Arsenal, final de la Recopa 96, único partido del año en que se enfrentaban en París dos equipos no franceses, habían sido movilizados más de mil cuatrocientos policías y gendarmes. Controles de identidad, cacheos y vigilancia de los cuarenta mil seguidores venidos de los dos países. El comisario principal Pierre Niémans era uno de los responsables de estas maniobras. Este tipo de operaciones no se correspondía con sus funciones habituales, pero el policía de cabellos al cepillo apreciaba estos ejercicios. Eran vigilancia y enfrentamiento puros. Sin investigación ni instrucción. En cierto modo, semejante gratuidad le descansaba. Y le encantaba el aspecto militar de ese ejército en marcha.
Los seguidores ya llegaban al primer nivel, se les podía distinguir entre la estructura de cemento, encima de las puertas H y G. Niémans miró su reloj de pulsera. Dentro de cuatro minutos estarían fuera y se desparramarían por las calles. Entonces empezarían los riesgos de enfrentamientos, destrozos, disturbios. El policía respiró hondo. Aquella noche de octubre estaba cargada de tensión.
Dos minutos. Por reflejo, Niémans se volvió y vislumbró a lo lejos la plaza de la Porte-de-Saint-Cloud. Perfectamente desierta. Las tres fuentes se erguían en la noche como tótems de inquietud. A lo largo de la avenida se sucedían en fila india los coches de los CRS. Delante, los hombres enderezaban los hombros, con los cascos sujetos a la cintura y las porras golpeándoles las piernas. Las brigadas de reserva.
El alboroto se incrementó. La multitud se desplegaba entre las verjas erizadas de púas. Niémans no pudo reprimir una sonrisa. Esto era lo que había venido a buscar. Hubo una oleada. Unas trompetas rasgaron el estrépito. Un estruendo hizo vibrar hasta el menor intersticio del cemento. «¡Ga-na-mos! ¡Ga-na-mos!» Niémans apretó el botón de la radio y habló a Joachim, el jefe de la compañía este.
– Aquí Niémans. Ya salen. Encáuzalos hacia los autocares del bulevar Murat, los aparcamientos, las bocas del metro.
Desde las alturas, el policía evaluó la situación: los riesgos de aquel lado eran mínimos. Esta noche, los seguidores españoles eran los vencedores y, por lo tanto, los menos peligrosos. Los ingleses salían por la parte contraria, puertas A y K, hacia la tribuna de Boulogne: la tribuna de las fieras. Niémans iría a echar un vistazo en cuanto esa operación hubiera comenzado.
De improviso, bajo el resplandor de los faroles, por encima de la multitud, voló una botella de cristal. El policía vio abatirse una porra, retroceder hileras cerradas, caer unos hombres. Gritó al micrófono:
– ¡Joachim, capullo! ¡Contenga a sus hombres!
Niémans se precipitó hacia la escalera de servicio y bajó a pie los ocho pisos. Cuando salió a la avenida, ya acudían dos hileras de CRS dispuestos a contener a los hooligans. Niémans corrió por delante de los hombres armados y agitó los brazos con grandes movimientos circulares. Las porras estaban a varios metros de su rostro cuando Joachim surgió a su derecha con el casco colocado sobre el cráneo. Levantó la visera y le dirigió una mirada furiosa:
– Dios mío, Niémans, ¿está majareta o qué? De paisano, van a hacerle…
El policía hizo caso omiso de su comentario.
– ¿Qué significa esta mierda? ¡Domine a sus hombres, Joachim! De lo contrario, tendremos un tumulto dentro de tres minutos.
Gordo, rubicundo, el capitán jadeaba. Su pequeño bigote, modelo de principios de siglo, vibraba al ritmo de su respiración entrecortada. La radio resonó: «Lla… Llamando a todas las unidades… Llamando a todas las unidades… La curva de Boulogne… Calle del Comandante Guilbaud… ¡Tengo… tenemos un problema!». Niémans miró fijamente a Joachim como si fuera el único responsable del caos general. Sus dedos apretaron el micrófono:
– Aquí Niémans. Ya vamos. -Después, con voz mesurada, ordenó al capitán-: Ya voy. Envíe allí el máximo de hombres. Y controle la situación de aquí.
Sin esperar la respuesta del oficial, el comisario corrió en busca del subalterno que le servía de chófer. Cruzó la plaza a zancadas, vio de lejos a los camareros de la Brasserie des Princes que bajaban a toda prisa la persiana metálica. El aire estaba saturado de temor.
Descubrió por fin, cerca de una berlina negra, al pequeño moreno con cazadora de cuero que golpeaba el suelo con los pies para calentarse. Niémans chilló, aporreando el capó del coche:
– ¡Deprisa! ¡La curva de Boulogne!
Los dos hombres subieron en el mismo segundo. Las ruedas humearon al ponerse en marcha. El subalterno giró a la izquierda del estadio a fin de llegar a la puerta K lo más rápidamente posible por una ruta habilitada para seguridad. Niémans tuvo una corazonada:
– No -musitó-, da la vuelta. La riada va a subir hacia nosotros.
El coche giró en redondo, patinando en los charcos de los vehículos cisterna ya dispuestos para controlar a los alborotadores. Después atravesó la avenida del Parque de los Príncipes a lo largo de un pasillo estrecho formado por los coches grises de la guardia móvil. Los hombres con casco que corrían en el mismo sentido se apartaron sin ni siquiera mirarlos. Niémans había colocado en el techo el giróscopo magnético. El subalterno torció a la izquierda en las inmediaciones del instituto Claude-Bernard y dio la vuelta a la plaza a fin de seguir el tercer muro del estadio. Acababan de pasar de largo la tribuna de Auteuil.
Cuando Niémans vio planear en el aire las primeras capas de gas, supo que había tenido razón: el enfrentamiento ya había llegado a la plaza de Europa.
El coche atravesó la bruma blanquecina y tuvo que embestir a las primeras víctimas, que huían a todo correr. La batalla había explotado justo delante de la tribuna presidencial. Hombres encorbatados y mujeres enjoyadas corrían y tropezaban con la cara húmeda de lágrimas. Algunos buscaban un resquicio hacia las calles, otros volvían a subir los escalones hacia los pórticos del estadio.
Niémans saltó del vehículo. En la plaza, cuerpos entremezclados se zurraban de lo lindo. Se distinguían vagamente los colores chillones del equipo inglés y las siluetas oscuras de los CRS. Algunos de estos últimos se arrastraban por el suelo -como una especie de babosas ensangrentadas- mientras otros dudaban en utilizar a distancia sus fusiles antidisturbios a causa de sus colegas heridos.
El comisario se quitó las gafas y se ató un pañuelo en torno a la cara. Se acercó al CRS más cercano y le arrancó la porra, alargando con el mismo gesto su carné tricolor. El hombre estaba estupefacto; el vaho empañaba la visera traslúcida de su casco.
Página siguiente