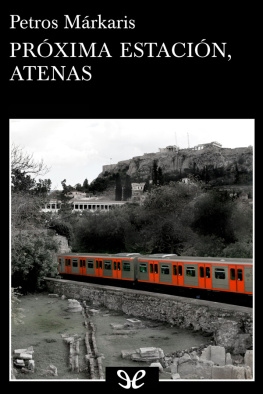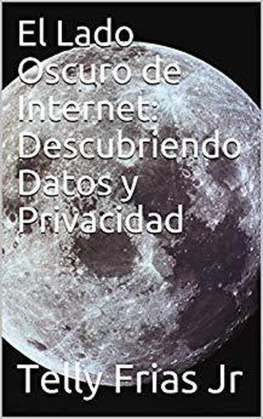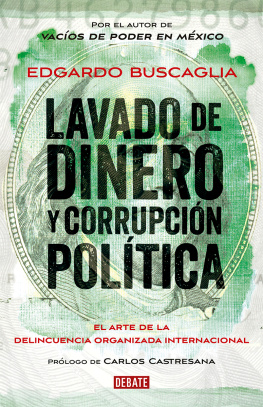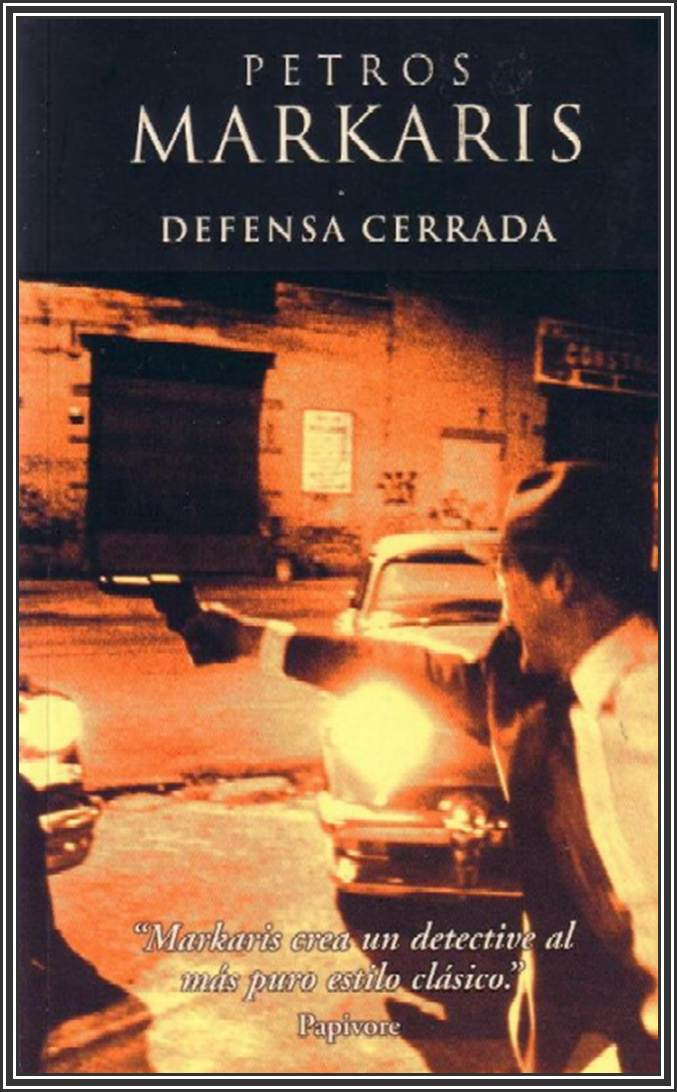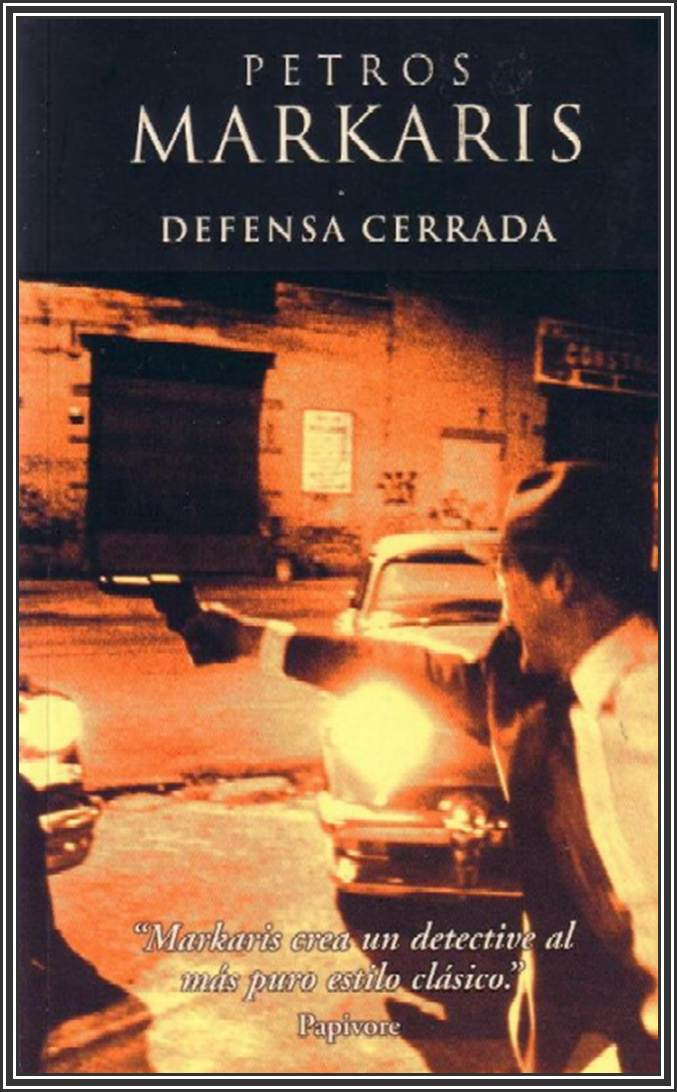
Petros Márkaris
Defensa cerrada
Nº 2 Serie Comisario Kostas Jaritos
Todo empezó con una vibración imperceptible, como si alguien correteara por el piso de arriba.
– ¡Un terremoto! -grita Adrianí, presa del pánico. Los terremotos, las hambrunas y las inundaciones son su especialidad.
– ¡Será en tu cabeza! -respondo apartando la vista de las páginas del diccionario de Dimitrakos, donde había estado leyendo la voz «Estío: estación del año que comienza en el solsticio de verano y termina en el equinoccio de otoño. No confundir con "hastío": tedio, disgusto, repugnancia».
Hemos venido a pasar las vacaciones de verano en la isla y nos alojamos en casa de la hermana de Adrianí. Acepté el plan a regañadientes, porque no me gusta estar de invitado, siempre pendiente de los demás. Pero Adrianí quería ver a su hermana y, además, no nos conviene gastar mucho dinero. Mientras mi hija Katerina esté estudiando en la Universidad de Salónica, no podemos permitirnos no ya una habitación de hotel en régimen de media pensión, como le gusta decir a mi mujer, sino ni siquiera una triste habitación con el baño en el patio, en régimen de rooms to let, como rezan los rótulos que cuelgan en todas las pocilgas de la isla. Antes había pocilgas y cerdos. Ahora hay pocilgas y turistas.
Es una casa de dos plantas y no está cerca del mar, sino en lo alto del monte, a dos pasos de Jora. La construyeron el cuñado de Adrianí y su hermano en la época dorada de las subvenciones agrícolas de la Comunidad Económica Europea. Mi cuñado es ferretero y su hermano tiene un café, nada que ver con los nobles campesinos. Sin embargo heredaron un terruño de su padre en el que pusieron a trabajar a unos albaneses, recogieron la cosecha, la enterraron en un descampado y se embolsaron la subvención. Así pudieron construir la casa. Bueno, más que de una casa, se trataba de cuatro paredes de ladrillo que luego blanquearon con una mano de cal.
El día de nuestra llegada, cuando quise echar una siestecita, me despertó un escándalo increíble en el primer piso. La casa empezó a temblar hasta los cimientos mientras una voz femenina aullaba: «¡Aaah…, aaah…, aaah!». Como soy policía hasta la médula, creí que el hermano de mi cuñado estaba dando una tunda a su mujer. Tardé un rato en comprender que no se trataba de una zurra, sino que se la estaba tirando, y que lo que me había despertado eran sus jadeos.
– ¡Chist, no está bien escuchar! -susurró Adrianí, siempre tan mal pensada aunque, eso sí, nunca se salta el ayuno en la cuaresma.
– Pero si son las cuatro de la tarde… ¡Hay que tener ganas!
– No es tan extraño. ¿No ves que no están los niños?
Los niños en cuestión son dos chicos: un enano que ronda los diez años y un renacuajo a punto de cumplir los ocho; los dos quieren ser jugadores de baloncesto. Su padre, que se ha enterado por la televisión de los millones que cobran esos gigantes, ya sean autóctonos o importados, ha instalado una cesta agujereada en medio del salón para que sus retoños aprendan a meter canastas de tres puntos tirando desde el tresillo. Llevan a cabo duros entrenamientos dos veces al día, mañana y tarde, con pelota, saltitos, discusiones y gritos incluidos. Yo me largo al café de su padre, que en lugar de indemnizarme por daños y perjuicios me clava quinientas dracmas por un café.
Por eso he dicho a Adrianí que el terremoto está en su cabeza, por los porrazos de los dos hermanos, pero los acontecimientos desmienten mi suposición cruelmente. La casa se levanta de sus cimientos, queda un rato suspendida en el aire y se asienta de nuevo con un crujido estremecedor. El cuadro de las ovejitas que beben en la fuente se despeña de la pared y los dos cencerros que estaban colgados encima del cuadro empiezan a repicar como endemoniados.
El terremoto se detiene por un instante y enseguida se reinicia con fuerzas redobladas. La casa se tambalea y los muebles se deslizan de un lado al otro del salón. La pared del fondo se parte por la mitad, como si el Peloponeso se separara de la Grecia continental, y los escombros se precipitan sobre el tresillo color hígado rematado con filetes dorados, que mi cuñado había comprado en Fabricantes Reunidos del Tresillo. En su caída, la pared arrastra al jarrón corintio con sus decorativas y brillantes alcachofas, mientras la araña catedralicia que hace las veces de lámpara de techo se mece cual incensario en manos de un cura enloquecido.
Adrianí se levanta de un salto y toma posiciones bajo el dintel de la puerta.
– ¿Qué estás haciendo? -grito.
– Cuando hay un terremoto, has de ponerte en el umbral de una puerta. Es lo único que no se desploma -responde, temblando como una hoja.
De mala gana dejo el Dimitrakos, la agarro de la mano y empiezo a arrastrarla en dirección a la calle mientras las paredes se inclinan y vuelven a recuperar la verticalidad, como si no acabaran de decidir si quieren aplastarnos o no.
En el mismo momento en que cruzamos la puerta de la calle, una parte del techo se desploma. Recibo una ducha de cascotes y miles de alfileres se me clavan en la piel.
La vivienda del hermano de mi cuñado tiene una entrada lateral independiente. Al salir, oigo que una mujer grita: «¡Socorro! ¡Socorro!».
– ¡Aléjate de la casa! -indico a Adrianí y echo a correr hacia la voz.
Stavria, la cuñada de mi cuñado, está de pie en el primer escalón. Abrazada con fuerza a sus dos hijos, pide histéricamente ayuda. Se llama Stavria desde 1991, cuando llegó a la isla la primera gran oleada de turistas. Antes se llamaba Stavriní.
– ¡Los niños, Kostas! ¡Llévate a los niños!
La escalera se estremece, amenazando con hundirse bajo mis pies. Subo y agarro a los enanos, pero el pequeño, el listillo, empieza a arrearme patadas.
– ¡Mi pelota, quiero mi pelota!
– No hay tiempo para pelotas -replico, pero él sigue machacándome las espinillas y reclamando su pelota a grito pelado. Si tuviera esposas se las pondría, así iría entrenándose en cuestión de detenciones, y no sólo en baloncesto.
– ¡Bajad, yo iré a buscar la pelota! -grita Stavria desde arriba.
– ¡No entres en la casa! -grito, pero ella ya está dentro.
Al alcanzar el último escalón, la pelota nos cae encima. El renacuajo se suelta y corre tras ella mientras de la casa llega un estrépito de cristales rotos y el grito desesperado de Stavria:
– ¡Mi lámpara!
De repente, las sacudidas cesan y la tierra queda inmóvil, como exhausta.
Stavria aparece en el primer escalón, desmelenada.
– ¡Mi araña se ha roto!
Era una lámpara idéntica a la de mi cuñado. No sé por qué las compraron gemelas. Tal vez para celebrar la Pascua en casa. Las encienden, prenden las velas, se desean felices Pascuas y se ahorran los trescientos cincuenta escalones que conducen a la Virgen de la Cueva Dorada.
– Déjate de arañas y baja antes de que haya una réplica -le advierto.
Ni caso. Se sienta en el escalón, al borde de las lágrimas.
– ¿Se ha roto la canasta? -pregunta el enano, ansioso.
– Ahora no estoy para canastas -responde ella haciendo pucheros de niña.
– La última que metiste no cuenta. Habías cometido falta -espeta el renacuajo al enano.
La plaza central de Jora está construida sobre un terraplén, de manera que parece la tarima de un quiosco de música. La cruzan tres callejuelas. Una conduce a las afueras del pueblo, otra a la parada del autobús que cubre el trayecto entre Jora y el puerto, y la tercera no tiene salida; termina delante de la iglesia. Las callejas situadas a derecha e izquierda de la plaza concentran la actividad del pueblo: allí está la tienda de ultramarinos, una carnicería-verdulería y un establecimiento donde venden desde artículos de arte popular hasta botas campesinas. Allí están, además, el café del hermano de mi cuñado, una taberna, un viejo restaurante y dos puestos de
Página siguiente