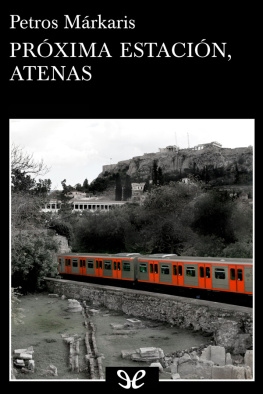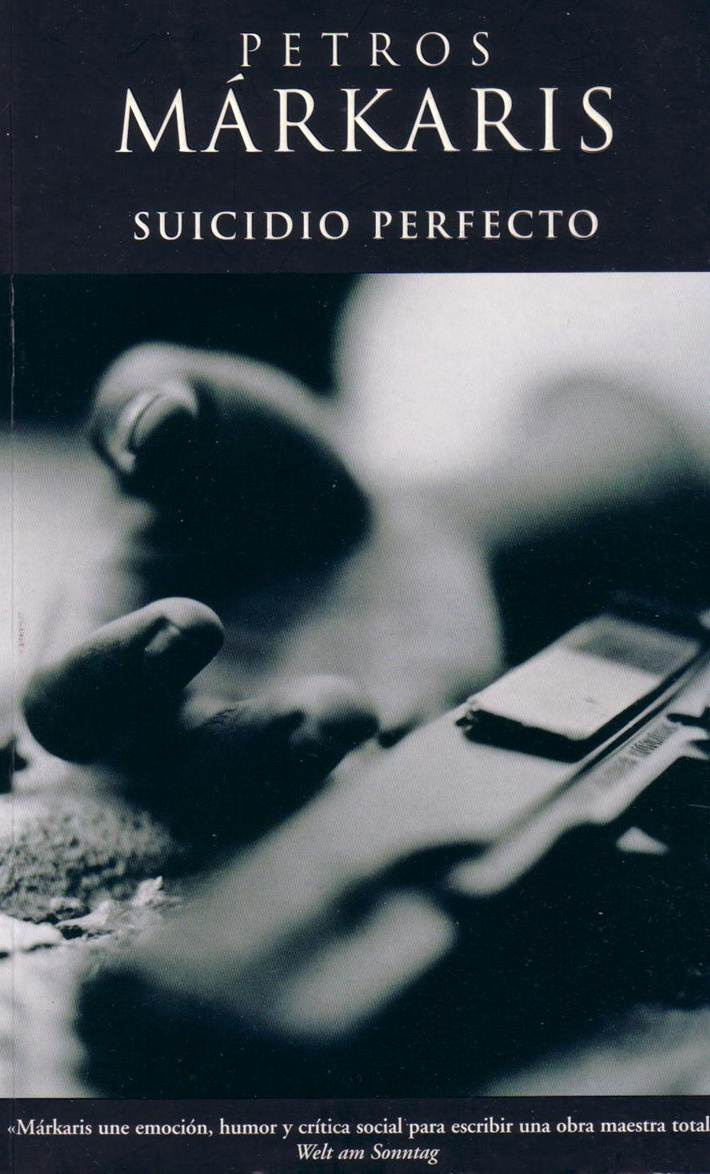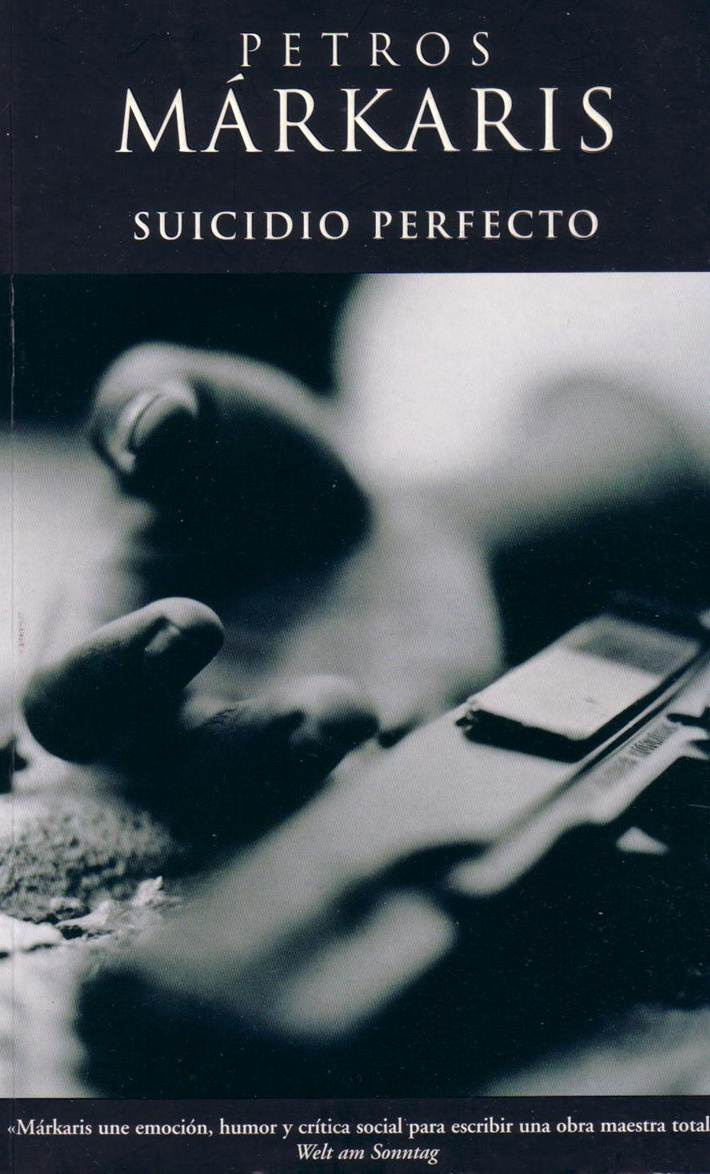
Petros Márkaris
Suicidio perfecto
Nº 3 Serie Comisario Jaritos
A la memoria de la señora Tasula
Alies was im Subjekt ist,
ist im Objekt, und etwas
mehr; alies was im Objekt ist,
ist im Subjekt, und
etwas mehr.
Goethe
Lo que está en el sujeto
está en el objeto, y algo más;
lo que está en el objeto
está en el sujeto, y algo más.
Goethe
El gato, sentado en el banco de enfrente, me mira. Siempre me lo encuentro aquí por las tardes, acurrucado sobre el respaldo. Los primeros días me observaba con recelo, dispuesto a salir huyendo si intentaba acercarme. Cuando se aseguró de que no le prestaba la menor atención, dejó de incomodarse por mi presencia. Fue así como entablamos una relación de buena vecindad. Él nunca ocupa mi banco, y yo, las pocas veces que llego primero, respeto el suyo y se lo dejo libre. Es un gato de esos que andan por los tejados, aunque no tiene el tradicional color anaranjado que caracteriza a los callejeros. Su pelaje, gris y negro, presenta un dibujo parecido al de los trajes de pata de gallo que llevamos en los bailes del cuerpo o en los funerales. Para las bodas nos vestimos de negro.
Adrianí, sentada a mi lado en el banco, está haciendo punto. Desde aquella noche fatídica en que se me ocurrió la brillante idea de proteger con mi pecho a Elena Kustas de la bala que disparó su hijastro Makis, mi vida ha cambiado radicalmente. Primero me tuvieron ocho horas en el quirófano, después pasé seis semanas en el hospital y ahora me quedan todavía dos meses de baja laboral. Mis relaciones con el Departamento de Homicidios se han interrumpido hasta nueva orden. No me he pasado por allí ni una vez desde que salí del hospital. Mis dos ayudantes, Vlasópulos y Dermitzakis, me visitaban día sí, día no, al principio; después dejaron de venir y se limitaron a llamar por teléfono y, al final, cortaron toda comunicación. Guikas sólo fue a verme una vez. Apareció acompañado por el secretario general del ministerio, que no me profesa gran simpatía, aunque aquel día se deshizo en sonrisas y alabanzas por mi valentía. Al final, Adrianí tomó las riendas de mi vida, y desde entonces yo no hago más que arrastrarme de la casa al parque y del dormitorio a la sala de estar, como un palestino sometido a arresto domiciliario por los israelíes.
– ¿Qué hay para cenar?
No es que me importe demasiado. No he recuperado el apetito, y cada bocado se me atraganta. Saco el tema para romper un poco la monotonía.
– Te he preparado pollo hervido y una sopa de estrellitas.
– ¿Otra vez pollo? Anteayer también cené pollo.
– Te hace bien.
– ¿Qué bien me hace, Adrianí? Tengo una herida de bala en el pecho, no una úlcera de estómago.
– Es un buen reconstituyente, sé lo que me digo -asegura en un tono que no admite discusión, sin siquiera molestarse en levantar la vista de la labor.
Suspiro y recuerdo con nostalgia mis días en la unidad de cuidados intensivos, cuando el horario de visitas se limitaba a una hora por la mañana y otra por la tarde, y al menos me dejaban en paz el resto del tiempo. Cada uno de los nueve días que pasé allí, entre una pared blanca y dos cortinas también blancas, se repetía la misma ceremonia. Primero llegaba Adrianí.
– ¿Cómo te encuentras hoy, Costas? -me preguntaba con una sonrisa temblorosa como la llama de una vela.
Yo reaccionaba ante aquella oleada de desdicha que invadía mi intimidad mostrándome más animado de lo que realmente estaba.
– Estupendo. No sé por qué me tienen aquí, me siento muy bien -respondía, aunque en realidad me sentía mucho más seguro allí que en cualquier otro sitio.
Un gesto de tristeza contenida y un movimiento casi imperceptible de la cabeza expresaban el convencimiento de Adrianí de que nadie escapa a su destino. Después ella se sentaba en la única silla, me tomaba la mano y fijaba la mirada en mí. Cuando se iba, media hora después, me dejaba con la muñeca dormida por la inmovilidad y con la convicción de que estiraría la pata en menos de doce horas.
Si la actitud de Adrianí me empujaba a afirmar que me encontraba muy bien, Katerina, mi hija, me impulsaba a lo contrario. Ella llegaba jovial y resplandeciente.
– ¡Te felicito, estás como un roble! -exclamaba-. Cada día te veo mejor.
– ¿Dónde ves la mejoría? -replicaba yo, indignado-. Estoy hecho polvo. Me duele el pecho, me siento exhausto y sólo quiero dormir.
Por toda respuesta, me plantaba un beso cálido en la mejilla y me abrazaba tan fuerte que el dolor de mi herida se agudizaba.
Por último, se presentaba Eleni, mi cuñada. Había venido casi a nado de la isla donde vive en cuanto Adrianí le comunicó que me habían trasladado al hospital, medio muerto.
Eleni es de esas personas que pretenden animarte contándote las desgracias ajenas. Se ponía, pues, a hablarme de todos sus familiares enfermos, desde su hija, que padecía una alergia y debía elegir con cuidado la comida y la ropa, y su marido hipertenso, que vivía con las pastillas en el bolsillo, hasta su suegra, a quien una fractura de cadera había dejado postrada, y a quien Eleni y su cuñada limpiaban el culo por turnos, pasando por un primo lejano que había sufrido un accidente de moto y llevaba tres meses en el hospital sin saber si volvería a caminar, pobre hombre. Al final, me escupía la moraleja a la cara:
– Ya ves, deberías dar gracias a Dios -decía, y acto seguido se marchaba.
Sin embargo, cuando terminaba la visita de media hora de Adrianí y las de quince minutos de Katerina y de Eleni, disponía de todo el tiempo para mí hasta la tarde. En la unidad reinaba el silencio, las enfermeras realizaban sus tareas con discreción extrema y, en general, nadie me molestaba.
E1 gato abre la boca como un pozo y bosteza majestuosamente. Por lo visto mi presencia le aburre. No me extraña; también yo me aburro de mí mismo.
– ¿Qué te parece si nos marchamos? -sugiero a Adrianí sin saber muy bien por qué, pues en casa se está igual de mal.
– Quedémonos un poco más. El aire libre te sienta bien.
– A lo mejor viene Fanis…
– No creo. Que yo sepa, hoy está de guardia.
No es que me urja que me reconozca un médico; sencillamente me lo paso bien con el novio de mi hija, Fanis Uzunidis. Mi amistad con Fanis ha seguido un proceso inverso al de la bolsa de Atenas. Mientras los valores tocaban techo y empezaban a bajar, nuestra relación llegó a su punto más bajo y luego comenzó a mejorar. Lo conocí como cardiólogo de guardia una noche que me internaron en el Hospital Estatal con un amago de infarto. Me cayó bien, porque siempre sonreía y bromeaba conmigo. Luego supe que se había liado con mi hija y me enfurecí. Al final, en deferencia a Katerina, acabé aceptando la idea de su relación, aunque él seguía inspirándome recelo. No lograba ahuyentar la sensación de que había traicionado mi confianza, y todo aquel que ha pasado por las escuelas de la policía está obsesionado con la traición. En cuidados intensivos lo noté más cercano a mí, y no precisamente por razones médicas. Siempre aparecía a eso de las doce, un poco antes de la comida, invariablemente con la sonrisa en los labios. Y cada vez me llamaba algo distinto, desde el «¿Cómo estamos, señor comisario?» y el «¿Cómo va mi futuro suegro?» hasta el irónicamente enfático «¡Papá!». Esto ocurría tres o cuatro veces al día y también por la noche, cuando estaba de guardia; intentaba indagar con disimulo cómo me sentía y si necesitaba algo. Me enteré de ello por boca de las enfermeras que, de vez en cuando, me confiaban: «Tenemos que cuidar bien de usted: Si no, el doctor Uzunidis nos reñirá.»
Página siguiente