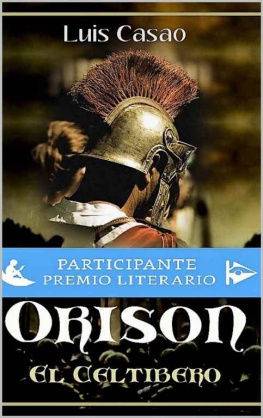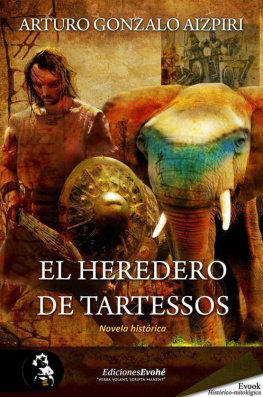Orison
El
celtíbero
Luis Casao Benedí
© 2011 Luis Casao Benedí
© 2012 Luis Mesa Rueda (Portada)
ISBN: 9781796570960
Impreso en España / Printed in Spain
Para María, mi esposa.
Siempre presente insuflando ánimo.
Sin ella,
estas líneas no hubiesen visto la luz.
I
—El cielo se tiñe de sangre. Mal presagio —dijo Liteno mirando a Ieortas, mientras señalaba las nubes rojizas que lentamente se adueñaban del horizonte.
De buena mañana aparecieron las primeras avanzadillas del ejército romano y ahora, desde una de las torres de vigilancia, los dos numantinos contemplaban como no dejaba de engordar la mancha que formaban sus integrantes sobre el paisaje. Podían distinguirse cuatro puntos donde comenzaban a construir sus campamentos.
«Se confirman las noticias —pensó Liteno con un rictus de preocupación—. Otra vez tendremos que luchar con ellos». Dirigió una mirada hacia el interior de la ciudad y esbozó una sonrisa impregnada de melancolía, al escuchar la algarabía que a esas horas armaban sus habitantes.
Un grupo de niños jugaba a las guerras, sirviéndose de palos como si fuesen espadas. En la puerta de una casa cercana, la madre de uno de los infantes miraba al grupo sonriendo, mientras le daba el pecho a su hijita. Una abierta sonrisa acompañó al recuerdo de su propia familia, felices y ajenos al peligro que suponía la visita del ejército que acampaba frente a la ciudad. Frunció el ceño y en sus ojos brilló el destello de un odio frio, cuando desvió la mirada para contemplar de nuevo a quienes venían a perturbar uno de los breves periodos de paz que disfrutaban, desde que se iniciaron las hostilidades con Roma.
—Los derrotaremos, como siempre ¿¡Acaso nunca van a escarmentar!?
El sonido de las palabras de Ieortas rescató a Liteno de la oscura abstracción en la que se había sumido. El tono de su lugarteniente no dejaba entrever ningún signo de alarma, como si el ejército que tomaba posiciones frente a Numancia no fuese una amenaza digna de tener en consideración. Así era el carácter de su segundo, un tanto fanfarrón y dotado de una seguridad en sí mismo que, por ahora, nadie había sido capaz de desacreditar en combate.
—Mañana saldré con una patrulla, para inspeccionar el número de nuestros enemigos y comprobar en cuantos puntos están plantando campamentos —dijo Liteno, sin apartar la mirada de las manchas que se agitaban en el horizonte, como si fuesen gigantescos grupos de hormigas.
—Creo que debiera ir yo. No tengo familia, además, tú eres nuestro jefe militar y no quiero imaginar las consecuencias si te capturan.
—Está decidido. Tú, te quedarás al mando de la tropa hasta mí regreso. Caro está de acuerdo. —La brusca contestación de Liteno no dejaba opciones para rebatirla.
—Si ya está decidido —dijo Ieortas sin disimular su desacuerdo, acompañando sus palabras con una mueca de forzada aceptación—. ¿Quién te acompañará?
—Partiré al alba con Leukón, Turibás y Abadútiker.
—¡Abadútiker! Se alegrará. Será su primer acto de guerra. —Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ieortas—. Estaré en la puerta para despediros.
—Ahora me voy a casa. Nisunin se angustia cuando salgo de misión. —Liteno se dirigió hacia la rudimentaria escalera que comunicaba la torre con la base de la muralla—. Quiero estar con ella y con mis hijos —dijo a modo de despedida mientras comenzaba a descender.
—¡Hasta mañana! —Un imperceptible tono de reproche acompañó la despedida. Se quedó mirando como su jefe descendía por la escala—. «Siempre los hemos vencido. Esta vez no será distinto, no comprendo porque se alarma tanto».
Ieortas continúo durante un buen rato acodado sobre el muro, contemplando como el ejército enemigo bullía de actividad en la lejanía. Una torva sonrisa acompañaba los movimientos de su mano derecha, mientras acariciaba la empuñadura de su falcata, para acabar cerrándose con fuerza sobre ella. Con aquella espada íbera de un solo filo, había cercenado más de un brazo y unas cuantas vidas legionarias.
El sol comenzaba a ocultarse cuando descendió de la torre. Unas pocas carretas vacías salían de la ciudad. La mayoría de los arrieros que asistieron al mercado preferían pasar la noche en la posada de Baisetas, para emprender camino al día siguiente. A Ieortas le gustaba pasear a esas horas de la tarde, cuando la ciudad se adormecía y sus habitantes disfrutaban del asueto que precede al descanso nocturno. Saludó a unas mujeres que hablaban animadamente desde las puertas de sus casas, mientras sus pequeños correteaban por las calles agrupados en pandillas. Un grupo de hombres jugaban, tirando unas monedas para introducirlas en un círculo. A Ieortas no le agradaban esos juegos, de tarde en tarde había peleas y alguien moría por una disputa originada por el resultado de una apuesta. Continuó caminando, sus pasos le dirigían de forma inconsciente hacia la casa de aquella mujer. Se había propuesto apartarla de sus pensamientos, sin haberlo conseguido todavía.
El legionario Aulus Crito estaba cavando en el foso del campamento que construían en el lugar que los numantinos conocían como Peñarredonda. Su aspecto denotaba que no atravesaba los mejores momentos de su vida militar. Había transcurrido algo más de un año desde que la maldita esclava, causante de todas sus desdichas, se fugó del campamento de Tarraco, donde permanecía acantonada la Tercera Legión. Para su desgracia, él era el centurión de guardia aquel día nefasto.
No le sirvió de atenuante el hecho que el cónsul Publio Cornelio Escipión Emiliano, amo de la fugitiva, hubiese autorizado sus entradas y salidas del campamento para recoger hierbas, de las que tenía gran conocimiento. Solo su historial en la legión salvó al centurión de morir crucificado, como les ocurrió a los demás componentes de la guardia. Aunque hubiese preferido la muerte, al castigo que soportaba. Lo degradaron, le quitaron el botín acumulado durante sus años de servicio y tuvo que soportar el desprecio de los demás legionarios. Nadie recordaba ya sus acciones en combate. El prestigio conseguido se evaporó. A quienes salvó la vida, desviaban la mirada al cruzarse con el antiguo centurión o, indiferentes, le daban la espalda.
Como parte de su castigo, le obligaron a clavar las manos y los pies de los legionarios que formaban ese día la guardia del campamento. Veteranos que habían luchado a su lado, hombro con hombro, en innumerables ocasiones. Los clavó uno a uno, mano a mano, pie a pie, clavo a clavo, con la vista fija en el martillo, hurtándola de los ojos de los crucificados e incapaz de soportar sus miradas repletas de estupor. Aún retumbaban en su cabeza los ecos de aquellos martillazos.
Antes de la degradación se adornaba la coraza de cuero con más de diez palerae, conseguidas en combate. También se las arrebataron. Taciturno por naturaleza, se convirtió en un ser resentido que vivía aislado y en estado de constante mal humor.
No destacaba por su fortaleza física y esa aparente fragilidad fue la perdición de más de un enemigo, también de algunos pendencieros que, viéndolo enjuto y de poca estatura, no calibraron bien el peligro que encerraba. Dueño de una voluntad férrea, se empleaba con una terquedad casi enfermiza en todo aquello que emprendía. Gracias a esa perseverancia, había alcanzado una singular destreza en el manejo de las armas y en la lucha cuerpo a cuerpo.
Tenía la cara deformada por una cicatriz, recuerdo de una cuchillada, que llegaba desde el borde del párpado derecho hasta la comisura de los labios del mismo lado. El costurón tiraba del párpado hacia abajo y del borde de la boca hacia arriba y cuando estaba furioso adquiría un tono violáceo, dándole un aspecto repulsivo. En esos momentos debía estarlo.