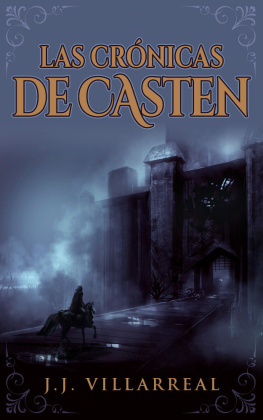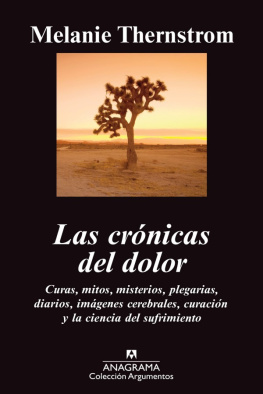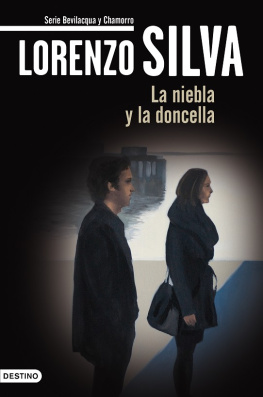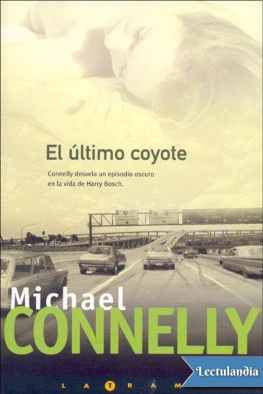Contenido
Copyright
Por J.J. Villarreal
Visita la página en Amazon.
2017 © Derechos Reservados.
Otros libros por el autor:
Ángel Guardián
Guerrero Dragón
El Artista de la Muerte
Epígrafe
“La justicia perfecta solo se encuentra en el cielo. En la tierra, hay que luchar por ella...”.
-El libro del camino.


El profesor Astarfax conocía bien el silencio. Siete años de monotonía casi monástica le habían enseñado a discernir entre los diferentes grados de silencio.
Sentado en su sillón, fumando una pipa, y leyendo un libro aburrido, pero al mismo tiempo interesante, acerca de botánica, reconoció el ruido del profundo silencio.
Ese silencio le decía a gritos que algo andaba mal. Quizás era intuición, quizá un sexto sentido, o tal vez simplemente que los grillos habían dejado de chirriar, y las chicharras no emitían sonido alguno, como cuando saben que un intruso anda cerca.
Astarfax sabía que algún día, alguien lo encontraría. Tuvo que pensar por un momento para recordar dónde había dejado a su vieja amiga, su espada. Pero estaba allí, donde la había dejado casi dos años atrás, recostada contra la esquina de la habitación en donde se encontraba.
Se puso de pie, y mientras caminaba hacia ella, se preguntó quién sería su visitante o visitantes. ¿Algún antiguo enemigo?, ¿algún viejo amigo? Pronto lo sabría.
Al retirarse al campo, el profesor Astarfax había tenido el sueño de pasar el resto de sus días en paz, fumando pipa y leyendo libros. También deseaba aprender a tocar la lira, la cual seguía encima de la mesa, suplicándole su atención.
Pero el sueño parecía haber acabado esa noche. Presentía que este era el comienzo de algo nuevo, algo que querría evitar pero no podría.
Tomó la vaina, y sacó lentamente la espada. La empuñadura azul grisáceo se sentía bien en sus manos. La hoja de la espada, ya opaca, no brilló a la luz de la vela.
Detrás de él, con un estruendo, la puerta se abrió.
Hoy no es un buen día para morir, pensó el sargento Dan por tercera ocasión el mismo día.
El dolor en las articulaciones de sus dedos era casi insoportable, pero sabía bien que soltarse sería caer a una muerte segura.
Pendía del borde del techo de una casa medio destruida en uno de los barrios bajos de la ciudad de Casten, del reino de Zurmeldaín. Este barrio en particular contaba con altos edificios hechos de casas de barro, y todo tipo de madera, basura, arcilla, etcétera, que hacían su labor particularmente difícil. En este caso, la de perseguir al sospechoso del doble asesinato de unas pequeñas niñas nobles, que había sucedido apenas dos noches atrás.
El sargento Dan intentó empujarse hacia arriba, pero no lo logró. Estaba exhausto. No había dormido desde… desde que había comenzado el caso. Y no era que tuviera mala condición, no; de hecho estaba en perfecta forma física. El problema era el maldito uniforme, con la pesada coraza, la capa, y sandalias gruesas. Además de eso traía dos espadas, la —oficial —en su cinto—, y la suya propia en la espalda. Ese había sido un error fatal; ¿a quién se le ocurría salir con dos espadas? Era necesario, pero no le gustaba la que le asignaron recientemente al haber sido ascendido de puesto.
Miró hacia abajo. Podía ver a personas caminando por el callejón, indiferentes a él acá arriba.
¿Muerte segura? Quizá, quizá no, pero piernas rotas, sí. Tal vez caería sobre un pobre desdichado y lo mandaría a la próxima vida; sería una muerte algo extraña. Podía ver el titular en el periódico: Policía mata a indigente al caerle encima.
Increíble, pero se rio.
Maldición, no podía dejar que se le escapara el asesino, el cual probablemente ya había aprovechado esta pausa para huir y perderse en este enorme barrio.
Musitó una oración, y con un grito reunió todas sus fuerzas… suficientes para lanzar su pierna derecha hacia arriba. ¡Excelente! Ahora, si tan solo pudiera usar su pierna para empujarse… lo hizo. Finalmente, pudo regresar al techo.
Su corazón amenazaba con reventarle el pecho. Abrió los ojos, pero no vio nada más que puntitos luminosos.
Maldito uniforme, pensó.
Parpadeó varias veces hasta recobrar la vista, y miró en la dirección a donde había visto al asesino por última vez.
Para su sorpresa, allí estaba, a un techo de distancia.
¿Qué rayos?
Aparentemente el asesino había asumido que Dan había caído, o que no podría seguir con la persecución, ya que estaba tirado en el suelo jadeando, como recuperando el aliento.
El sargento Dan se puso de pie, intentando no hacer mucho ruido, pero el asesino escuchó algo, abrió los ojos, y lo vio.
—¡Mal!... —dijo, y se puso de pie.
—Alto en… alto en… —No. No hizo alto. El asesino comenzó su huida, con Dan detrás de él.
—¿Profesor Astarfax? —se escuchó una voz.
El profesor se dio la vuelta. Tres hombres entraron a su casa, todos completamente desconocidos. Astarfax tenía una excelente memoria, rara vez olvidaba una cara. Los tres tenían sus espadas empuñadas.
Uno de ojos pequeños se introdujo. —Mi nombre es Luz. Mis compañeros y yo hemos venido en nombre de la Secta para poner en orden las pasadas injusticias.
Hizo una pausa, como esperando que el profesor dijera algo.
En respuesta, Astarfax chupó tranquilamente su pipa.
Esto molestó a uno de los visitantes, que dio un paso al frente, pero fue detenido con una mano por Luz.
El profesor notó que los dos acompañantes del hombre de ojos pequeños no eran más que un par de jóvenes, que no rebasaban los treinta años. Los tres vestían túnicas carmesí, que parecían demasiado pesadas y calientes para el clima.
—Astarfax de Díbel, hijo de Aaronaax —prosiguió Luz.
Interesante, pensó el profesor. Hace mucho que no escuchaba mi nombre completo.
—Se te acusa de crímenes en contra de la Secta y su Orden Sagrada, y habiendo ya pasado por juicio, se te encuentra culpable de asesinato, traición y tortura. En nombre de la Secta, y con la autoridad del Sacerdote Nabié, se te sentencia a ser ejecutado por decapitación el día de mañana, en frente de la Junta.
Una pausa. Larga.
La Secta y su Orden Sagrada. Así que eran ellos. Astarfax no estaba sorprendido. Si alguien era capaz de rastrearlo y encontrarlo, eran ellos.
—¿Ya terminaste? —preguntó el profesor—. No quiero interrumpir tu bonito discurso.
—Eh, sí —respondió algo nervioso.
—Excelente —respiró hondo, negó con la cabeza y dijo: —No puedo describir la molestia, y el atrevimiento que tienen al venir hasta mi hogar para hablarme de tal manera y con tales estupideces, de cosas sin sentido y sin ninguna explicación, cuando yo estaba perfectamente tranquilo y disfrutando de una excelente noche. —Dejó la pipa sobre la mesa y continuó: —Así que les voy a dar exactamente cinco segundos para largarse de aquí... porque aún no estoy de mal humor... antes de que tenga que tomar esta espada y cortarles la cabeza a los tres, y realmente no lo quiero hacer; en verdad me encanta este lugar, y odiaría tener que recoger el tiradero que se hará con sus cuerpos.
Un momento de tensión.
—¿Podemos hacerlo afuera, por lo menos? —preguntó el profesor—. Para no manchar aquí…
No terminó de hablar, ya que los dos jóvenes de túnicas rojas se lanzaron contra él.
No podría alcanzarlo con todo lo que tenía encima, así que, aunque le tomó unos momentos, se deshizo de la coraza, dejó la espada oficial en el suelo, y se quitó las sandalias. Probablemente lo regañarían bastante por ello, sobre todo si no recuperaba sus cosas, ya que terminarían vendidas en el mercado negro.