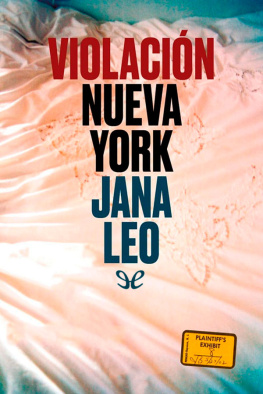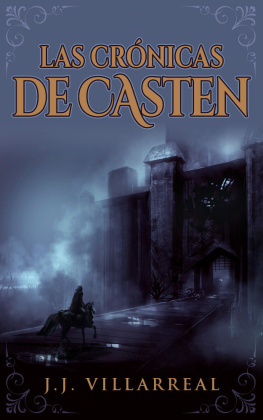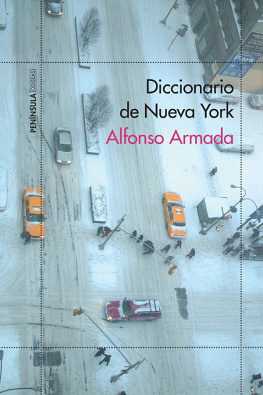Stuart M. Kaminsky
Muerte En Invierno
CSI: NY

(CSI: NY. Dead of Winter, 2005)
Fue una noche de pesadilla.
Era principios de febrero, la época más fría en Nueva York, siempre la más fría. Poco importa lo que digan de las tormentas de enero o de las súbitas bajadas de temperatura y de las ventiscas procedentes de Canadá que se presentan en ocasiones muy pronto, recién entrado noviembre, o muy tarde, a finales de marzo.
No, siempre puede contarse con que febrero será el mes inolvidable del año. Y en esta ocasión se trataba de un mes particularmente malo.
La temperatura descendió hasta 17 ºC bajo cero. El viento soplaba con rabia, ululando por las calles vacías de los cinco distritos municipales. La nieve caía, no dejaba de caer, implacablemente, sin descanso. Mal asunto preparar las maletas o hacer bolas de nieve faltando pocas horas para el sábado por la mañana.
Las máquinas quitanieves recorrían las calles una y otra vez, en convoy o solas, intentando mantener transitable la ciudad. Nadie recogía la basura. Las máquinas amontonaban la nieve sobre las bolsas oscuras de plástico, enterrándolas hasta que llegase algo parecido al deshielo y los camiones pudiesen abrirse paso entre miles de calles resbaladizas.
Las cuatro de la madrugada.
Mac Taylor se volvió hacia la izquierda en la cama. Tenía un reloj despertador, pero nunca lo programaba. Siempre se despertaba pocos minutos después de las cuatro, en medio de la oscuridad de la noche. Durante una hora más colocaría las manos tras la cabeza y miraría hacia el techo, observando las luces de los coches que pasan, las estrellas y el resplandor de la luna a través del cielo nevoso. Alzó la vista hacia la oscuridad y logró mantener con relativo éxito la mente en blanco, consciente de que tendría que levantarse en cuestión de una hora y esperando que dicha hora pasase pronto.
Stella Bonasera estaba sumida en un sueño febril. Acababa de volver a dormirse después de levantarse para ingerir dos cápsulas de Tylenol, acompañadas por una taza de té calentado en el microondas. En su sueño, el enorme cuerpo hinchado de una mujer planeaba sobre una cama como uno de los globos del día de Acción de Gracias. Stella sentía que debía evitar que el cuerpo saliese flotando por una ventana abierta cercana, pero no podía moverse. Esperaba que el cuerpo fuese demasiado grande para pasar por el marco de la ventana. Sobre el cuerpo de la mujer había un gato de color gris que la miraba con extrema seriedad. Entonces el sueño se esfumó y Stella pudo dormir tranquila.
Aiden Burn se quedó dormida alrededor de las dos de la madrugada, intentando recordar el nombre de su profesora de matemáticas de segundo de bachillerato. ¿Era la señora Farley, Farrell o Furlong? Podía rememorar el rostro de la mujer, su voz… En lo que pudo ser un sueño, o tal vez un ensueño, Aiden escuchó la voz de esa profesora recordándole a la clase por enésima vez que eran los pequeños errores los que conducían a las respuestas equivocadas. «Tal vez os hagáis una idea del cuadro al completo, pero tan sólo un pequeño error, un momento de descuido, hará que todo lo que sigue sea un error para siempre.» De sus años en el instituto, Aiden recordaba esa frase por encima de cualquier otra cosa relacionada con las clases. Había intentado vivir de acuerdo con esa enseñanza, pero todavía seguía inquietándole, especialmente cuando el viento golpeaba contra las ventanas y un penetrante frío vencía la resistencia de los siseantes radiadores.
Danny Messer estiró el brazo en busca de sus gafas y observó los brillantes números rojos del reloj que se hallaba sobre la mesita de noche. Pasaban unos pocos minutos de las cuatro. Se tocó la cara. Tendría que afeitarse cuando se levantara. Tendría que hacerlo mientras se daba una ducha. Pensaría en ello más tarde. Rodó hacia su izquierda buscando una posición cómoda, que encontró al instante, y volvió a sumirse en un sueño sin sueños.
Sheldon Hawkes estaba tumbado en un catre en su laboratorio, leyendo un libro sobre descubrimientos arqueológicos en Israel. Había una fotografía de un cráneo. El texto, firmado por alguien cuyo nombre no reconoció, decía que el cráneo tenía unos tres mil años de antigüedad y había resultado dañado por algún desastre natural. Hawkes negó con la cabeza. El agujero de la calavera era el resultado de un golpe propinado con una piedra roma. Era el único daño sufrido por aquel espécimen. No presentaba arañazos ni magulladuras. El cráneo se hallaba en un estado de casi completa preservación. Si el agujero lo hubiese causado un desastre natural, mostraría otros signos traumáticos. Hawkes necesitaba el cráneo original o un buen número de fotografías. No tenía ninguna duda de que aquel hombre muerto había sido asesinado, golpeado con una piedra, hacía miles de años. Y dado que se dio por sentado, debido a la parafernalia encontrada cerca del cuerpo, que aquel hombre había pertenecido a la realeza, Hawkes sintió curiosidad por saber quién pudo ser su asesino y cuáles fueron los motivos. Cuando acabó el libro, quiso enviarle un correo electrónico al arqueólogo. Hawkes siguió leyendo. Ya había dormido las cuatro horas de sueño que necesitaba. Se encontraba cerca del depósito de cadáveres. El viento soplaba con fuerza en las calles. Estaba leyendo un buen libro. Se sentía contento.
Es posible que Don Flack soñase, pero no recordaba sus sueños, lo cual no era del todo malo, porque había visto tantas cosas desagradables que probablemente tendría pesadillas. La alarma del reloj sonaría a las siete y él se despertaría al instante. Había sido así desde que era un niño. Y esperaba que fuese así durante el resto de su vida.
Los hermanos Marco dormían en cada punta de la ciudad. Anthony, que cumplía condena en Riker’s Island, sólo bordeaba los límites del sueño. La cárcel no es el lugar más adecuado para dormir a pierna suelta. Durante la noche se oye una desagradable antisinfonía de tosidos, ronquidos, gente que habla en sueños, guardias que patrullan… Sólo puede dormirse a medias para que nada ni nadie te pille desprevenido. No es que Anthony creyese que alguien fuese tras él, pero uno nunca sabía a quién podía haber ofendido o insultado sin darse cuenta. Fuera de prisión, el nombre de Anthony Marco significaba algo. Dentro, no era más que otro viejo blanco y tonto. A la mañana siguiente regresaría al juzgado. Si todo iba bien, el curso del juicio cambiaría de rumbo y las cosas se pondrían a su favor.
El hermano de Anthony, Dario, estaba despierto. Insomnio. Su mujer roncaba. Le dolía el estómago. Se levantó y fue al lavabo, allí se sentó y empezó a leer Entertainment Weekly. Estaba nervioso. Esa noche, justo en esos momentos, se estaría llevando a cabo. Cinco horas antes había llamado para cambiar el plan. Su hija le había convencido de que era lo mejor, y dado que llevaba días pensando en algo similar, llamó por teléfono. Las cosas podían ir mal. Cuando uno se relaciona con gente de pocas luces, hay que tener en cuenta esa posibilidad, incluso aunque esa gente sea leal. Marco tenía una teoría. Estaba convencido de que sólo los tontos eran leales. La gente inteligente piensa en exceso, buscan sus propios intereses. Marco lo sabía. Él era de los inteligentes. Al demonio con todo ello. Volvió a la cama y le dio un codazo a su esposa, confiando en que se diese la vuelta y dejase de roncar. Ella gruñó y se dio la vuelta, pero empezó a roncar más fuerte. Entonces Marco se colocó una almohada sobre la cabeza y se dijo que si no conseguía dormirse en cuatro o cinco minutos se levantaría.
Página siguiente