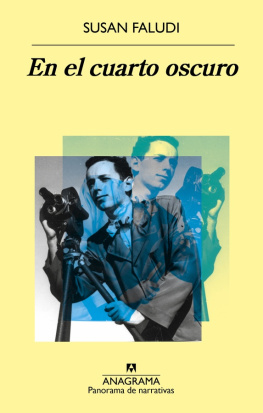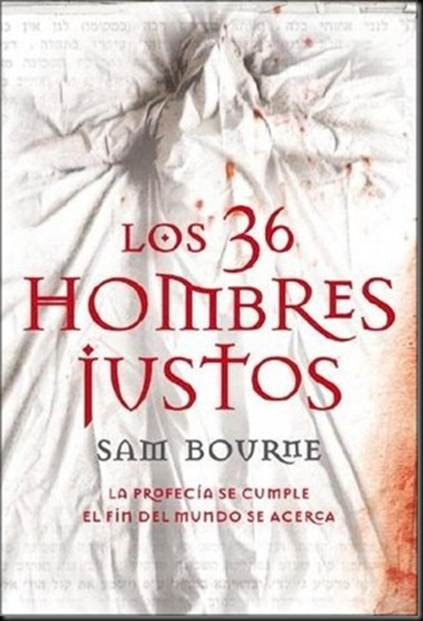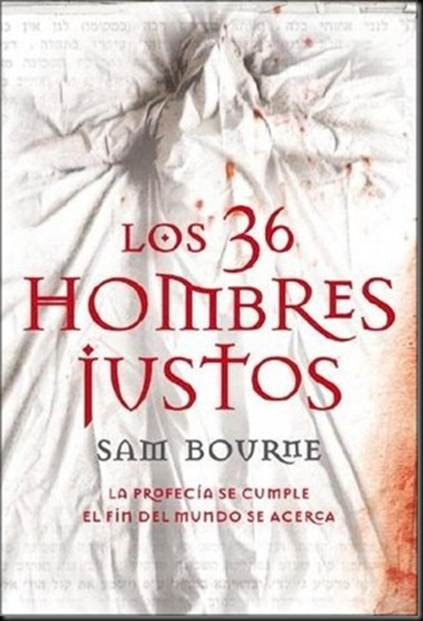
Sam Bourne
Los 36 hombres justos
Título original: The Righteous Men
© 2007, Fernando Garí Puig, por la traducción
Viernes, 21. 10 h, Manhattan
La noche del primer asesinato estuvo llena de música. La catedral de San Patricio, en Manhattan, se estremecía con los sonidos de El Mesías, de Haendel, la gran obra que siempre conseguía conmover hasta al público más adormecido. Sus corales ascendían hacia los altos techos del templo, como si pretendieran salir y alcanzar los mismísimos cielos.
En el interior, cerca de las primeras filas, se hallaban sentados un padre y su hijo. El de más edad tenía los ojos cerrados, como solía hacer siempre que escuchaba aquella música, que figuraba entre sus favoritas. La mirada del hijo iba de los intérpretes -los cantantes, vestidos de negro, y el director, que movía enérgicamente la cabeza de canosa melena- al hombre que se sentaba junto a él. Le gustaba observarlo y analizar sus reacciones. Le gustaba tenerlo así de cerca.
Aquella era una noche de celebración. Un mes atrás, Will Monroe hijo había conseguido el trabajo con el que había soñado desde que llegó a Estados Unidos. A pesar de que todavía no había cumplido los treinta años, ya era un prometedor reportero de The New York Times. Monroe padre se movía en otras esferas: era abogado, uno de los de más éxito de su generación, y en aquellos momentos ejercía de juez federal en el segundo nivel de apelaciones dentro del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos. También le gustaba reconocer un logro cuando lo veía, y aquel joven sentado a su lado, cuya infancia él se había perdido, había realizado una proeza. Cogió la mano de su hijo y le dio un cariñoso apretón.
En ese preciso instante, a no más de cuarenta minutos de distancia de trayecto en metro, pero a un mundo de diferencia, Howard Macrae oyó unos pasos a su espalda. No se asustó. La gente que no era del lugar seguramente se habría mantenido alejada de aquel barrio de Brownsville, en Brooklyn, que era famoso por sus problemas con las drogas; sin embargo, Macrae conocía todas sus calles y callejones.
Formaba parte del paisaje. Un proxeneta que llevaba más de dos décadas en circulación; él y Brownsville eran inseparables. También había sido hábil a la hora de mantenerse al margen de las luchas entre las distintas bandas que controlaban el barrio. Siempre había sabido permanecer neutral. Las facciones podían enfrentarse o cambiar, pero Howard había seguido siempre en su sitio, constante. Nadie le había discutido el territorio donde sus putas ejercían el trabajo desde hacía años.
Por lo tanto, aquel ruido a su espalda no le preocupó. Sin embargo, le pareció extraño que los pasos no se detuvieran. Se dio cuenta de que se acercaban. ¿Por qué iba a seguirlo alguien? Volvió la cabeza para mirar por encima del hombro y dio un grito sofocado mientras tropezaba. Un arma, distinta a cualquier otra que hubiera visto, lo apuntaba.
Dentro de la catedral, las voces del coro formaban un todo, y sus pulmones se abrían y se cerraban igual que el fuelle de un único y poderoso órgano. La música era insistente:
Y la Gloria del Señor será revelada,
y todos los seres juntos la verán
porque así lo ha dicho el Señor.
Instintivamente, Howard Macrae se había vuelto hacia delante en un intento de echar a correr, pero notó una extraña y punzante sensación en el muslo derecho. Su pierna pareció perder fuerza y cedió bajo el peso del cuerpo, negándose a obedecer sus instrucciones.
«¡Tengo que correr!»
Sin embargo, su cuerpo no respondió. Tenía la sensación de estar moviéndose a cámara lenta, como si vadeara una corriente de agua.
Luego, el motín se extendió a sus brazos, que quedaron primero anestesiados y después inertes. Su mente se aceleró ante la urgencia de la situación, pero también ella parecía abrumada, como si la hubiera sumergido en un súbito torrente de agua. Se sentía tan cansado…
Se vio en el suelo, sujetándose la pierna derecha, consciente de que el resto de sus miembros se rendían también a la parálisis. Alzó la mirada, pero no pudo ver nada aparte del destello de una afilada hoja.
En la catedral, Will notó que su pulso se aceleraba. El Mesías estaba alcanzando su clímax, y todo el público lo percibía. La voz de la soprano se elevó sobre ellos:
Y si Dios está con nosotros,
¿quién estará en contra nuestra?
¿Quién acusará a los elegidos de Dios?
Es Dios el que justifica,
¿quién es el que condena?
Macrae no podía hacer otra cosa que mirar mientras el cuchillo oscilaba sobre su pecho. Intentó distinguir a la persona que había detrás del arma, aunque solo fuera atisbar su rostro; pero le fue imposible. El brillo del acero lo confundía. Parecía como si su dura y bruñida superficie hubiera atrapado toda la luz de la luna. El proxeneta sabía que debería estar aterrorizado. La voz de su interior le decía que lo estaba; sin embargo, sonaba extrañamente distante, como la de un comentarista que radia un lejano partido de fútbol. Howard vio que el cuchillo se acercaba; sin embargo, siguió teniendo la sensación de que aquello le estaba sucediendo a otra persona.
En esos momentos, la orquesta tocaba a plena potencia, y la música de Haendel recorría la iglesia con fuerza suficiente para despertar a los dioses. La contralto y el tenor se habían fundido en uno y exigían saber:
Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón?
Will no era un fanático de la música clásica, como su padre, pero la majestuosidad y la fuerza de aquella obra le estaban poniendo los pelos de punta. Mirando todavía fijamente hacia delante, intentó imaginar la expresión que tendría el rostro de su progenitor. Se lo imaginó arrobado, y confió en que, bajo aquella extasiada apariencia, también sintiera el placer de compartir aquel momento con su único hijo.
La hoja cayó. Primero, sobre el pecho. Macrae vio el fino trazo rojo que dibujó, como si no fuera más que un simple rotulador de ese color. La piel pareció hincharse y abrirse. El proxeneta no entendía por qué no sentía dolor. El cuchillo descendió y abrió su estómago como si fuera un saco de grano. El contenido se desparramó; una masa de blandas y viscosas entrañas. Howard lo observó todo, hasta el momento en que la daga se alzó y quedó suspendida en el aire. Solo entonces pudo ver el rostro de su asesino, y su laringe logró articular un ahogado grito de sorpresa y reconocimiento. Entonces, la hoja le alcanzó el corazón, y todo fue oscuridad. La misión había comenzado.
Viernes, 21. 46 h, Manhattan
El coro y la orquesta se levantaron para recibir los aplausos mientras el sudoroso director permanecía de pie. Sin embargo, Will solo oía un sonido: el de su padre aplaudiendo. En los pocos años que llevaba conociéndolo, se había maravillado a menudo de los decibelios que aquellas dos enormes manos eran capaces de producir cuando entrechocaban con un ruido seco que sonaba como madera golpeando contra madera. Era un sonido que despertaba en Will recuerdos que casi había olvidado: el de un discurso en el colegio de Inglaterra, la única vez que su padre había estado allí. En aquella época él tenía diez años y, al salir a recoger el premio de poesía, estuvo seguro de escuchar los distantes aplausos de su padre por encima del estruendo que organizaban los cientos de progenitores. Aquel día se sintió orgulloso de las potentes manos de roble del desconocido, más fuertes que cualesquiera otras en el mundo; de eso estaba seguro.
Aquel ruido no había disminuido cuando su padre, que en esos momentos tenía unos cincuenta años, entró en la mediana edad. Estaba tan en forma y delgado como de costumbre, con su blanco pelo muy corto. No corría ni iba al gimnasio, pero los fines de semana que pasaba navegando a vela por Sag Harbor lo mantenían en buen estado físico.
Página siguiente