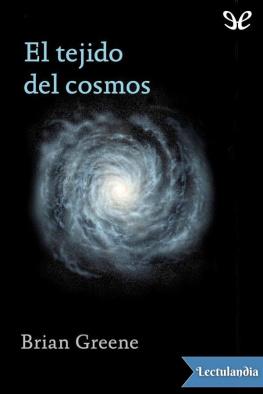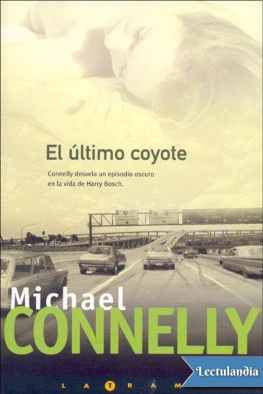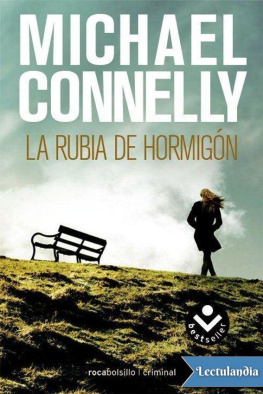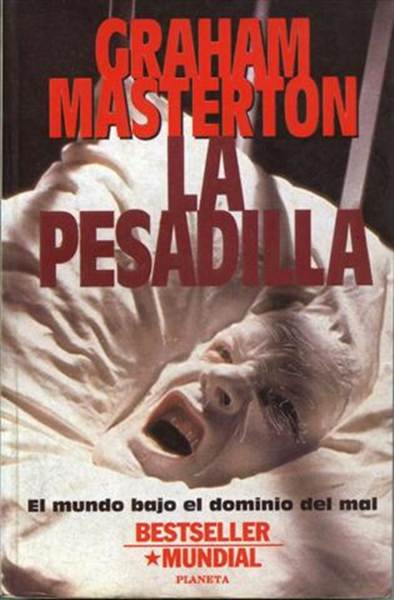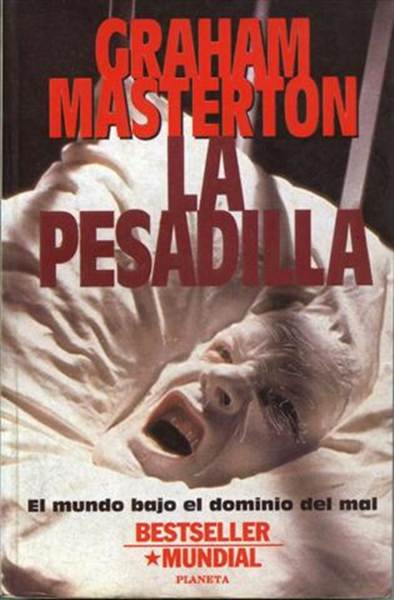
Graham Masterton
La Pesadilla
Traducción de Sofía Coca Y Roger Vázquez de Parga
Título original The sleepless
© Flesh & Blood Graham Masterton, 1993
Los reflejos de la luz del sol envolvían a John O'Brien, que estaba de pie ante el espejo del vestidor anudándose la corbata de flores carmesíes de Armani. Lo hacía meticulosa y ceremoniosamente, y no sólo porque siempre fuera meticuloso y le complaciera la ceremonia, sino porque sabía que aquélla sería la última ocasión en que se haría el nudo como el común de los mortales.
Se estiró hacia abajo el chaleco azul oscuro para ajustárselo mejor al cuerpo, y luego hacia afuera los puños de la camisa. Le gustaba lo que veía en el espejo. Siempre había vestido bien. Su padre solía decirle: «Nunca se sabe cuándo hay que ir a reunirse con el Creador; de manera que vístete cada mañana como si ése fuese el día señalado.» Cuando su padre murió de un ataque al corazón, hacía ya casi dos años, llevaba puesta una americana deportiva de marca.
Eva apareció reflejada en el espejo detrás de él; tenía un atractivo aristocrático con aquel elegante traje de chaqueta de color amarillo pálido.
– ¿Está preparado ya su señoría el juez del Tribunal Supremo? -le preguntó ella sonriendo.
John echó la mandíbula hacia adelante y giró la cabeza de un lado a otro.
– Su señoría está preparado, pero su señoría no es oficialmente juez del Tribunal Supremo hasta que haya prestado juramento.
– Su señoría, como siempre, no se fija más que en nimiedades -le dijo Eva sin dejar de sonreír. Se acercó a su esposo y le rodeó la cintura con los brazos.
– A fijarme en los detalles es precisamente a lo que me dedico, querida. En eso consiste mi trabajo. Ya sabes lo que reza la decimocuarta enmienda: «Ningún Estado privará a nadie de la vida, la libertad o la propiedad sin analizar cada detalle de aquí a Kalamazoo.»
Eva sonrió de nuevo, se apretó contra él y le besó el hombro.
– Vas a ser el mejor analista de detalles que haya existido nunca.
– Puedes estar segura de que haré todo lo que esté en mi mano para conseguirlo -le indicó John; y ahora se advertía un tono más serio en su voz.
– Tu actuación será brillante -le aseguró Eva-. Vas a revolverle las tripas al Tribunal Supremo.
John se palmeó la barriga y comentó divertido:
– Querrás decir que el Tribunal Supremo va a revolvérmelas a mí. Nunca en mi vida había tenido que asistir a tantos almuerzos. -Hizo una pausa y luego añadió-: ¿Qué te parece esta corbata? ¿No resulta excesivamente llamativa? Quizás sería conveniente que me pusiera otra más formal.
– ¡Es perfecta! Llamativa, sí, pero con gusto. Exactamente igual que tú.
John se echó a reír. Después, durante unos instantes, permanecieron allí de pie mirándose el uno al otro en el espejo, complacidos y orgullosos. Con cuarenta y ocho años, John era uno de los jueces más jóvenes que el Tribunal Supremo hubiera tenido nunca, incluso más que William Rehnquist cuando fue nombrado por Richard Nixon en 1971. John era un hombre alto, medía algo más de un metro ochenta; tenía el pelo ondulado de color gris hierro y el rostro ancho y de facciones generosas. Parecía haber sido esculpido en una única pieza de roble por un escultor que hiciera gala de buen gusto, de exuberancia y de un magnífico talento, pero de nada en absoluto que tuviera que ver con la delicadeza.
A pesar de aquel aspecto tosco, viril y de facciones muy marcadas, las credenciales de la carrera de John eran intachables: lo mejor que se podía comprar con las influencias familiares y una enorme cantidad de dinero del viejo Massachusetts. Su difunto padre, el senador Douglas O'Brien, había sido el político más sincero y acaudalado de Boston después de Joseph Kennedy. John y sus dos hermanos habían crecido en ambientes cultos y privilegiados; siempre habían estado viajando, navegando en yate, jugando al polo, esquiando y haciendo vida social en todos los enclaves importantes desde Monaco a Aspen. Cuando John cumplió dieciocho años, su padre le había regalado un Aston Martin pintado por encargo de color verde O'Brien, que todavía guardaba en el garaje, y también siete millones doscientos mil dólares en acciones y bonos. Al cumplir los veintiuno, su padre le había comprado aquella casa, una mansión inglesa de ladrillo rojo adornado con hiedra que daba al río Charles y que contaba con trece dormitorios, un pequeño salón de baile y una biblioteca enorme.
Dentro de la biblioteca había más de un quilómetro de estanterías de roble llenas de libros de derecho encuadernados en piel. Al entrar en aquella sala por primera vez, John había cerrado los ojos y había comentado: «Si la justicia tiene olor, es éste.»
A los veinticuatro años, John se había graduado summa cumlaude en la Facultad de Derecho de Harvard, e inmediatamente había ocupado un puesto seguro e importante en Howell Rhodes Macklin, uno de los bufetes de abogados más ilustres de Boston, y que además se encargaba de los asuntos legales de la familia. A los veintinueve, y tras defender con éxito el bizantino proceso por estafa conocido como «caso Bonatello», se había convertido en socio de pleno derecho del bufete, y durante la administración de Cárter, había llevado a cabo una enérgica campaña en favor de los derechos civiles, que tuvo como consecuencia que el fiscal general, Griffin B. Bell, se fijase en él y lo nombrase ayudante del fiscal general en el departamento de Justicia.
Ahora, tras la reciente muerte del juez del Tribunal Supremo, Everett Berkenheim, a causa de un cáncer de pulmón, y el posterior nombramiento de John para ocupar la vacante, había alcanzado la cima, esa cima adornada de gloria con la que siempre había soñado: ser uno de los nueve hombres que nutrían e interpretaban la Constitución de los Estados Unidos, juez por encima de los demás jueces.
La revista Time, aunque comprensiblemente recelosa de la política liberal de John -y en particular de su entregada oposición a la pena de muerte-, lo había descrito como «valiente» y «enérgico». La mayor parte del tiempo, en efecto, John se sentía valiente. E incluso se podía decir que a veces se sentía enérgico. Amaba a Eva más que nunca; aquel asunto que John había tenido tres años antes con una joven asociada suya llamada Eliza-beth parecía haber servido para fortalecer su matrimonio más que para dañarlo. Era un hombre acaudalado que gozaba de buena salud, tenía una hija preciosa y, literalmente, cientos de amigos, de manera que cada nuevo día se presentaba lleno de desafíos y de nuevas espectativas.
Lo único que de vez en cuando le provocaba cierta inquietud era el «señor Hillary».
El «señor Hillary» no era más que una minúscula mácula en la vida de John, pero aun así no era capaz de borrarla. En apariencia se trataba de algo insignificante, sin más trascendencia que la que pueda tener una pequeña mota de moho en una pared perfectamente pintada, pero no había manera de que lo dejara en paz. Siempre, desde que era niño, John se había sentido atormentado constantemente por aquella única y aterradora imagen, una imagen que se erguía silenciosa y fría en algún recóndito rincón de su mente y que resultaba inalcanzable durante el día. Cerca ya de la treintena, John había recurrido a la hipnosis, y luego se había pasado dos años probando un sicoanálisis absurdamente caro. Pero aquella imagen resultaba inaccesible para su conciencia cuando estaba despierto, aunque él estuviera seguro todo el tiempo de que se encontraba allí.
Era la imagen de un hombre que estaba de pie mirando y esperando, sólo eso, un hombre de facciones tan borrosas como una mancha de tinta. John no podía comprender por qué, pero el aspecto de aquel hombre lo llenaba de una sensación de terror tal, que se despertaba bañado en sudor y jadeante. Aquel hombre nunca se movía; ni siquiera cuando John -dormido, presa del pánico- le imploraba que se moviera. Sentía ganas de gritarle: «¡Venga a cogerme, acabe de una vez! ¡Haga algo, lo que sea, pero hágalo!»
Página siguiente