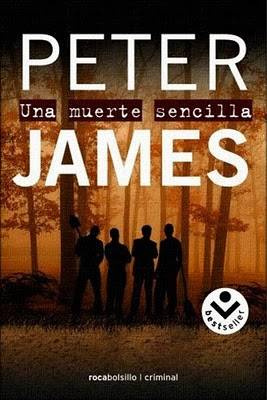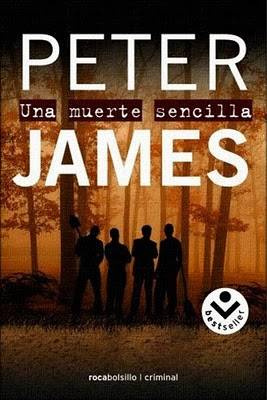
Peter James
Una Muerte Sencilla
Detective Comisario Roy Grace, 1
Título original: Dead simple
© de la traducción: Escarlata Guillen
De momento, aparte de un par de contratiempos inesperados, el plan A marchaba sobre ruedas. Lo cual era una suerte, porque, en realidad, no tenían un plan B.
Al ser las ocho y media de una tarde de finales de mayo, habían confiado en tener algo de luz. Ayer a esta hora, cuando cuatro de ellos realizaron el mismo viaje, llevando consigo un ataúd vacío y cuatro palas, había mucha; pero ahora, mientras la furgoneta Ford Transit verde circulaba a toda velocidad por una carretera rural de Sussex, la lluvia que empañaba la tarde caía de un cielo que tenía el color de un negativo velado.
– ¿Falta mucho? -dijo Josh desde atrás, imitando a un niño pequeño.
– El gran Um Ga dice: «Dondequiera que vaya allí estoy» -respondió Robbo, el conductor, que estaba un poquito menos borracho que el resto.
Con tres pubs ya a sus espaldas, y cuatro más en el itinerario, se limitaba a beber claras. Al menos ésa había sido su intención; pero había logrado engullir un par de pintas de cerveza amarga Harveys, con la finalidad de despejar la cabeza para la tarea de conducir, según había dicho.
– ¡Ahí estamos! -dijo Josh.
– Siempre hemos estado.
Una señal de advertencia de zona de paso de ciervos surgió fugazmente de la oscuridad y desapareció mientras los faros iluminaban el asfalto brillante que se adentraba en la distancia boscosa. Luego, pasaron por delante de una pequeña cabaña blanca.
Michael, tumbado sobre una alfombrilla de cuadros en el suelo de la parte trasera de la furgoneta, con la cabeza entre los brazos de una llave de cruceta a modo de almohada, notaba una sensación muy agradable de atolondramiento.
– Creo que nesheshito otra copa -dijo arrastrando las palabras.
Si hubiera estado atento, quizás habría percibido, por las caras de sus amigos, que algo no iba del todo bien. Por lo general, nunca bebía demasiado, pero esa noche se había olvidado el cerebro en el fondo de más jarras de pinta y vasos de chupito de vodka de los que podía recordar; en más pubs de los que, sensatamente, había frecuentado en su vida.
De los seis que habían sido amigos desde la adolescencia, Michael Harrison siempre había sido el líder natural. Si, como dicen, el secreto de la vida es escoger sabiamente a tus padres, Michael había marcado muchas de las casillas correctas. Por un lado, había heredado la belleza de su madre; por el otro, el encanto y el espíritu emprendedor de su padre, aunque no los genes autodestructivos que al final habían acabado con él.
Desde los doce años, cuando Tom Harrison se había suicidado con monóxido de carbono en el garaje de su casa, dejando tras de sí una estela de deudas, Michael había crecido deprisa; primero, ayudando a su madre a llegar a fin de mes repartiendo periódicos; luego, cuando fue mayor, trabajando de peón durante las épocas de vacaciones. Creció sabiendo lo difícil que era ganar dinero, y lo fácil que resultaba derrocharlo.
Ahora, a sus veintiocho años, era listo, un ser humano decente y el líder natural del grupo. Si tenía algún defecto, era ser demasiado confiado y, a veces, excesivamente bromista. Y esta noche iba a enterarse de lo que valía un peine. Vaya si iba a enterarse.
Sin embargo, por ahora, Michael no tenía ni idea.
Volvió a su aletargamiento feliz, pensando sólo en cosas alegres, sobre todo en su prometida, Ashley. Qué maravillosa era la vida. Su madre salía con un tipo estupendo, su hermano pequeño acababa de entrar en la universidad, su hermana pequeña, Carly, se había tomado un año sabático para recorrer Australia en plan mochilero y su negocio iba formidablemente bien; aun así, lo mejor de todo era que dentro de tres días iba a casarse con la mujer a la que amaba y adoraba. Su alma gemela.
Ashley.
No se había fijado en las palas que vibraban con cada bache de la carretera, mientras las ruedas golpeteaban en el asfalto empapado y la lluvia repiqueteaba en el techo. No detectó nada en las caras de los dos amigos que iban sentados detrás con él, quienes se balanceaban y destrozaban una vieja canción: Sailing, de Rod Stewart, que sonaba entre las interferencias de la radio. La furgoneta apestaba a gasolina por culpa de una lata de combustible que goteaba.
– La quieeerrro -dijo Michael arrastrando las palabras-. Quieeerrro a Asssshley.
– Es una mujer estupenda -dijo Robbo, apartando la vista de la carretera, haciéndole la pelota como siempre.
Lo llevaba en la sangre. Torpe con las mujeres, un poco patoso, de rostro rubicundo, pelo lacio y barriga cervecera que tensaba el tejido de su camiseta, Robbo se agarraba a los faldones de su pandilla intentando que siempre lo necesitaran. Y esta noche, para variar, sí que lo necesitaban.
– Lo es.
– Es ahí -advirtió Luke.
Robbo frenó a medida que se acercaban al desvío y, en la oscuridad del vehículo, guiñó un ojo a Luke, que estaba sentado a su lado. Los limpiaparabrisas se movían rítmicamente, apartando la lluvia del cristal.
– La quiero de verdad, quiero decir. ¿Sshabéis qué quiero decir?
– Sabemos qué quieres decir -dijo Peter.
Josh, apoyado en el asiento del conductor, con un brazo alrededor de Pete, bebió un trago de cerveza y le pasó la botella a Michael. La espuma salió por el cuello cuando la furgoneta frenó bruscamente. Michael eructó.
– Perdón.
– ¿Qué coño verá Ashley en ti? -dijo Josh.
– Mi polla.
– Entonces, ¿no es por tu dinero? ¿O por tu físico? ¿O por tu encanto?
– Eso también, Josh, pero sobre todo es por la polla que tengo.
La furgoneta dio un bandazo al girar de repente a la derecha, vibró al pasar por un guardaganado, seguido casi de inmediato por un segundo, y accedieron al camino de tierra. Robbo, mirando por el cristal empañado, dio un volantazo para esquivar los baches hondos. Un conejo saltó delante de ellos y se escondió deprisa entre la maleza. Los faros giraron a la derecha y luego a la izquierda, iluminando fugazmente las densas coniferas que flanqueaban el camino antes de que se perdieran en la oscuridad del retrovisor. Cuando Robbo bajó una marcha, la voz de Michael sonó distinta, una ligera inquietud teñía de repente sus bravuconadas.
– ¿Adónde vamos?
– A otro pub.
– Vale. Genial. -Y al cabo de un momento-: Le promechí a Ashley que no debería, bebería musho.
– ¿Lo ves? -dijo Pete-. Aún no te has casado y ya te pone normas. Todavía eres un hombre libre. Te quedan sólo tres días.
– Tres días y medio -añadió Robbo amablemente.
– ¿No has contratado a ninguna chica? -dijo Michael.
– ¿Estás cachondo? -preguntó Robbo.
– Voy a ser fiel.
– Nos aseguraremos de ello.
– ¡Cabrones!
La furgoneta se detuvo con una sacudida, dio marcha atrás unos metros y después volvió a girar a la derecha. Luego volvió a detenerse y Robbo apagó el motor, y a Rod Stewart con él.
– Arrivé! -dijo-. ¡El siguiente abrevadero! ¡Los brazos del enterrador!
– Hubiera preferido las piernas de la tailandesa desnuda -dijo Michael.
– También ha venido.
Alguien abrió la puerta trasera de la furgoneta, Michael no sabía muy bien quién. Unas manos invisibles lo agarraron de los tobillos. Robbo le cogió un brazo, y Luke, el otro.
– ¡Eh!
– ¡Cómo pesas, cabrón! -dijo Luke.
Unos momentos después, Michael cayó, con su americana preferida y sus mejores vaqueros (no es la elección más inteligente para tu despedida de soltero, le dijo una vocecita que resonaba en su cabeza), sobre la tierra empapada, en una oscuridad absoluta, punteada sólo por los pilotos rojos de la furgoneta y el haz de luz blanco de una linterna. La fuerte lluvia le golpeaba los ojos y le aplastaba el pelo en la frente.
Página siguiente