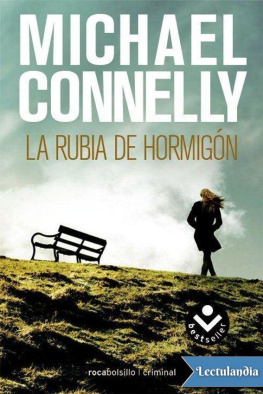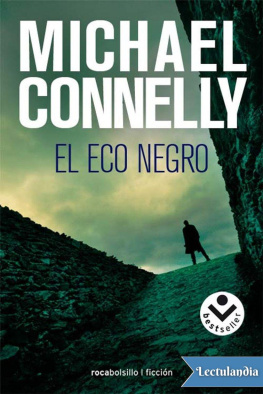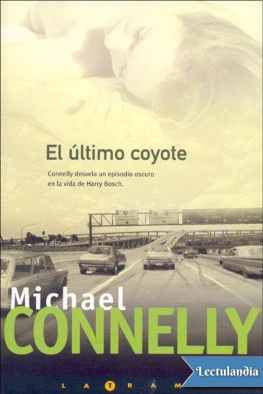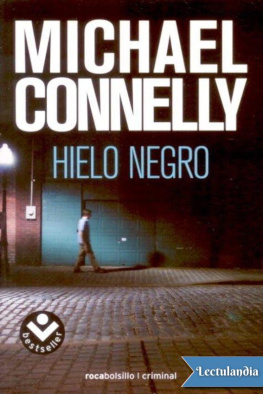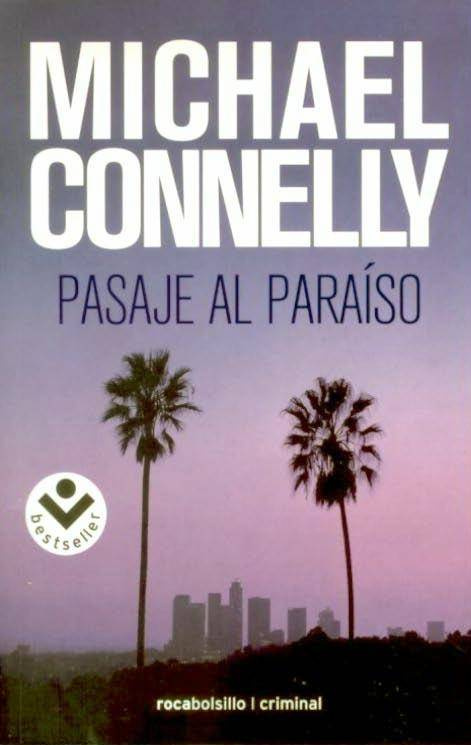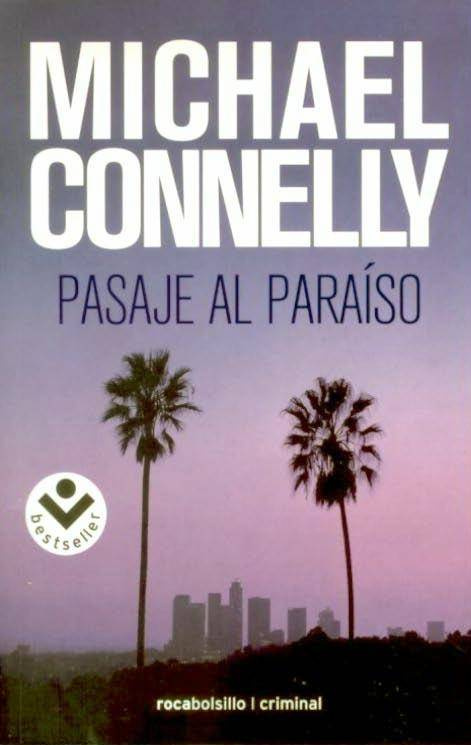
Michael Connelly
Pasaje al paraíso
Trunk Music
Harry Bosch – #5
Harry Bosch comenzó a oír la música mientras conducía por Mulholland Drive en dirección al paso de Cahuenga. La melodía le llegaba en forma de secuencias errantes de trompa y fragmentos de cuerda que resonaban entre las colinas pardas, secas por el sol del verano, y se confundían con el ruido del tráfico procedente de la autopista de Hollywood. Bosch no acababa de reconocer la música; sólo sabía que avanzaba hacia su punto de origen.
Harry aminoró al avistar los vehículos -dos sedanes de la brigada de detectives y un coche patrulla- en una pequeña desviación con el firme de grava. Tras aparcar detrás de ellos, salió de su Caprice y miró a su alrededor. Un solitario agente de uniforme montaba guardia apoyado contra el guardabarros del coche patrulla, a cuyo retrovisor lateral se había atado la clásica cinta amarilla para marcar la escena del crimen, que en Los Ángeles se emplea por kilómetros. La cinta atravesaba la carretera y colgaba de un cartel blanco, en el que las pintadas hacían casi ilegibles las siguientes palabras:
CUERPO DE BOMBEROS DE LOS ÁNGELES
PISTA FORESTAL
PROHIBIDO EL PASO – PROHIBIDO FUMAR
El policía de uniforme -un hombre corpulento con la piel quemada por el sol y pelo rubio cortado al cepillo- se irguió cuando Bosch se dirigió hacia él. Aparte de su tamaño, lo primero que a Harry le llamó la atención fue la porra. La llevaba colgada de la anilla del cinturón y estaba tan gastada que los rasguños sobre la pintura acrílica negra dejaban a la vista el aluminio de debajo. Normalmente los que peleaban en la jungla lucían con orgullo sus armas cubiertas de heridas de guerra, en señal de clara advertencia. Aquel poli, que según rezaba su placa se llamaba Powers, sin duda era de los que disfrutaban repartiendo leña.
El agente Powers miraba a Bosch con arrogancia, sin quitarse sus Ray-Ban a pesar de que el sol ya se estaba poniendo y un cielo de nubes anaranjadas se reflejaba en los cristales espejados. Era uno de esos atardeceres cuyo resplandor recordaba a Bosch el de los incendios provocados años atrás durante los famosos disturbios de Los Ángeles.
– Vaya, vaya, Harry Bosch -exclamó Powers sorprendido-. ¿Cuándo has vuelto?
Bosch lo miró un momento antes de contestar. No conocía a Powers, pero eso no importaba. Toda la División de Hollywood debía de estar enterada de su historia.
– Ahora mismo -respondió.
Bosch no le dio la mano. Nadie se daba la mano en la escena de un crimen.
– Es tu primer caso desde que has vuelto a Homicidios, ¿no?
Bosch sacó un cigarrillo y lo encendió, sin preocuparle que se tratara de una clara infracción del reglamento.
– Más o menos. -Bosch cambió rápidamente de tema-. ¿Quién ha llegado?
– Edgar y la nueva del Pacífico, su hermana de sangre.
– Rider.
– Como se llame.
Bosch no dijo nada más al respecto, consciente del desprecio en la voz del policía. Poco importaba que Kizmin Rider tuviera talento o fuera una investigadora de primera; por mucho que Bosch insistiera, Powers no cambiaría de opinión. Para el agente sólo existía una razón por la cual él seguía de uniforme en vez de lucir la placa dorada de detective: era un hombre blanco en una época en que se favorecía a mujeres y miembros de minorías étnicas. A juicio de Bosch, era mejor no hurgar en ese tipo de heridas.
Al parecer Powers interpretó el silencio de Harry como signo de desacuerdo, porque en seguida cambió de tema.
– Bueno, me han dicho que deje pasar al forense y al de Huellas cuando lleguen, así que ya deben de haber acabado el registro. Si quieres puedes entrar con el coche.
Bosch se dirigió a la calzada, arrojó al suelo el cigarrillo a medio fumar y lo aplastó firmemente con el zapato. No quería causar un incendio forestal el día de su retorno a Homicidios.
– Iré andando -replicó-. ¿Y la teniente Billets?
– Aún no ha llegado.
Bosch regresó al coche y metió la mano por la ventanilla para recoger su maletín. Después volvió hasta donde estaba Powers.
– ¿Lo encontraste tú?
– Sí, señor -contestó Powers con orgullo.
– ¿Cómo lo abriste?
– Llevo una palanqueta en el coche. Primero abrí la puerta y luego forcé el maletero.
– ¿Por qué?
– Por el olor. Era evidente.
– ¿Lo hiciste con guantes?
– No, no tenía.
– ¿Qué tocaste?
Powers tuvo que pensar un momento.
– El tirador de la puerta y el del maletero, nada más.
– ¿Te han tomado declaración Edgar o Rider? ¿O has escrito algo tú?
– De momento no.
– Mira, Powers. Ya sé que estás muy orgulloso, pero la próxima vez no lo hagas, ¿de acuerdo? Todos queremos ser detectives, pero no todos lo somos. Así es como se joden las escenas del crimen y tú lo sabes.
El policía enrojeció y apretó la mandíbula.
– Mira, Bosch -respondió el agente-. Lo único que sé es que si os hubiera dicho que había un vehículo sospechoso con pestazo a fiambre, habríais pensado: «¿Qué coño sabrá Powers?», y vuestra maldita escena se habría podrido al sol.
– No te lo niego, pero al menos habríamos tenido la opción de cagarla. Ahora, en cambio, ya está jodida.
Powers permaneció rabioso, pero en silencio. Bosch esperó un segundo, listo para continuar la discusión, pero al final lo dejó.
– ¿Me dejas pasar?
Powers se dirigió a la cinta amarilla. El policía tendría unos treinta y cinco años y Bosch observó que caminaba con los andares arrogantes de un veterano de la calle. Era una manera de caminar que en Los Ángeles, al igual que en Vietnam, se contagiaba en seguida.
Finalmente Powers levantó la cinta y Bosch pasó por debajo.
– No te pierdas -comentó el patrullero.
– Muy gracioso, Powers. Te has quedado conmigo.
A ambos lados de la estrecha pista forestal, la maleza llegaba hasta la cintura. En la calzada de grava había desperdicios y cristales rotos: la respuesta de los intrusos a la advertencia de la verja. Bosch dedujo que aquél sería uno de los lugares nocturnos favoritos de los adolescentes de la ciudad que yacía a sus pies.
A medida que avanzaba la música se oía cada vez más fuerte, pero Bosch seguía sin reconocerla. Cuando llevaba recorridos unos cuatrocientos metros, llegó a un claro que supuso que serviría de base a los bomberos por si se declaraba un incendio en la maleza de las colinas circundantes. En cambio, ese día se había convertido en el escenario de un asesinato. Al fondo del claro Bosch divisó un Rolls-Royce Silver Cloud y, junto a él, a sus compañeros: Rider y Edgar. Rider bosquejaba la escena del crimen en una libreta, mientras Edgar tomaba medidas y las recitaba en voz alta. Al percatarse de la presencia de Bosch, Edgar lo saludó con una mano enguantada y dejó que la cinta métrica se enroscara automáticamente.
– Harry, ¿dónde estabas?
– Pintando -respondió Bosch, acercándose a Edgar-. He tenido que limpiarme, cambiarme y guardar las cosas.
Bosch se aproximó al borde del claro y contempló el panorama que se extendía a sus pies. Se encontraban en lo alto de un risco detrás del Hollywood Bowl, el célebre auditorio al aire libre. A la izquierda, a no más de cuatrocientos metros, se hallaba la construcción en forma de concha de donde procedía la música. Aquella tarde se celebraba la gala anual del Día del Trabajo, con la Filarmónica de Los Ángeles. Desde donde estaba, Bosch veía a dieciocho mil personas sentadas al otro lado del cañón, disfrutando de uno de los últimos domingos del verano.
Joder -exclamó al comprender el problema.
Edgar y Rider se acercaron.
– ¿Qué tenemos? -preguntó Bosch.
– Un hombre de raza blanca -contestó Rider-. Sabemos que son heridas de bala y poco más. Hemos mantenido el maletero cerrado, pero ya hemos avisado a todo el mundo.
Página siguiente