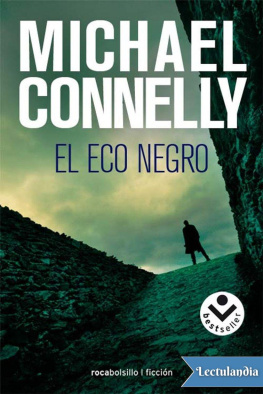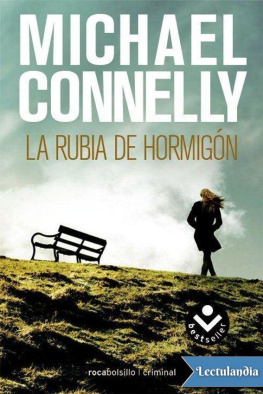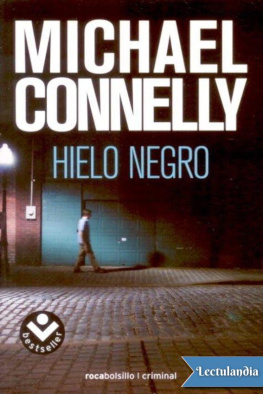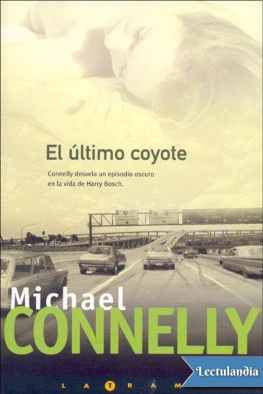PRIMERA PARTE
Domingo, 20 de mayo
En aquella oscuridad el chico no veía nada, pero tampoco le hacía falta. La experiencia acumulada le decía que iba bien. Nada de gestos bruscos; el truco era deslizar el brazo con suavidad y girar la muñeca lentamente para mantener la bolita en movimiento. Sin chorretones; perfecto.
El silbido del aerosol y la rotación de la bola le producían una sensación reconfortante. El olor de pintura le recordó el calcetín que tenía en el bolsillo y le hizo pensar en colocarse un poco. «Quizá más tarde», se dijo. No quería detenerse antes de haber terminado la línea de un solo trazo.
No obstante, se detuvo. Había oído el ruido de un motor pero, al levantar la cabeza, las únicas luces que vio fueron el reflejo plateado de la luna sobre el embalse y la pálida bombilla de la caseta de turbinas que había en el centro de la presa.
Sin embargo, sus oídos no le engañaban: no cabía duda de que se aproximaba un vehículo. Al chico le pareció que era un camión e incluso creyó oír el crujido de las ruedas sobre el camino de grava que circundaba el embalse. El crujido era cada vez más fuerte; alguien se estaba acercando casi a las tres de la madrugada. ¿Por qué? El chico se puso en pie y arrojó el aerosol en dirección al agua, pero éste voló por encima de la verja y acabó aterrizando entre las matas de la orilla. Se había quedado corto. A continuación se sacó el calcetín del bolsillo y decidió inhalar un poco para infundirse valor. Hundió la nariz en él y respiró hondo los gases de pintura. Aquello lo aturdió un instante, haciéndole parpadear y tambalearse. Finalmente se deshizo también del calcetín.
El chico levantó su motocicleta y la empujó a través de la carretera hacia un pinar cubierto de hierba alta y arbustos al pie de una colina. Era un buen escondite, pensó; desde allí podría observar sin ser visto. En ese momento el ruido del motor era ya muy fuerte. Debía de estar muy cerca, pero todavía no se veía la luz de los faros. Aquello le desconcertó, pero ya no tenía tiempo de escapar. El chico tumbó la motocicleta en el suelo, entre la hierba alta, detuvo con la mano la rueda delantera que giraba descontrolada y se agazapó a esperar lo que fuera que se avecinaba.
Harry Bosch oía el zumbido de un helicóptero que trazaba círculos sobre su cabeza, en un mundo de luz más allá de la oscuridad que lo envolvía. ¿Por qué no aterrizaba? ¿Por qué no traía refuerzos? Harry avanzaba por un túnel negro y lleno de humo, y se le estaban acabando las pilas de la linterna. El haz de luz se hacía más débil a cada paso. Necesitaba ayuda. Necesitaba moverse más rápido. Necesitaba llegar al final del túnel antes de quedarse solo en la más completa oscuridad. Harry oyó pasar el helicóptero una vez más. ¿Por qué no aterrizaba? ¿Dónde estaba la ayuda que esperaba? Cuando el zumbido de las hélices volvió a alejarse, sintió que el terror se apoderaba de él y apretó el paso, gateando sobre sus rodillas ensangrentadas. Con una mano aguantaba la linterna, y con la otra se apoyaba en tierra para mantener el equilibrio. No miró atrás, porque sabía que el enemigo se hallaba a sus espaldas, entre las tinieblas. Era un enemigo invisible, pero siempre presente. Y cada vez más cercano.
Cuando sonó el teléfono de la cocina, Bosch se despertó al instante. Mientras contaba los timbrazos, se preguntó si haría rato que le llamaban y si habría dejado puesto el contestador.
Pero no. El contestador no se conectó, por lo que el teléfono sonó las ocho veces de rigor. Bosch sentía curiosidad por saber de dónde vendría esa costumbre. ¿Por qué no seis veces? ¿O diez? Se frotó los ojos y miró a su alrededor. Una vez más se encontró arrellanado en la butaca del salón, un sillón reclinable que constituía la pieza principal de su escaso mobiliario. Él la llamaba su butaca de vigilancia, lo cual no era del todo preciso, ya que dormía en ella a menudo, incluso cuando no estaba de guardia.
La luz de la mañana se filtraba por una rendija entre las cortinas y dejaba su marca afilada sobre el suelo de madera descolorida. Bosch contempló las motas de polvo que flotaban perezosas en el haz de luz, junto a la puerta corredera de la terraza. Contra la pared, un televisor con el volumen muy bajo mostraba uno de esos programas evangélicos que dan los domingos por la mañana. En la mesa junto a la butaca, a la luz de una lámpara, yacían sus compañeros de insomnio: una baraja de cartas, unas cuantas revistas y un par de novelas de misterio, sólo hojeadas ligeramente antes de ser abandonadas. También había una cajetilla de cigarrillos estrujada y tres botellas de cerveza vacías que habían sobrado de paquetes de seis de distintas marcas. Bosch estaba totalmente vestido, y hasta llevaba una corbata arrugada y un alfiler plateado con el número 187 sujeto a su camisa blanca.
El policía se llevó la mano a los riñones. Esperó a que sonara el buscapersonas y atajó de golpe su irritante pitido. Al desenganchar el aparato del cinturón, comprobó el número y no se sorprendió en absoluto. Se levantó de la silla con esfuerzo, se desperezó e hizo crujir los huesos del cuello y de la espalda. Caminó hacia la encimera de la cocina, donde estaba el teléfono, y antes de llamar, escribió «Domingo, 8.53» en una libreta que sacó del bolsillo de su chaqueta. Al cabo de unos segundos, una voz respondió:
— Departamento de Policía de Los Ángeles, División de Hollywood. Aquí el agente Pelch, ¿en qué puedo ayudarle?
—Alguien podría haber muerto en el tiempo que ha tardado en decir todo eso. Póngame con el sargento de guardia.
Bosch encontró una cajetilla nueva en un armario de la cocina y encendió el primer cigarrillo del día. Después de enjuagar un vaso polvoriento con agua del grifo, sacó dos aspirinas de un frasquito de plástico que también halló en el armario. Estaba tragándose la segunda cuando un sargento llamado Crowley se puso al teléfono.
—¿Estás en misa? He llamado a tu casa, pero no contestaban.
—Muy gracioso, Crowley. ¿Qué pasa?
—Bueno, ya sé que anoche te tuvimos ocupado con el asunto de la tele, pero tanto tú como tu compañero estáis de servicio todo el fin de semana y os ha tocado un fiambre en Lake Hollywood. Lo hemos encontrado en una tubería, en el camino de acceso a la presa de Mulholland. ¿Sabes dónde está?
—Sí. ¿Qué más?
—La patrulla ya está allí, y hemos avisado al forense y a los de la policía científica. Mi gente no sabe nada, excepto que es un cadáver. El tío está dentro de la tubería, a unos diez metros de la entrada, y mis hombres no quieren meterse por si se trata de un crimen; prefieren no tocar nada. Les he mandado avisar a tu compañero, pero él tampoco contestaba. Por un momento he pensado que quizás estuvierais juntos, pero luego me he dicho que no, que no era tu tipo. Ni tú el suyo.
—Ya lo localizaré yo. Oye, si no han entrado en la tubería, ¿cómo saben que es un fiambre y no un tío durmiendo la mona?
—Bueno, entraron un poco y lo tocaron con un palo; lo estuvieron pinchando un rato y estaba más tieso que la picha del novio la noche de bodas.
—Fantástico. No quieren estropear la escena del crimen y se dedican a manosear el cadáver. ¿De dónde has sacado a esos palurdos?
—Mira, Bosch. A nosotros nos llaman y vamos a ver qué pasa, ¿vale? ¿O es que preferirías que os pasásemos todos los avisos a Homicidios? Os volveríais locos, os lo aseguro.
Bosch aplastó la colilla en el fregadero de acero inoxidable y echó un vistazo por la ventana de la cocina. Al pie de la montaña un tranvía para turistas recorría los enormes estudios de sonido de la Universal. Uno de aquellos larguísimos edificios tenía una pared azul cielo con nubecillas blancas que se usaba para filmar exteriores cuando el exterior natural de Los Ángeles se tornaba del color del agua sucia.
—¿Quién dio el aviso? —preguntó Bosch.
—Una llamada anónima a Emergencias, poco después de las cuatro de la madrugada. El agente de servicio dice que fue desde una cabina del Boulevard. Lo debió de encontrar alguien haciendo el burro por las tuberías. No quiso dar su nombre; sólo dijo que había un cadáver. Los de centralita tendrán la grabación.