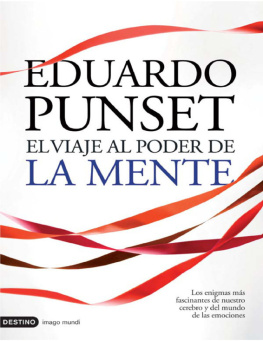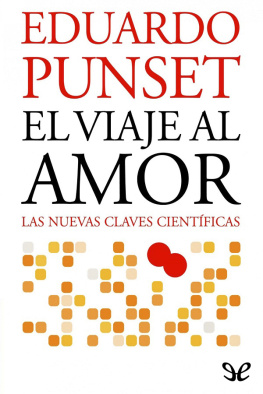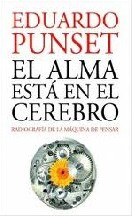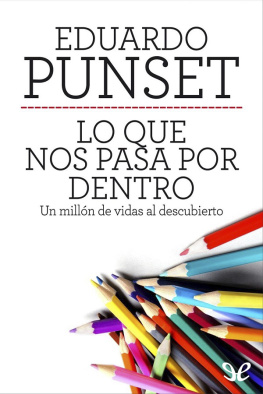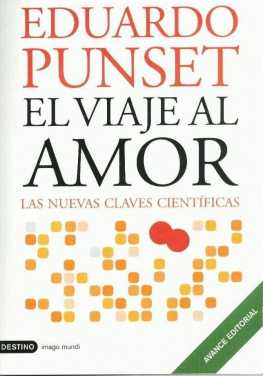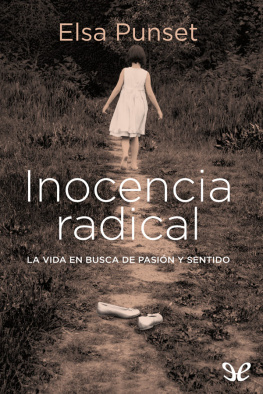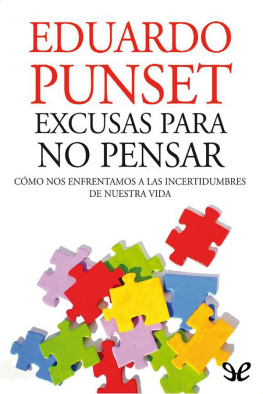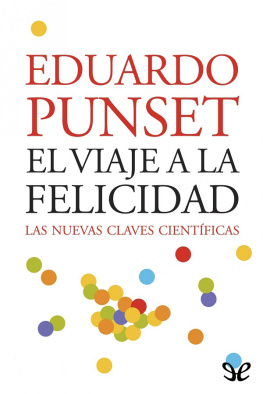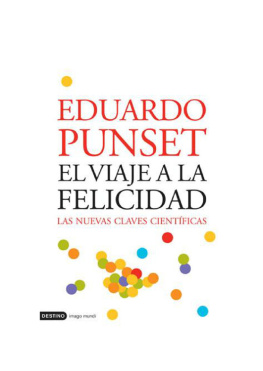Introducción
Estuve dudando un tiempo sobre si debía escribir una introducción que sustituyera la escrita veintiséis años antes con motivo de la publicación inicial de La España impertinente en 1986. Me hizo decidirme, y renunciar a mis dudas, el último capítulo de este libro, Epílogo desde Londres, que encargué excepcionalmente a mi gran amigo del exilio, ya fallecido, Fernando Pérez-Barreiro Nolla.
De pronto, tuve ganas de recordarles a mis lectores que habíamos dado, es cierto, un pequeño paso adelante, gracias a la apertura de España al exterior, pero que casi todo a lo que apuntaba Fernando en sus reflexiones desde Londres seguía sin hacerse realidad. En contra de lo que dicen muchos observadores, nuestro problema no es convencer a los europeos de que hagan tal o cual cosa, sino asumir que nos toca a nosotros cambiar nuestra manera de ser y de proceder. Veintiséis años después es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora.
Una anécdota lo ilustra. Hacia el final de la Transición, el ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez quiso pedirme que formara parte de su último ejecutivo, y llamó por teléfono al que era entonces el número privado de nuestra casa en Aravaca. Yo había figurado en el primer Gobierno democrático como secretario general técnico del Ministerio de Industria, que dirigía el abogado del Estado y gran amigo Alberto Oliart; la idea de incluirme no fue sólo de Alberto, sino también del vicepresidente segundo del Gobierno, el economista Enrique Fuentes Quintana, que estaba convencido de que a los industriales españoles les convendría tener en el Ministerio de Industria a alguien no necesariamente implicado en intereses industriales, sino puramente en la consecución del equilibrio económico. En aquel primer Gobierno de la Transición se firmaron los famosos Pactos de la Moncloa y todo funcionó bastante bien.
Tras aquello, alguien había convencido al todavía presidente Adolfo Suárez de que yo debía formar parte también del que iba a ser su último Gobierno, justo antes del golpe militar de teniente coronel Tejero. Por aquel entonces, las conversaciones con Europa estaban totalmente encalladas y no estaba claro si España podría alcanzar, a pesar del prestigio de haber sabido salir de la dictadura y haber entrado en la democracia, el objetivo de ingresar también en la Unión Europea. El que iba a ser vicepresidente segundo del último Gobierno de Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, había sido hasta entonces ministro de Relaciones con las Comunidades Europeas y no se cansaba de repetirle al presidente Adolfo Suárez, de quien dependían los nombramientos, que quien le sucediera debía ser, en lugar de ministro, secretario de Estado.
Nunca entré en el detalle de la cuestión, pero tenían cierto sentido los argumentos de Leopoldo: si el inminente vicepresidente del nuevo Gobierno acababa de desempeñar el cargo de ministro de Relaciones con las Comunidades Europeas y conocía, por lo tanto, los entresijos de la negociación, ¿para qué iba a necesitar un ministro que desempeñara esas funciones? Bastaba con un secretario de Estado, venían a decirle sus asesores.
¿Para qué podía querer el Gobierno un ministro de Relaciones con las Comunidad Europeas, si ya tenía un ministro de Exteriores en toda la regla? Por dos razones muy sencillas: primero, porque la entrada o salida de Europa era ya tan esencial como lo es hoy y la propia Unión Europea exigía al país candidato que su interlocutor tuviera la categoría de ministro; y segundo, por lo que expliqué a los asesores de Suárez cuando me pidieron que ocupara el cargo (y que le llevaron a descolgar el teléfono para decirme «De acuerdo, ministro») y he resumido en el segundo párrafo de esta introducción.
La negociación con Europa nunca fue sobre el texto aprobado de la Unión Europea; de lo que se trataba era de negociar con las instituciones, empresarios y grupos de interés españoles para que asumieran los cambios necesarios de su apertura en el exterior. Se necesitaba un responsable en el Consejo de Ministros no tanto para negociar con Europa, como con los españoles. Tanto ahora como hace veintiséis años.
El lector se percatará fácilmente de que el hilo conductor de los escenarios de este libro, que se suceden durante casi medio siglo, no es otro que la obsesión de España. Como toda obcecación, es el resultado personalísimo de la fascinación que sobre el autor han ejercido determinados gestos, silencios —the dog didn’t bark, le aclaraba Sherlock Holmes a Watson, como clave del misterio, en una ocasión— o balbuceos malogrados de la lucha del colectivo de españoles por mejorar sus niveles de bienestar y sosiego en los últimos años. A veces, el deslumbramiento procedía de los colores del escenario.
Los lingüistas andan descubriendo ahora que el idioma de un país se amolda a las particularidades de las regiones, de las comarcas y de las familias, como las corrientes acuíferas a los espacios subterráneos disponibles. Los ordenadores pueden detectar fácilmente las estructuras idiomáticas vinculables a cada linaje individual. ¿Cómo no va a ocurrir idéntico proceso con la idea de España?
A los lectores a quienes moleste la crítica necesaria de nuestros comportamientos, les pido benevolencia en aras del esfuerzo que comporta identificar los grandes activos con que cuenta la sociedad española al adentrarse en el umbral de un cambio social y tecnológico sin precedentes en el último trecho del segundo milenio.
Una vez más, España se ha convertido —en virtud de su proceso de apertura al exterior— en un banco de ensayos, donde van a confluir las doctrinas y experimentos vigentes en el resto del mundo. Tal vez porque hemos logrado emerger de la miseria económica y disfrutado del ejercicio de las libertades más tarde que los demás países europeos, la capacidad de aprendizaje de los españoles está intacta. Éste es su mayor activo y la única ventaja comparativa indiscutible.
Barcelona, agosto de 2012
Capítulo 1
Primeras percepciones de España
«Subrayo que cada uno se halla reducido a los saberes particulares y a los lugares comunes.»
EDGAR MORIN , Ciencia con conciencia, Barcelona, 1984
¿Quién dijo que España era una sociedad invertebrada? Todo lo contrario: vertebrada, mal vertebrada. Es el paradigma de la sociedad osificada por el poso de las herencias y costumbres centenarias. Hasta donde el recuerdo alcance encontrará por doquier compartimentos estancos, fibras convertidas en vértebras, colectivos de gentes supuestamente homogéneas enfrentadas por la indiferencia, en el mejor de los casos, y un odio que ha despertado la lúcida curiosidad de los mejores historiadores anglosajones, la mayor parte de las veces.
Vilella Baixa estaba encaramada como una hiedra en una de las cimas del Montseny. El carrer que no pasa había permanecido intacto desde su construcción por los sarracenos en el siglo XIV . Nadie entendía muy bien el calificativo de «Baixa» adscrito a Vilella en los registros municipales. Sobre todo, si se accedía a ella por el este, gracias a la ondulada carretera procedente de Falset, cabeza del partido municipal. Hacía falta entrar por el oeste para descubrir el enigma: a diez kilómetros, se dejaba atrás Vilella Alta, todavía más escarpada en la bruma que su vecina y tocaya. Era evidente que Vilella Baixa debía su nombre a la simple presencia cercana de una Vilella todavía más alta.
El silencio del mediodía en verano es hoy todavía un punto de referencia capital para la diáspora del Priorato. Se puede oír el aliento de las gentes mientras vuelven a su origen mineral durante unos instantes, los animales y las escasas plantas. El intento de las cigarras por romper, al unísono, este silencio, es como las agujas de acupuntura que inmovilizan los resortes nerviosos de un cuerpo ya de por sí maltrecho. Millones de ciudadanos nacen, viven y mueren sin haber experimentado nunca este tipo de silencio. ¿Cómo aprender entonces que la manipulación del silencio o del tiempo son variables tan fundamentales como la acción o la palabra?