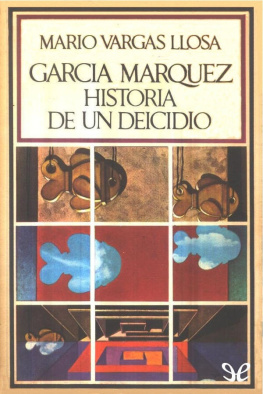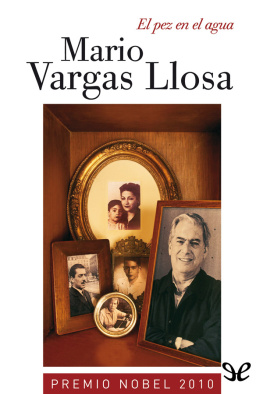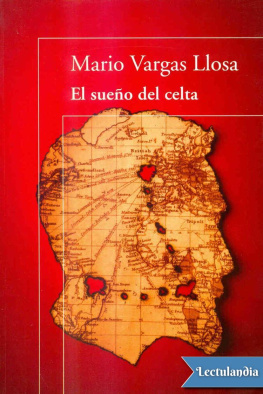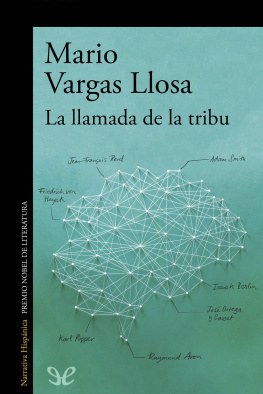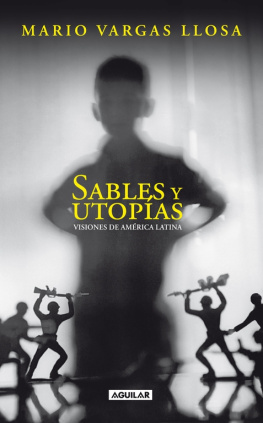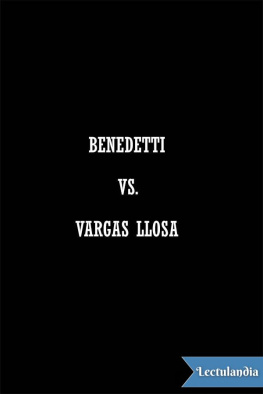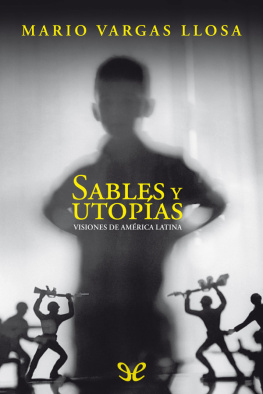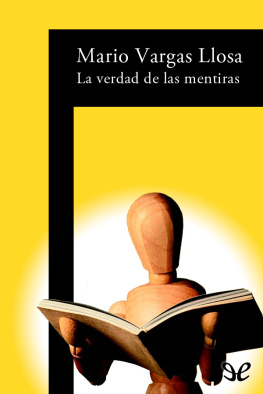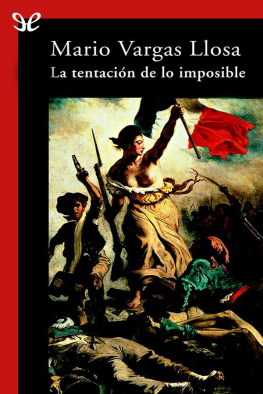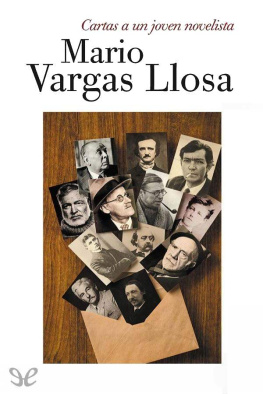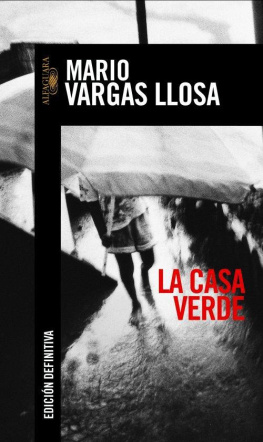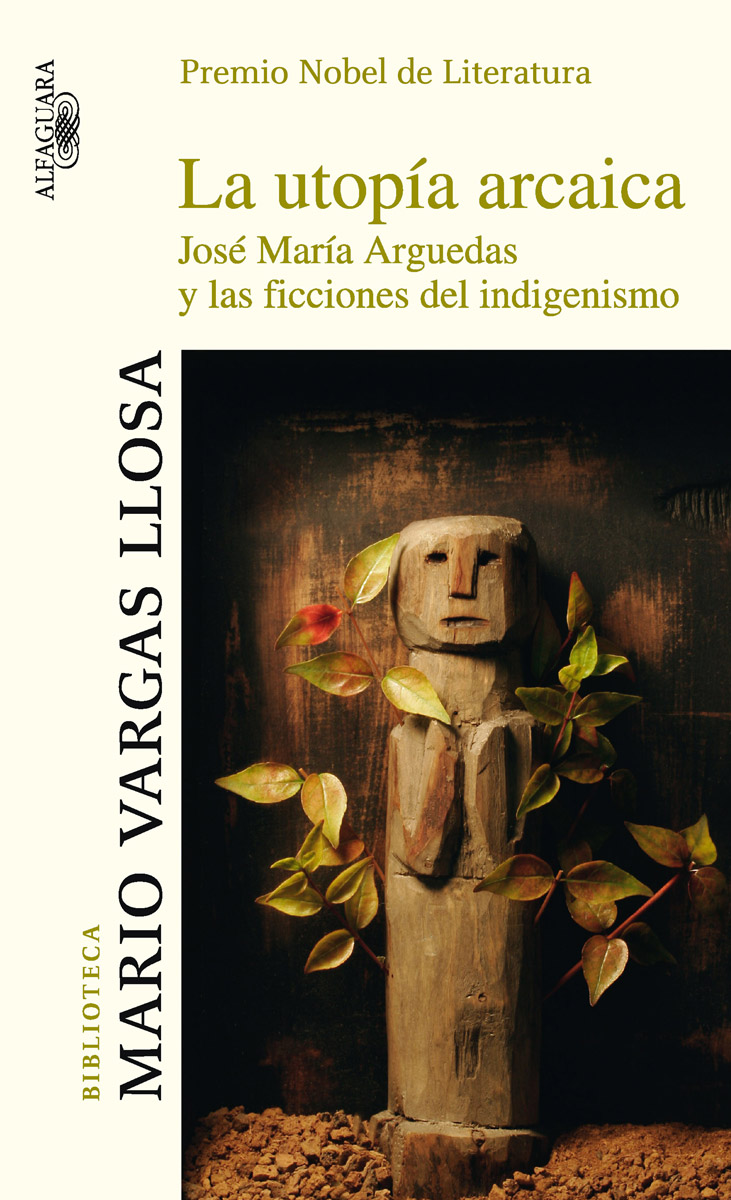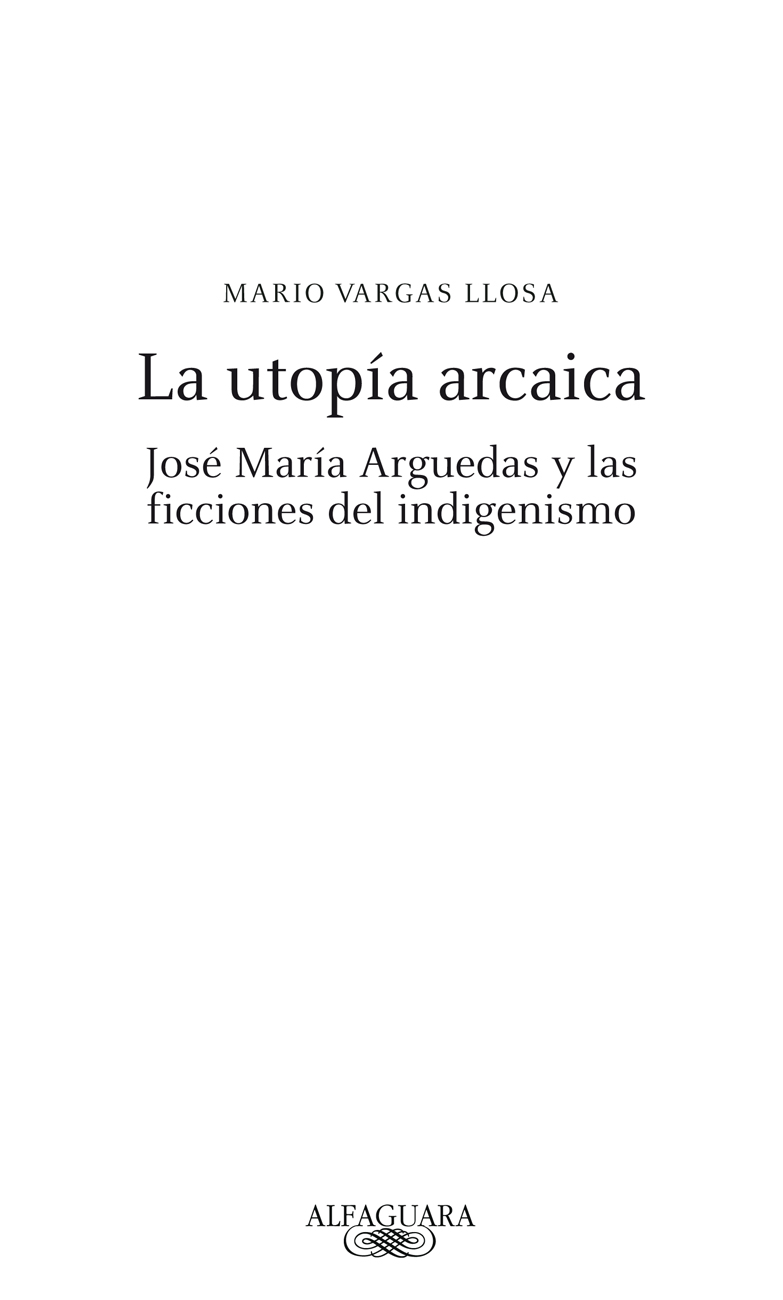Entre todos los escritores peruanos el que he leído y estudiado más ha sido probablemente José María Arguedas (1911-1969). Fue un hombre bueno y un buen escritor, pero hubiera podido serlo mucho más si, por su sensibilidad extrema, su generosidad, su ingenuidad y su confusión ideológica, no hubiera cedido a la presión política del medio académico e intelectual en el que se movía para que, renunciando a su vocación natural hacia la ensoñación, la memoria privada y el lirismo, hiciera literatura social, indigenista y revolucionaria. Este libro reseña su vida, matiza sus libros y trata de describir, en su caso particular, la inmolación de un talento literario por razones éticas y políticas, fenómeno más que frecuente en los escritores —y no sólo latinoamericanos— de la generación de José María Arguedas. Y, asimismo, pasa por el cedazo de la crítica, las fantasías racistas, reaccionarias y pasadistas del indigenismo, que se creía ya casi extinguido y ha vuelto a renacer en América del Sur más belicoso todavía, en los últimos años.
Este libro fue naciendo solo, sin que yo lo supiera, a lo largo de muchos años, mientras escribía prólogos para los libros de Arguedas, o dictaba conferencias y seminarios sobre su obra, y tomaba notas cuando releía algo suyo o escrito sobre él. La redacción final la hice en Londres entre 1994 y 1995, en la atmósfera quieta e intemporal del añorado —y ahora desaparecido— Reading Room del Museo Británico.
Una relación entrañable
Aunque he dedicado al Perú buena parte de lo que he escrito, hasta donde puedo juzgar la literatura peruana ha tenido escasa influencia en mi vocación. Entre mis autores favoritos, esos que uno lee y relee y llegan a constituir su familia espiritual, casi no figuran peruanos, ni siquiera los más grandes, como el Inca Garcilaso de la Vega o el poeta César Vallejo. Con una excepción: José María Arguedas. Entre los escritores nacidos en el Perú es el único con el que he llegado a tener una relación entrañable, como la tengo con Flaubert o Faulkner o la tuve de joven con Sartre. No creo que Arguedas fuera tan importante como ellos, sino un buen escritor que escribió por lo menos una hermosa novela, Los ríos profundos, y cuyas otras obras, aunque éxitos parciales o fracasos, son siempre interesantes y a veces turbadoras.
Mi interés por Arguedas no se debe sólo a sus libros; también a su caso, privilegiado y patético. Privilegiado porque en un país escindido en dos mundos, dos lenguas, dos culturas, dos tradiciones históricas, a él le fue dado conocer ambas realidades íntimamente, en sus miserias y grandezas, y, por lo tanto, tuvo una perspectiva mucho más amplia que la mía y que la de la mayor parte de escritores peruanos sobre nuestro país. Patético porque el arraigo en esos mundos antagónicos hizo de él un desarraigado. Su vida fue triste, y traumas de infancia, que nunca llegó a superar y que dejan un reguero de motivos en toda su obra, sumados a crisis de adulto, lo condujeron al suicidio. En su caso y en su obra repercute de manera constante la problemática histórica y cultural de los Andes y la del escritor latinoamericano: su escasa articulación y su difícil acomodo con el medio; sus aciertos y yerros políticos; sus responsabilidades morales, sociales y culturales; las presiones a que debe hacer frente y cómo ellas inciden en su vocación, estimulándola o destruyéndola. En José María Arguedas se puede estudiar de manera muy vívida lo que los existencialistas llamaban «la situación» del escritor en América Latina, por lo menos hasta los años sesenta, y éste es uno de los propósitos de La utopía arcaica. Otro, analizar, a partir de la obra de Arguedas, en sus méritos y deméritos, lo que hay de realidad y de ficción en la literatura y la ideología indigenistas.
La utopía arcaica corona un interés por Arguedas que comenzó en los años cincuenta cuando José María era ya un escritor consagrado y yo un estudiante lleno de sueños literarios. En 1955 lo entrevisté para un periódico y su atormentada personalidad y su limpieza moral me sedujeron, de modo que empecé a leerlo con una curiosidad y un afecto que se han mantenido intactos hasta ahora, aunque mi valoración de sus libros haya cambiado con los años. En los sesenta escribí artículos y ensayos y di charlas sobre él, y mantuvimos una buena amistad, a la distancia, pues él vivía en el Perú y yo en Europa, y, aunque alguna vez nos escribimos, nos veíamos apenas, en mis anuales visitas a Lima. Desde que puso fin a su vida, luego de un periodo de terribles crisis emocionales, alguna de las cuales conocí de cerca, decidí escribir un ensayo sobre él, proyecto que sólo un cuarto de siglo más tarde se hace realidad.
Aunque su remoto antecedente son aquellas reseñas y textos periodísticos, algunos de los cuales aparecieron como prólogos de sus cuentos y novelas, la mayor parte de la investigación y el análisis que ahora doy a luz resultó de tres cursos universitarios, ante públicos diferentes y poco familiarizados con la obra de Arguedas, lo que, a la vez que dificultó, enriqueció mi trabajo de explicación de sus textos. El primero fue un seminario en la Universidad de Cambridge, donde pasé el año lectivo 1977-1978 gracias a la Simon Bolivar Chair of Latin American Studies. Fue un año espléndido, con tiempo para leer y escribir, en el eglógico ambiente del Churchill College, y de iniciación en los rituales del high table y la copa de oporto después de la cena. En cuanto al seminario, que dicté una vez por semana a lo largo del año académico —embutido en una toga por discreta insinuación de la universidad—, sólo tuve un alumno, mi amigo Alex Zisman, quien, además de habérselas arreglado para malquistarse con todo el claustro universitario, era odiado también por su franqueza homicida y su inconmensurable falta de tacto, hasta por los carteros, cantineros y granjeros de la región bañada por el escuálido río Cam. Pero yo siempre me llevé bien con él. Además de buen compañero, era un alumno inmejorable, que trabajaba a la par conmigo y sometía a agobiantes inquisiciones todo lo que yo pensaba sobre Arguedas, de modo que muchas de las ideas de este libro le deben, al menos, haber sobrevivido a la prueba de fuego de sus críticas.
Volví a dar un apretado seminario sobre Arguedas, en la Universidad Internacional de la Florida, en Miami, el primer trimestre de 1991, para un puñado entusiasta y casi exclusivamente femenino de estudiantes graduados, lo que me obligó a releer toda su obra de ficción y a tomar contacto con buena parte de la bibliografía crítica sobre él, que había crecido cancerosamente en los ochenta, a medida que sus cuentos y novelas encontraban un público receptivo en centros académicos del mundo entero.
Y, por fin, di un nuevo curso sobre el conjunto de su obra, en la Universidad de Harvard, dentro de la cátedra John F. Kennedy que tuve a mi cargo en el semestre de invierno de 1992. Aunque seguían el curso algunos estudiantes norteamericanos, la mayoría eran de América Latina, sobre todo de México, y fue estimulante trabajar con ellos por su participación en las clases y su exigencia intelectual. Debo un agradecimiento especial a mi asistente en Harvard, Bernal Herrera, filósofo costarricense ganado para la literatura, por la ayuda que me prestó en la preparación de aquellas clases y en la recopilación del abundante y escurridizo material bibliográfico. Y, otro, a Ricardo Ramos-Tremolada, mi asistente en la Universidad de Georgetown, en Washington, en el primer semestre de 1994, en el que escribí algunos capítulos de este libro, que él leyó y mejoró con lúcidas observaciones, a la vez que, también, me echaba una mano en la cacería documental.