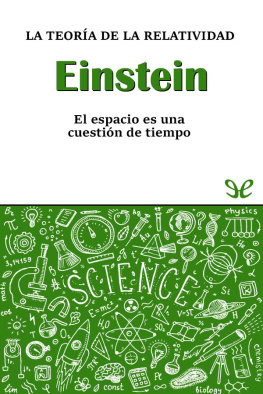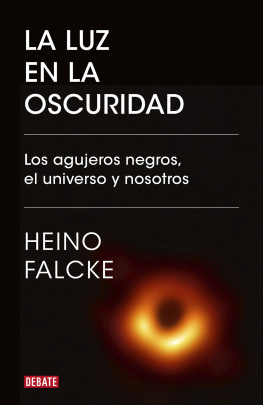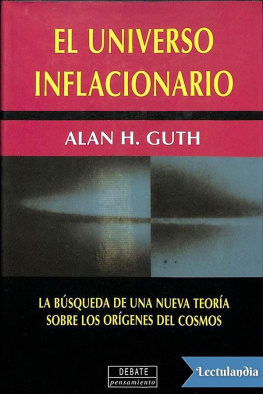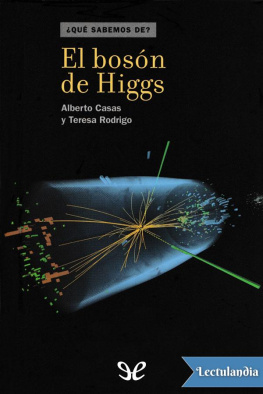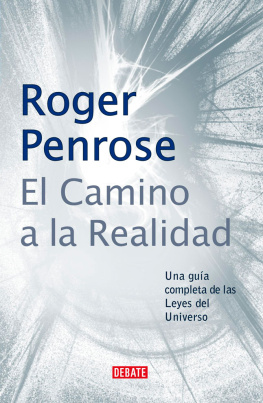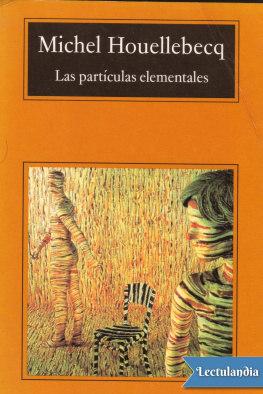© David Blanco Laserna.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2017.
Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Introducción
Einstein vivió una época de revoluciones. Por fortuna, no todas fueron cruentas. Si en el siglo XIX la publicidad había logrado auparse a hombros de la prensa, al entrar en el XX conquistó la radio y, en el corto espacio de unas décadas, también la televisión. En tres oleadas sucesivas, el ciudadano de a pie recibió por primera vez, con toda su fuerza, el impacto de los medios de comunicación de masas. Aquellas personas que entonces celebró la fama quedaron grabadas a fuego en el imaginario colectivo: Charles Chaplin, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Albert Einstein... Luego vendrían otros actores, músicos y científicos, pero se las verían con un público menos ingenuo.
Al final de su vida, Einstein adquirió la dignidad de un santo laico. Tras dos conflictos mundiales, que legitimaron la guerra química y el pánico nuclear, la admiración por el progreso científico se había teñido de espanto. Para toda una generación desencantada, la figura del sabio distraído y de pelo alborotado, que abogaba por el desarme y predicaba la humildad intelectual frente a la naturaleza, suponía una última oportunidad de recuperar la fe en una ciencia humanista. En el apogeo de su popularidad, cuando se convirtió en una imagen icónica que sacaba la lengua a los fotógrafos, Einstein había cumplido setenta y dos años. Para entonces la edad había tenido tiempo de templar la mayoría de sus pasiones, salvo su obsesión por reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad. A partir de 1980, el acceso a su correspondencia privada inició el asalto a un Einstein más humano, desde luego más joven y también mucho más complejo. Algunos se sorprendieron de que hubiera alimentado otras inquietudes aparte de fumar en pipa, tocar el violín o evitar los calcetines.
Los puntos oscuros de su biografía se centran en la relación con su primera mujer, Mileva Marić, y dos de sus hijos, Lieserl, que nació de manera semiclandestina antes del matrimonio y fue dada en adopción, y Eduard, frente a quien mantuvo una actitud ambivalente tras conocer que padecía una enfermedad mental. Para muchos queda el retrato de un ciudadano ejemplar, un pacifista que plantó cara a la Primera Guerra Mundial, al nazismo y al macartismo, con una vida personal no tan ejemplar.
La intensidad con la que se ha examinado su figura inevitablemente la deforma, un fenómeno que recuerda los efectos cuánticos: el acto de la medida afecta hasta tal punto aquello que se pretende medir que resulta imposible librarse de la incertidumbre. La revista Time lo eligió como personaje del siglo XX y quizá nunca alcancemos a bajarlo de ese pedestal: el de un personaje que en nuestra imaginación encarna un siglo, con menos derecho a las vacilaciones y defectos que quienes no representamos a nadie ni debemos responder ante expectativas universales. Para nosotros Einstein son las dos guerras mundiales, es el hongo de Hiroshima, la persecución y exterminio de los judíos, la implacable expansión del conocimiento científico, su impacto social, el sionismo, la paranoia del senador McCarthy, una colección de aforismos, E=mc2, el sueño de la paz mundial...
Einstein trató de preservar su intimidad escribiendo la autobiografía con menos datos biográficos que se haya publicado jamás. En sus primeras páginas insertó una declaración de intenciones que se ha citado hasta la saciedad: «Lo fundamental en la existencia de un hombre de mi condición estriba en qué piensa y cómo piensa, y no en lo que haga o sufra». Sin embargo, es difícil que la curiosidad se detenga en el umbral de esa advertencia. En este libro se establecerá un diálogo entre la peripecia vital de Einstein y el germen de sus maravillosas intuiciones científicas. Quizá si hubiera obtenido con facilidad un puesto académico en lugar de trabajar ocho horas diarias en la Oficina Suiza de Patentes habría alcanzado las mismas conclusiones, pero no deja de resultar sugestivo reconstruir bajo qué circunstancias, efectivamente, lo hizo.
Einstein nació arropado por la vanguardia tecnológica de su tiempo, perfectamente integrada en su entorno familiar a través de la fábrica de bombillas y material eléctrico de su padre. Llama la atención que ilustrara la teoría de la relatividad especial con ejemplos que recurren a la sincronización de relojes y a una profusión de trenes. Durante su infancia y juventud el ferrocarril se erigió en el medio de transporte moderno por antonomasia. Las velocidades que se desarrollaban entonces sobre las vías férreas se vivían como una experiencia tan inédita como estimulante. En sus años en Berna, la sincronización de relojes entre ciudades alimentaba la pasión cronométrica de los suizos. Quizá estas circunstancias excitaron la misma imaginación que alumbró una teoría donde se barajaban relojes, velocidades que desafiaban la experiencia ordinaria y cambios constantes de sistema de referencia. Más adelante, los secretos de la gravedad se manifestaron a bordo de otro invento, que en tiempos de Einstein era el colmo de la modernidad: «¡Lo que necesito saber con exactitud —exclamaba— es qué les ocurre a los pasajeros de un ascensor que cae al vacío!».
En sus primeros artículos exhibió su dominio de la física estadística y exprimió al máximo el marco clásico de la teoría cinético molecular. Su trabajo permitía comprender el movimiento de las partículas de polvo a contraluz, el color azul del cielo o el temblor de las partículas del polen en un vaso de agua. También explicó fenómenos que desconcertaban a los físicos experimentales, como el efecto fotoeléctrico. Sin embargo, lo mejor estaba por venir. En su trabajo sobre la relatividad especial, de 1905, se inicia su verdadero legado, una forma de pensar nueva, que supuso una revelación y una inspiración para los físicos que le sucedieron. Él describió así la transición: «Una nueva teoría se hace necesaria, en primer lugar, cuando tropezamos con nuevos fenómenos que las teorías ya existentes no logran explicar. Pero esta motivación resulta, por decirlo de algún modo, trivial, impuesta desde fuera. Existe otro motivo de no menor importancia. Consiste en un afán por la simplicidad y la unificación de las premisas de la teoría en su conjunto». Siguiendo los pasos de Euclides, que había abarcado toda la geometría conocida partiendo de un puñado de axiomas, Einstein extendió el campo de aplicación de sus teorías a toda la física. De hecho, su teoría de la relatividad general, publicada en 1915, sentó las bases de la cosmología moderna. A partir de hipótesis sencillas, como la constancia de la velocidad de la luz o la suposición de que todos los observadores, independientemente de cómo se muevan, aprecian las mismas leyes físicas, trastocó de modo irreversible nuestras nociones sobre el tiempo, el espacio o la gravedad. Su imaginación científica consiguió abarcar una extensión que deja sin aliento, desde la escala cuántica (10 −15 m) hasta la misma envergadura del universo visible (1026 m).
Escoger bien las premisas, separar el grano de la paja, requería un don especial. Einstein nació con él. Cualquiera que se haya peleado alguna vez con los problemas de una clase de física sabe lo arduo que resulta remontar el vuelo por encima de las ecuaciones, como un jugador de fútbol capaz de ver más allá del centrocampista que se le viene encima. Si algo caracterizaba a Einstein era su extraordinaria intuición física, que le permitía leer la jugada de la naturaleza mientras otros se desorientaban en el aparente caos de los resultados experimentales. Si se veía en la necesidad, sabía desenvolverse con las herramientas matemáticas más sofisticadas, pero poseía la capacidad de dialogar con la realidad de un modo inmediato y profundo, con una suerte de clarividencia que luego articulaba lógicamente.