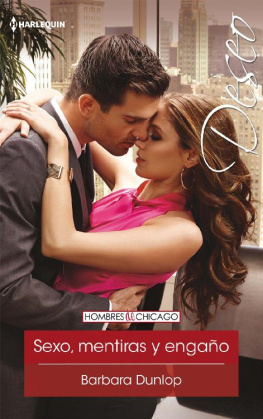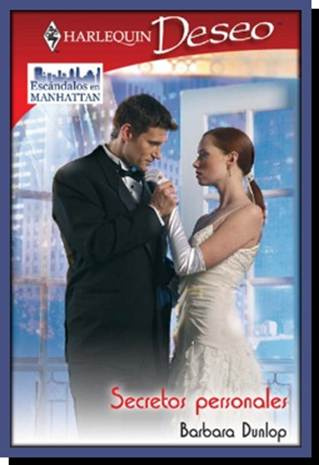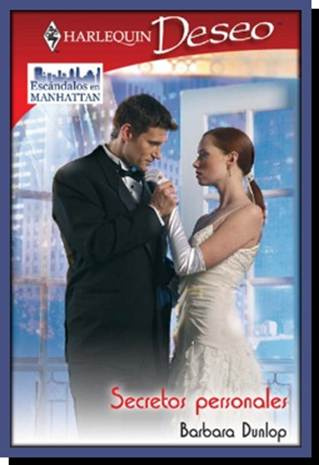
Barbara Dunlop
Secretos personales
Secretos personales
TítuloOriginal: Marriage. Manhattan Style (2008)
SerieMultiautor: 4º Escándalos en Manhattan
Elizabeth Wellington tiró al aire la moneda dorada de diez dólares con la cabeza de la libertad, por encima de su gran cama de matrimonio.
– Cara, lo hago -susurró en voz alta en la habitación vacía, siguiendo la trayectoria hacia el techo.
Si era cruz, esperaría a la siguiente semana. Al momento adecuado. Cuando ella estuviera ovulando, y sus posibilidades de quedar embarazada fueran las máximas.
– ¡Venga! ¡Que salga cara…! -murmuró, imaginándose a su marido, Reed, en el despacho de su casa, pegado a su habitación. Reed, atractivo y sexy, estaría leyendo correos electrónicos e informes financieros, con su mente puesta en el negocio del día.
La moneda dio en el borde de la cama y cayó en la mullida alfombra.
– ¡Maldita sea! -rodeó la cama con columnas y pestañeó tratando de ver la moneda.
Un momento más tarde se quitó los zapatos, se agachó, se levantó la falda para que no le impidiera el movimiento y, apoyada sobre sus manos, miró debajo de la cama. ¿Era cara o cruz?
– ¿Elizabeth? -se oyó a Reed por el pasillo.
Con sentimiento de culpa, Elizabeth se puso de pie de un salto y se alisó el pelo.
– ¿Sí? -contestó, mirando de reojo la caja de monedas de colección.
Corrió a la cómoda y cerró la tapa de la caja.
Se abrió la puerta del dormitorio, y ella fingió una pose natural.
– ¿Has visto mi PDA? -preguntó él.
– Umm, no -ella se apartó de la cómoda y divisó la moneda.
Estaba de canto contra la mesilla, brillando con la luz de la lámpara de Tiffany.
Reed miró alrededor de la habitación.
– Juraría que me la metí al bolsillo antes de irme de la oficina.
– ¿Llamaste? -preguntó ella, moviéndose hacia la moneda con la intención de ocultarla con su pie desnudo antes de que la mirada de Reed se posara en ella.
No quería darle explicaciones.
– ¿Puedes marcar tú?
– Claro -ella agarró el teléfono que tenía al lado de la cama y marcó el número de su teléfono móvil, poniéndose entre Reed y la moneda, con cuidado de no estropear el resultado de su caída.
Un teléfono sonó desde algún lugar del ático.
– Gracias -le dijo él, dándose vuelta en dirección a la puerta.
Unos segundos más tarde él gritó desde el salón:
– ¡La he encontrado!
Elizabeth suspiró, aliviada.
Quitó el pie y miró la posición de la moneda. Dirigió la luz del flexo hacia ésta y bajó la cabeza. Si la mesilla no se hubiera interpuesto en el camino, y la moneda hubiera seguido su curso, habría sido… ¡Sí, cara!
Levantó la moneda. La decisión estaba tomada. Iba a seguir el consejo de su mejor amiga en lugar de seguir el del profesional de la medicina.
En apariencia, su decisión chocaba con el sentido común. Pero su amiga Hanna sabía más sobre su vida que el doctor Wendell.
El doctor sabía todo sobre su salud física. Conocía sus niveles de hormonas y su ciclo menstrual. Incluso había visto una ecografía de sus ovarios. Pero no sabía nada sobre su matrimonio. No sabía que ella había estado luchando desde su primer aniversario por recuperar la sinceridad e intimidad que Reed y ella habían compartido en el comienzo de la relación.
En los cinco años que habían transcurrido desde que se había casado con Reed Wellington III, Elizabeth había aprendido que la empresa estaba primero, los negocios de Nueva York en segundo lugar, y su matrimonio bastante más abajo en la lista.
Ella sabía que un bebé podía mejorar la situación. Ambos habían querido un bebé durante años. Un bebé sería un proyecto importante para compartir, un modo de que ella encajara más claramente en el mundo de Reed, y una razón para que él pasara más tiempo en el mundo de su mujer. Ella hacía mucho tiempo que quería tener un bebé. Pero cada vez dudaba más de que un bebé fuera la solución.
Un bebé necesitaba un hogar cálido y lleno de cariño. Los niños necesitaban experimentar afecto, calidez y autenticidad. Cuanto más se distanciaban Reed y ella, más dudaba de que su sueño de formar una familia pudiera arreglar las cosas.
Guardó cuidadosamente la moneda en su caja de madera, cerró la tapa y acarició con la punta de los dedos su madera tallada. Reed le había regalado la moneda de la estatua de la Libertad y la caja de la colección de monedas en las primeras Navidades que habían pasado juntos. Y todos los años él había ido agregando monedas nuevas. Pero a medida que el valor de la colección había ido aumentando, su matrimonio se había ido debilitando.
Irónico, realmente.
En los primeros tiempos, cuando ella sólo había tenido una moneda, su relación había sido más armoniosa. Por aquel entonces habían bromeado juntos, habían compartido secretos, habían cometido errores y se habían reído juntos. Y muy a menudo habían terminado en la cama o en el sofá o en la alfombra si no había muebles blandos a mano.
La primera vez que habían hecho el amor había sido en un banco del jardín trasero de la finca de Connecticut de la familia de Reed. El cielo estaba salpicado de estrellas. Ellos estaban solos, y los besos de Reed se habían hecho apasionados. Reed había acariciado su espalda a través del escote que tenía su vestido por detrás. Ella había sentido que su piel se estremecía, que sus pezones se ponían rígidos, y que el deseo se apoderaba de ella.
Hasta entonces habían esperado, pero ya había llegado el momento. Ambos lo habían sabido, y él la había tumbado en el banco. Después de largos minutos, tal vez horas, de besos y caricias, él le había quitado las braguitas. Y luego se había internado en ella. Dos semanas más tarde, él le había propuesto matrimonio, y ella se había convencido, entusiasmada, de que aquélla era una historia para toda la vida.
Sus amigas y su familia de New Hampshire le habían advertido que no se casara con un millonario. Le habían dicho que la familia de Reed, adinerada desde siempre, lo ponía en una clase social totalmente diferente a la de ella. Y que posiblemente las expectativas de ella y las de Reed sobre el matrimonio fuesen diferentes.
Pero Elizabeth había estado segura de que el profundo amor entre ellos superaría todos los obstáculos.
Ahora, cinco años más tarde, estaba mucho menos segura, pensó, mientras se acercaba a las puertas de cristal del balcón de su lujoso dormitorio. Debajo de su ático del piso doce del número setecientos veintiuno de Park Avenue, ronroneaba el tráfico, y las luces de la ciudad se extendían hacia el horizonte de aquella suave noche de octubre.
Elizabeth cerró las cortinas.
Aunque reconocía la sabiduría en el consejo de Hanna, ella había preferido poner la decisión en manos del destino. La suerte era «cara», así que la decisión estaba tomada. Ella estaba luchando por su matrimonio de una forma diferente, y la lucha empezaba en aquel mismo momento.
Caminó hacia la cómoda. Abrió el cajón de arriba y revolvió entre camisones y batas. Y allí la encontró.
Sintió un cosquilleo en el estómago cuando tocó la bata de seda roja que había usado en su noche de bodas.
Abrió la cremallera de su falda y se la quitó. Luego tiró su chaqueta, blusa y ropa interior en una silla. De pronto se sintió ansiosa por ver a Reed. Se puso la bata y se sintió decadentemente bella por primera vez en años. Luego fue al cuarto de baño adyacente al dormitorio y se arregló el pelo.
Tenía pestañas oscuras y gruesas y éstas destacaban sus ojos verdes. Tenía las pupilas levemente dilatadas. Se puso barra de labios, un poco de colorete en las mejillas y se alejó del espejo levemente para ver el efecto. Estaba descalza y tenía pintadas las uñas de los pies de un color cobre. La bata cubría sólo unos centímetros de sus muslos, y terminaba con una puntilla de encaje. Tenía un gran escote de encaje también, que dejaba entrever sus pechos.
Página siguiente