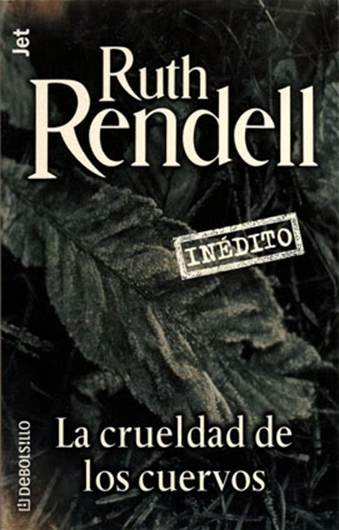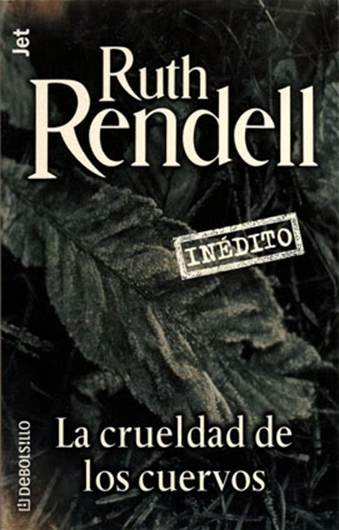
Ruth Rendell
La Crueldad De Los Cuervos
An Unkidness of Ravens, 1985
Era una vecina, una conocida de Dora, y hablaban si se encontraban en la calle. Sólo que esta vez había sido algo más que una conversación casual.
– Le dije que te lo contaría -explicó Dora-, que te lo mencionaría. Tenía esa expresión tan rara que pone a veces, y si quieres que te diga la verdad, me sentí muy incómoda.
– ¿Qué dijo ella? -preguntó Wexford.
– «Rod ha desaparecido» o «Rod no ha vuelto por casa». Algo así. Luego me pidió que te lo contara. Por el puesto que ocupas, claro.
Un inspector jefe de policía tiene mejores cosas que hacer que perder el tiempo atendiendo a las quejas de las mujeres cuyos maridos las han abandonado por otras. Wexford no llevaba en casa más de cinco minutos cuando decidió que era aquello lo que había sucedido. Pero era una vecina. Vivía en la calle de al lado. En realidad debería alegrarse, pensó, de que el asunto no tuviera trazas de convertirse en un caso digno de ser investigado.
Tanto su casa como la de la vecina habían sido construidas en la misma época, a mediados de los años treinta, cuando a Kingsmarkham empezaba a quedársele pequeña la denominación de pueblo. Desde el punto de vista estructural eran prácticamente la misma casa: tres dormitorios, dos salas, una cocina, un cuarto de baño y un servicio en la planta baja. Pero la de él era una casa de verdad, cómoda y llena de objetos que había reunido amorosamente, mientras que ésta… ¿qué era? Un refugio en el que cobijarse de la lluvia, un lugar en el que la gente podía comer, dormir y ver la televisión. Joy Williams lo llevó a la habitación que daba a la calle, la que llamaba el cuarto de estar. No había libros en ella. La alfombra era un cuadrado rodeado de baldosines de vinilo amarillo mostaza y el mobiliario consistía en un tresillo tapizado de un áspero cuero sintético color mostaza. La chimenea de 1935, que en su casa había sido sustituida por una de piedra de York, albergaba una estufa eléctrica de complicado diseño, en parte estilo Regencia, en parte estilo medieval, con una especie de rastrillo en la parte delantera. Encima de ésta colgaba un espejo con un marco de segmentos de cristal esmerilado de color verde y amarillo, una buena muestra de art déco para quien le gustasen esa clase de cosas. El único cuadro que había en la habitación era una imagen de dos gatos jugando con un ovillo de lana.
– Es una persona bastante insípida -había dicho Dora-. No parece que tenga interés en nada y da la impresión de estar siempre deprimida. No creo que vivir veinte años con Rodney Williams le haya ayudado mucho.
Joy. Dora le había dicho con cierto tono de disculpa que se habían equivocado al ponerle aquel nombre. A aquella mujer no sólo se le había vuelto gris el pelo, sino todo su ser. Sus facciones habían sido agradables en su día, y probablemente todavía lo fueran, pero las ocultaba su espantoso cutis, que tenía un color gris sonrosado y estaba áspero, ajado y lleno de arrugas y hoyuelos. Tenía cuarenta y cinco años, pero aparentaba diez más. Había estado viendo la televisión hasta que el inspector había llegado a la casa. El aparato continuaba encendido, aunque sin sonido. Era el mayor televisor que Wexford había visto jamás, al menos en una casa particular. Supuso que pasaba buena parte de su tiempo ante la pantalla y que quizá se sentía incómoda cuando se interrumpía la programación.
No había ningún asiento que no estuviera orientado hacia el aparato. Wexford se sentó en un extremo del sofá, en ángulo, volviendo la espalda. Los ojos de Joy Williams parpadeaban ante las raudas figuras de unos patinadores que estarían participando en alguna competición. Estaba sentada en el mismo borde de su butaca.
– ¿Le ha dicho su esposa lo que…?
– Me ha dicho algo. -Le interrumpió para ahorrarle el azoramiento que, como bien podía ver, ya delataban los puntos de apagado rubor que estaban apareciéndole en la nariz y las mejillas-. Algo en el sentido de que su marido ha desaparecido.
Joy Williams se echó a reír. Era una risa que iba a oír a menudo y a reconocer, una risotada estridente. No había sentido del humor en ella, ni alegría, ni regocijo. Reía para ocultar sus sentimientos o porque no conocía otro modo de mostrarlos. Estiraba y crispaba las manos sobre el regazo. Llevaba una enorme alianza de oro blanco o platino profusamente adornada y un anillo de compromiso de oro blanco o platino todavía más decorado con un minúsculo diamante engarzado.
– Se fue de viaje a Ipswich y no lo he visto desde entonces.
– Si no recuerdo mal, Dora me dijo que su marido es representante comercial.
– De Sevensmith Harding -respondió ella-. Los de la pintura.
Era una explicación innecesaria. Sevensmith Harding era probablemente el proveedor más importante del mercado de la construcción y de los minoristas de la pintura del sur de Inglaterra. Entre Dover y Land’s End habría miles y miles de paredes pintadas con la emulsión en seda y mate Sevenstar, pensó Wexford. Él y Dora acababan de pintar su segundo dormitorio con ella, y si no andaba muy descaminado, el vestíbulo de la señora Williams estaba pintado con el nuevo color Sevenshine, que era muy brillante y no goteaba.
– Se ocupa de la zona de Suffolk. -Había empezado a mover los anillos de arriba abajo-. Se fue el pasado jueves; bueno, el de la semana pasada. Hoy es 23, así que debió de ser el día 15. Dijo que iba a pasar la noche en Ipswich y que regresaría a primera hora de la mañana.
– ¿A qué hora se fue?
– Ya estaba atardeciendo. A eso de las seis. Había estado en casa toda la tarde.
Fue en ese momento cuando Wexford pensó en la otra mujer. Se tardaría tres horas y media largas en ir de Kingsmarkham a Ipswich pasando por el túnel de Dartford. Un representante que fuera a ir realmente en coche hasta Suffolk habría salido a las cuatro en lugar de a las seis de haber podido.
– ¿Dónde se alojó en Ipswich? ¿En un hotel?
– En un motel que hay en las afueras de la ciudad, creo.
Hablaba con apatía, como si no supiera mucho sobre el trabajo de su marido y no tuviese interés en él. La puerta se abrió y entró una muchacha. Se detuvo en el umbral y dijo:
– Oh, lo siento.
– Sara, ¿qué hora era cuando se fue papá?
– Las seis aproximadamente.
La señora Williams asintió con la cabeza.
– Ésta es mi hija Sara -dijo alargando la primera sílaba del nombre.
– Tiene un hijo también, si no me equivoco.
– Kevin, de veinte años. Está en la universidad.
La muchacha había apoyado los brazos sobre el respaldo de la butaca de plástico amarillo que quedaba libre y tenía los ojos clavados en su madre con una mirada más o menos neutra que, no obstante, tendía más hacia la hostilidad que hacia la cordialidad. Era rubia y muy delgada, y tenía la cara de una modelo de pintor renacentista, de facciones suaves, frente amplia y expresión sigilosa. Su pelo era excepcionalmente largo, pues le llegaba casi hasta la cadera, y tenía el aspecto ondulado de las melenas que se trenzan. Llevaba vaqueros y una camiseta con las letras ARRIA, bajo las cuales se veía el dibujo de un cuervo.
Cogió una fotografía con un marco de cromo de la única mesa que había en la habitación, una pieza de bambú con la superficie de cristal que estaba medio escondida detrás del sofá. Al pasársela a Wexford, mantuvo el pulgar al lado de la cabeza de un hombre sentado en una playa junto con un adolescente y una muchacha, que era ella misma cinco años antes. El hombre era robusto y alto, pero no parecía estar en buena forma física y empezaba a engordar por la cintura. Tenía una frente enorme, abombada. Sus facciones, quizá por estar dominadas por aquella gran frente, parecían insignificantes y como apretadas. La boca era una hendedura sin labios que se alargaba como si fuera a sonreír para una cámara.
Página siguiente