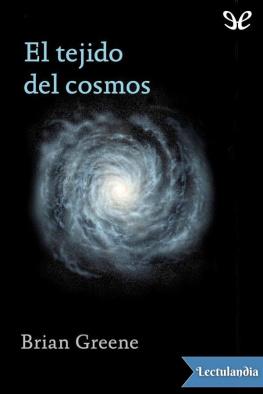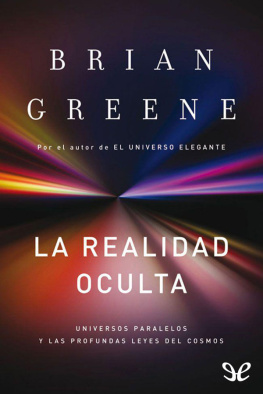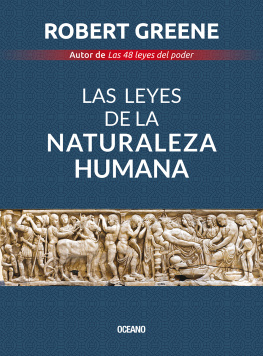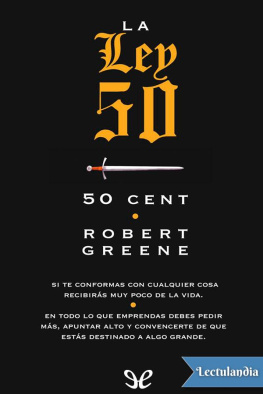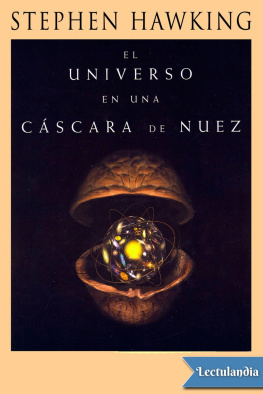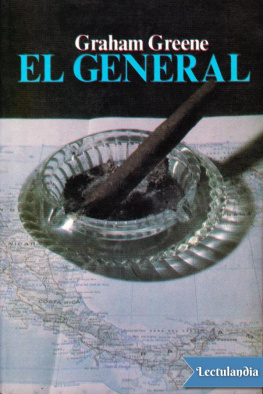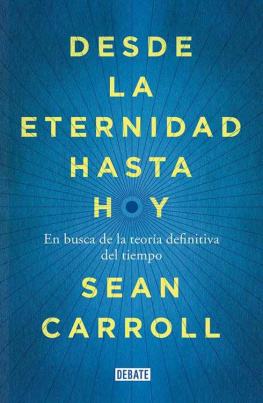Índice
Gracias por adquirir este eBook
Visita Planetadelibros.com y descubre una
nueva forma de disfrutar de la lectura
¡Regístrate y accede a contenidos exclusivos! Primeros capítulos
Fragmentos de próximas publicaciones
Clubs de lectura con los autores
Concursos, sorteos y promociones
Participa en presentaciones de libros
|
Comparte tu opinión en la ficha del libro
y en nuestras redes sociales:
Explora Descubre Comparte
|
Sinopsis
Hasta el final del tiempo es la nueva e impresionante exploración que Brian Greene hace del cosmos y nuestra búsqueda para llegar a comprenderlo. Partiendo de que los humanos somos las únicas criaturas con conciencia de nuestra finitud, y de que también el universo morirá algún día, el autor traza un viaje que nos lleva desde nuestro conocimiento más exacto sobre cómo empezó el universo hasta el final del tiempo, explorando cómo se formaron las estructuras duraderas, cómo del caos inicial surgió la vida y cómo nuestras mentes, al llegar a comprender su propia temporalidad, han buscado diferentes maneras dar sentido a la experiencia a través de la historia, el mito, la religión, la expresión creativa o la ciencia.
A través de una serie de historias entretejidas que explican distintas capas de realidad, Greene nos proporciona una idea más clara de cómo llegamos a ser, una imagen más precisa de dónde estamos ahora y una comprensión más firme de hacia dónde nos dirigimos. Desde las partículas hasta los planetas, desde la conciencia hasta la creatividad, desde la materia hasta el significado, Brian Greene nos permite comprender y apreciar nuestro fugaz pero absolutamente exquisito momento en el cosmos.
Hasta el final del tiempo
Mente, materia y nuestra búsqueda de significado en un universo en evolución
Brian Greene
Joan Lluís Riera Rey
Para Tracy
Prefacio
«Me dedico a las matemáticas porque un teorema, una vez demostrado, es para siempre.» Esta declaración, simple y directa, me sorprendió. Me encontraba entonces en mi segundo año de universidad. Le había comentado a un antiguo amigo, que durante años me había introducido a las grandes áreas de las matemáticas, que estaba escribiendo un ensayo sobre la motivación humana para un curso de psicología al que me había apuntado. Su respuesta me cambió. Nunca antes había pensado en las matemáticas de aquella manera. Ni de lejos. Para mí, estas eran un maravilloso juego de precisión abstracta al cual se entregaba una peculiar comunidad de individuos que reían las ocurrencias en torno a las raíces cuadradas o la división por cero. Pero aquel comentario logró que de repente lo comprendiera. «En efecto —pensé—. Ese es el romanticismo de las matemáticas.» Una creatividad sujeta a las riendas de la lógica y un conjunto de axiomas que dictan de qué manera se pueden manipular y combinar las ideas para revelar verdades inmutables. Todo triángulo rectángulo dibujado desde antes de Pitágoras y hasta la eternidad satisface el famoso teorema que lleva su nombre. Sin excepción. Podemos cambiar los supuestos y explorar espacios nuevos que violan las conclusiones de Pitágoras, por ejemplo, triángulos en superficies curvas como la piel de un balón. Pero si revisamos los supuestos y comprobamos a fondo nuestro trabajo, el resultado puede grabarse en piedra. No hace falta escalar una montaña, atravesar un desierto o triunfar sobre el inframundo. Para crear algo intemporal basta con sentarse cómodamente en el escritorio y usar papel, lápiz y una mente aguda.
Aquella perspectiva me abrió todo un mundo. Nunca me había preguntado por qué sentía una atracción tan profunda por la física y las matemáticas. Resolver problemas, aprender cómo está hecho el universo, eso es lo que siempre me había cautivado. Ahora estaba convencido de que me sentía atraído hacia esas disciplinas porque se alzan sobre la naturaleza transitoria de lo cotidiano. Por mucho que mi juvenil sensibilidad exagerase aquel compromiso, de pronto estaba convencido de querer participar en ese viaje hacia descubrimientos tan fundamentales que nunca pudieran cambiarse. Ya podían ascender y caer los gobiernos, ganarse o perderse las ligas de deporte, brillar y apagarse las leyendas del cine, la televisión o el teatro. Yo quería dedicar mi vida a intentar vislumbrar algo trascendente.
Entretanto, todavía tenía que escribir aquel ensayo de psicología. Me habían encomendado la tarea de desarrollar una teoría de por qué los humanos hacemos lo que hacemos, pero cada vez que comenzaba a redactar, el proyecto se tornaba decididamente nebuloso. Me parecía que si lograba vestir unas ideas más o menos razonables con el lenguaje apropiado, podría ir desarrollado la teoría sobre la marcha. Mencioné mis tribulaciones durante la cena en la residencia de estudiantes y uno de los tutores me sugirió que le echase un vistazo a La decadencia de Occidente , de Oswald Spengler, un historiador y filósofo alemán que sentía un gran interés por la matemática y la ciencia, lo que sin duda fue la razón de que me recomendasen su libro.
Ciertas cuestiones responsables de la fama y escarnio del libro (predicciones de implosión política y una velada defensa del fascismo) son profundamente preocupantes y se han utilizado para apoyar ideologías insidiosas, pero yo estaba demasiado centrado en lo que buscaba como para darme cuenta. Lo que me intrigaba era la visión de Spengler sobre un conjunto global de principios que habrían de servirnos para revelar patrones ocultos que se manifestaban en culturas dispares, al estilo de los patrones desvelados por el cálculo y la geometría euclidiana, que habían transformado nuestra comprensión de la física y las matemáticas.
Recuerdo haberme detenido en esta última línea. Aquella perspectiva sobre la motivación humana tenía sentido para mí. Quizá el encanto de una demostración matemática sea su permanencia. Quizá el atractivo de una ley de la naturaleza sea su cualidad de intemporal. Pero ¿qué nos empuja a buscar lo intemporal, las cualidades que pueden permanecer para siempre? Quizá todo se derive de nuestra singular conciencia de que somos de todo menos intemporales, de que nuestras vidas no son eternas. Aquello se hacía eco de mi recién hallada manera de pensar en las matemáticas, la física y la seducción de la eternidad; me parecía que iba bien encaminado. Era un enfoque sobre la motivación humana bien anclado en una respuesta plausible a un reconocimiento generalizado, un enfoque que no se construía sobre la marcha.
Al reflexionar sobre esta conclusión, me pareció que prometía algo de más calado. La ciencia, como Spengler observaba, es una respuesta al conocimiento de nuestro ineludible final. También lo es la religión. Pero ¿por qué pararse ahí? Para Otto Rank, uno de los primeros discípulos de Freud que se interesó vivamente por el proceso creativo humano, de ningún modo hay que pararse ahí. El artista, en la valoración de Rank, es aquel cuyo «impulso creativo ... intenta transformar la vida efímera en inmortalidad personal». La sugerencia que se abre camino entre estos pensadores y otros que les siguieron es que la vida impulsa buena parte de la cultura humana, desde la exploración artística hasta el descubrimiento científico, al hacernos reflexionar sobre su propia naturaleza finita.