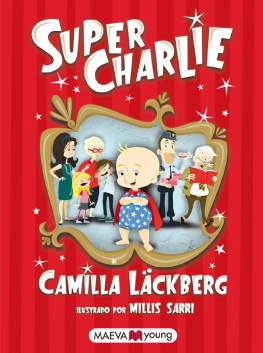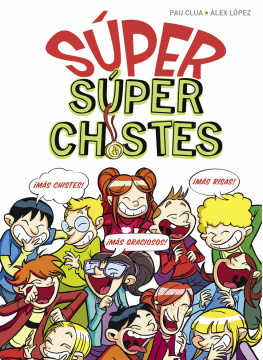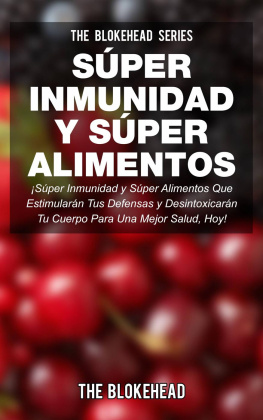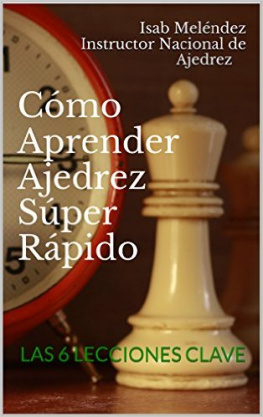Camilla Läckberg
Ilustrado por Millis Sarri
Traducción: Carmen Montes

En una ciudad de lo más normal, en un
hospital de lo más normal, nació una
noche un bebé de lo más normal.
Sus padres lo llamaron Cha rlie.
Al otro lado de la ventana solo se
distinguían las estrellas que brillaban en
el firmamento. Hasta aquí, todo normal.
Pero de repente ocurrió algo que no lo
era tanto. Dos estrellas se desviaron de
sus órbitas y chocaron. Sucedió muy
lejos de la Tierra, y no se oyó el menor
ruido. Solo quien en ese instante
estuviera mirando al cielo pudo ver
que los dos astros explotaban y se
convertían en una lluvia de fino polvo
de estrellas.
La mayor parte de aquel polvo
desapareció. Pero una mínima
parte cayó a la Tierra y sin que
aún sepamos por qué se coló
por la ventana del hospital, y
se posó sobre la cabecita de
aquel bebé, que dormía sin
saber que, a partir de
entonces, ya no sería tan
normal.

En casa dos personas querían conocer a Charlie y esperaban impacientes su llegada. Un
hermano y una hermana que se habían pasado nueve meses preguntándose cómo sería
su hermano pequeño. Los abuelos también estaban allí, ansiosos de conocer al recién
llegado.
–¡Pero si está tan arrugado como una pasa! –dijo el hermano sorprendido.
–¡Y qué mal huele! –exclamó la hermana tapándose la nariz.
Charlie los miraba a todos con curiosidad. Mamá y papá le gustaron enseguida, y
aquellos dos personajes también parecían divertidos. Sí, seguro que estaría bien allí.
Y si, además, le cambiaban el pañal lleno de caca, la vida, ¡ah!, sería perfecta.

Pero el bebé estaba equivocado, los meses siguientes no fueron fáciles para él. Como era
tan pequeño, aún no comprendía la diferencia entre un bebé normal y uno
extraordinario. Así que no sabía cómo debía comportarse. El pobre Charlie, que solo
quería ayudar a su papá, no entendía por qué este se desmayaba cuando se ponía a flotar
encima del cambiador.
Poco a poco, Charlie se dio cuenta de que era capaz de hacer cosas que no hacían
los demás bebés del parque. Mamá y papá eran buenos y cariñosos, pero eran muy
impresionables. Y no eran demasiado listos. Al menos, no tan listos como Charlie.

A Charlie no le suponía ningún esfuerzo
fingir que era un bebé normal. Incluso le
parecía divertido. Pero no conseguía
acostumbrarse a aquel invento tan
asqueroso de hacer caca en el pañal. Era
repugnante, ¡puaj!, andar por ahí con el
pañal pegajoso y maloliente. En cuanto
podía, ¡zas!, corría al baño y se sentaba
en el váter.
A mamá y a papá les parecía un tanto
extraño que Charlie hiciera tan pocas
cacas, cuando los bebés normales hacían
varias veces al día. Pero no se quejaban
porque, ¿quién quiere cambiar pañales?


Otra cosa que no gustaba un pelo a Charlie era gatear. Iba muy lento y, pasado un rato,
le dolían muchísimo las rodillas. Así que siempre que podía, flotaba a escondidas. En una
ocasión, su hermano estuvo a punto de pillarlo.
–¡Papá, papá! ¿Lo has visto? –preguntó alarmado señalando a Charlie.
Charlie aterrizó enseguida y se puso a gatas. Pero por si las moscas les dedicó
una sonrisa bobalicona y babeó un poco.
–¿El qué? –preguntó papá apartando la vista del periódico.
El hermano ya no estaba tan seguro de lo que había visto.

–No, nada –respondió, aunque miraba a su hermanito con desconfianza.
Charlie babeó un poco más, hasta que se formó un charquito en el suelo.
– Gugu tata –dijo con la esperanza de que los bebés hablaran así.
–¿Qué quere el niño guapo de la agüela para tetayunar? –preguntaba encantada su abuela
con la cara pegada a la de Charlie. ¿Por qué se empeñarían los adultos en hablar así?, se
decía Charlie. No había forma de entenderlos.
–La agüela te ha hacido una compota de manzana –continuaba. Y Charlie tenía que
morderse la lengua para no contestarla. Porque todo el mundo sabe que no se dice
«hacido», sino hecho. ¿Tanto le costaba a la abuela aprender eso?

El momento del día que más le gustaba a Charlie era la cena. Menudo jaleo se organizaba.
El más escandaloso era su hermano, aunque últimamente, había cambiado. Ahora andaba
cabizbajo mareando la comida en el plato. Llevaba así un tiempo y Charlie estaba
preocupado. Al final, mamá también se dio cuenta de que algo no iba bien.
–¿Qué te pasa? –le preguntó un día al hermano dándole un abrazo.
–Bah, nada –respondió él meneando la cabeza.
–Sí, te pasa algo –respondió la hermana–. En el colegio hay un grandullón que anda
siempre molestando a los pequeños. Se llama Linus, vive en ese edificio grande de allí
y dice que mi hermano y sus amigos huelen a pedo. Les tira las gorras al tejado y los
amenaza con pegarlos y…
– ¡Calla, chivata! No sabes de lo que estás hablando –contestó enseguida el hermano
mirándola muy enfadado.

Charlie, que estaba sentado en la trona, puso una cara rara.
–Ya verás como se arregla –dijo papá llevándose el tenedor a la boca–. A veces los niños
son un poco brutos jugando.
–Claro, ya verás como todo se arregla –insistió mamá acariciándole la cabeza.
Pero el hermano puso cara de no creerse nada.
Charlie estaba furioso. No pensaba consentir que nadie arrojase al tejado la gorra
de su hermano, ni que le dijeran que él y sus amigos olían a pedo. Estaba claro, ¡tenía que
hacer algo!

El único problema era que Charlie no podía moverse de casa.