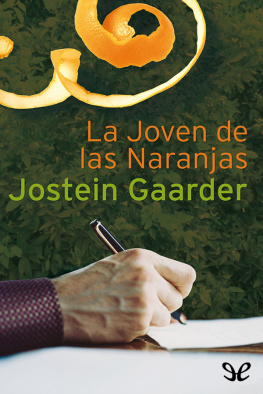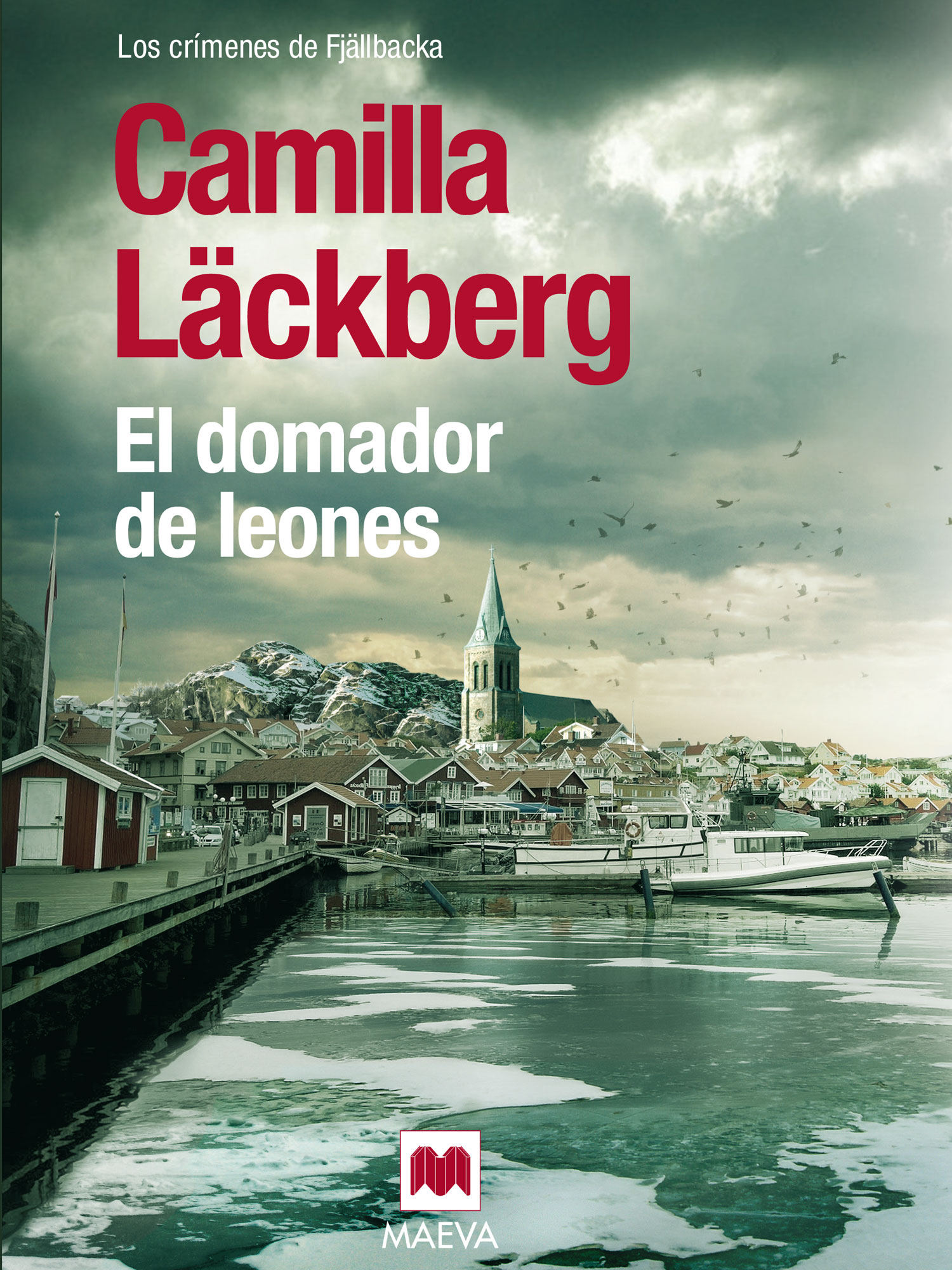Si tienes un club de lectura
o quieres organizar uno, en nuestra web encontrarás
guías de lectura de algunos de nuestros títulos
http://www.maeva.es/guias-lectura
Índice
Para Simon
E l caballo sintió el olor a miedo incluso antes de que la niña saliera del bosque. El jinete lo jaleaba, clavándole las espuelas en los costados, pero no habría sido necesario. Iban tan compenetrados que el animal notaba su voluntad de avanzar.
El repiqueteo sordo y rítmico de las pezuñas rompía el silencio. Durante la noche había caído una fina capa de nieve, así que el caballo iba dejando pisadas nuevas y el polvo de nieve le revoloteaba alrededor de las patas.
La niña no iba corriendo. Caminaba trastabillando, siguiendo una línea irregular, con los brazos muy pegados al cuerpo.
El jinete lanzó un grito. Un grito estruendoso que lo hizo comprender que algo fallaba. La niña no respondió, sino que siguió avanzando a trompicones.
Se estaban acercando a ella y el caballo aceleró más aún. Aquel olor ácido e intenso a miedo se mezclaba con otra cosa, con algo indefinible y tan aterrador que agachó las orejas. Quería detenerse, dar la vuelta y volver al galope a la seguridad del establo. Aquel no era un lugar seguro.
El camino se interponía entre ellos. Estaba desierto, y la nieve recién caída se arremolinaba sobre el asfalto como una bruma en suspenso.
La niña continuaba avanzando hacia ellos. Iba descalza y tenía los brazos desnudos, como las piernas, en marcado contraste con la blancura que los rodeaba; los abetos cubiertos de nieve eran como un decorado blando a sus espaldas. Ahora estaban cerca el uno del otro, cada uno a un lado del camino, y él oyó otra vez el grito del jinete. El sonido de su voz le era muy familiar y, al mismo tiempo y en cierto modo, le resultaba extraño.
De repente, la niña se detuvo. Se quedó en medio del camino, con la nieve revoloteándole alrededor de los pies. Tenía algo raro en los ojos. Parecían dos agujeros negros en la cara.
El coche apareció como de la nada. El ruido de los frenos cortó el silencio, y luego resonó el golpe de un cuerpo que aterrizaba en el suelo. El jinete tiró de las riendas con tal vigor que el freno se le clavó en la boca. Él obedeció y se paró en seco. Ella era él y él, ella. Así lo había aprendido.
En el suelo, la niña yacía inmóvil. Con aquellos ojos tan extraños mirando al cielo.
E rica Falck se paró delante de la institución penitenciaria y por primera vez la inspeccionó con más detenimiento. En sus anteriores visitas estaba tan obsesionada pensando en quien la esperaba que no se había fijado en el edificio ni en el entorno. Pero necesitaba nutrirse de todas las impresiones para poder escribir el libro sobre Laila Kowalska, la mujer que, muchos años atrás, mató brutalmente a su marido Vladek.
Se preguntaba cómo daría cuenta de la atmósfera que reinaba en aquel edificio que recordaba a un búnker, cómo conseguiría que los lectores sintieran el hermetismo y la desesperanza. El centro penitenciario estaba a media hora en coche de Fjällbacka, apartado y solitario, rodeado de una cerca con alambre de espino, pero sin esas torres de vigilancia con agentes armados que siempre aparecían en las películas norteamericanas. Estaba construido atendiendo exclusivamente a la funcionalidad, y el objetivo era mantener a la gente encerrada en su interior.
Desde fuera, parecía totalmente vacío, pero Erica sabía que era más bien al contrario. El afán de recortes y unos presupuestos mermados hacían que se hacinaran tantos internos como fuera posible en el mismo espacio. Ningún político municipal tenía especial interés en invertir dinero en un nuevo centro y arriesgarse a perder votos. Así que todos se conformaban con lo que había.
El frío empezó a calarle la ropa y se encaminó a la puerta de acceso. Cuando entró en la recepción, el vigilante echó una ojeada apática al carné que le enseñaba, y asintió sin levantar la vista. Luego se puso de pie y Erica lo siguió por el pasillo sin dejar de pensar en la mañana de perros que había tenido. Igual que todas las mañanas últimamente, la verdad. Decir que los gemelos estaban en la edad rebelde era quedarse corto. Por más que quisiera, no era capaz de recordar que Maja hubiera sido así de díscola cuando tenía dos años, ni a ninguna otra edad, por cierto. Noel era el peor. Siempre había sido el más inquieto de los dos, y Anton se le sumaba de mil amores. Si Noel lloraba, él lloraba también. Era un milagro que Patrik y ella conservaran los tímpanos intactos, teniendo en cuenta el nivel de decibelios que imperaba en casa.
Por no hablar del tormento que era vestirlos con la ropa de invierno. Se olisqueó discretamente debajo del brazo. Ya empezaba a oler a sudor. Cuando por fin terminó la lucha de ponerles todas las prendas de abrigo para que se fueran con Maja a la guardería, no le quedó tiempo para cambiarse. En fin, tampoco es que fuera a una fiesta, precisamente.
Se oyó un tintineo de llaves cuando el vigilante abrió la puerta y la invitó a pasar a la sala de visitas. En cierto modo, le resultaba un tanto anticuado que aún tuvieran cerraduras con llaves. Claro que, lógicamente, era más fácil averiguar el código de una puerta electrónica que robar una llave, así que quizá no fuera tan extraño que las costumbres de antaño se impusieran allí a las modernidades.
Laila estaba sentada ante la única mesa de la habitación, con la cara vuelta hacia la ventana, a través de la cual entraba el sol invernal que le encendía una aureola alrededor de la cabeza rubia. Las rejas que protegían las ventanas proyectaban cuadraditos de luz en el suelo, donde las motas de polvo se arremolinaban desvelando que no habían limpiado tan a fondo como deberían.
–Hola –dijo Erica antes de sentarse.
En realidad, se preguntaba por qué habría consentido Laila en volver a verla. Era la tercera vez que quedaban, y Erica no había avanzado nada. Al principio, Laila se negaba en redondo a recibirla. Daba igual cuántas cartas de súplica le enviara o cuántas veces la llamara. Pero, unos meses atrás, había aceptado de pronto. Seguramente agradecía que interrumpiera la monotonía de la vida en el psiquiátrico con sus visitas; y mientras Laila accediera, ella pensaba seguir acudiendo. Hacía mucho que deseaba contar una buena historia, y no podría hacerlo sin la ayuda de Laila.
–Hola, Erica. –Laila le clavó aquella mirada suya tan clara y tan extraña. La primera vez que Erica la vio pensó en los perros de tiro. Después de aquella visita, fue a mirar el nombre de la raza. Husky. Laila tenía los ojos de un husky siberiano.
–¿Por qué accedes a verme si no quieres hablar del caso? –preguntó Erica, directa al grano. Y enseguida lamentó haber usado un término tan formal. Para Laila, lo sucedido no era un caso. Era una tragedia, algo que aún la atormentaba.
La mujer se encogió de hombros.
–Las tuyas son las únicas visitas que recibo –respondió, confirmando así las suposiciones de Erica.
Sacó del bolso la carpeta con los artículos, las fotos y las notas que había tomado.
–Todavía no me he dado por vencida –dijo, y dio unos toquecitos en el archivador con los nudillos.
–Bueno, supongo que es el precio que tengo que pagar por un rato de compañía –dijo Laila, con un atisbo de sentido del humor; el mismo que Erica había advertido en alguna otra ocasión. Aquel amago de sonrisa le cambiaba la cara por completo. Erica había visto fotos suyas de la época anterior al suceso. No era guapa, aunque sí mona, de un modo diferente, interesante. Entonces tenía el pelo rubio y largo y, en la mayoría de las fotos lo llevaba suelto y liso. Ahora lo tenía muy corto, sin ningún peinado digno de tal nombre, simplemente rapado, señal de que hacía mucho que no se preocupaba por su aspecto. Claro que, ¿por qué iba a hacerlo? Llevaba años alejada del mundo real. ¿Para quién iba a ponerse guapa allí dentro? ¿Para esas visitas que nunca recibía? ¿Para los demás internos? ¿Para los vigilantes?