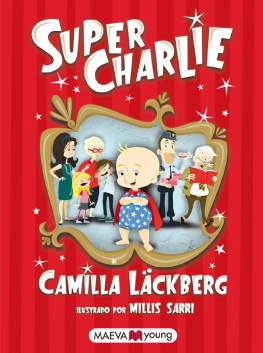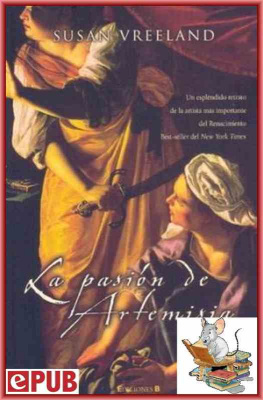Camilla Läckberg
La Princesa De Hielo
© Camilla Läckberg, 2004
Título original: Isprinsessan
© de la traducción Carmen Montes Cano
La casa estaba desierta y vacía. El frío penetraba por todos los rincones. En la bañera se había formado una fina membrana de hielo. Y ella había empezado a adquirir un ligero tono azulado.
Pensó que, así tumbada, como estaba, parecía una princesa. Una princesa de hielo.
El suelo sobre el que se sentaba estaba helado, pero el frío no lo preocupaba. Extendió el brazo y la tocó.
La sangre de sus muñecas llevaba ya tiempo coagulada.
El amor que por ella sentía jamás había sido tan intenso. Le acarició el brazo como si acariciase el alma que había abandonado aquel cuerpo.
No se volvió a mirar cuando se marchó. Aquello no era un adiós. Era un hasta la vista.
Eilert Berg no era un hombre feliz. Su respiración fatigada le surgía de la boca en forma de pequeñas nubes blancas; pero no era la salud algo que él contase entre sus principales problemas.
Svea era tan hermosa de joven y a él le costó tanto resistir hasta la noche de bodas. Se comportaba dulce, amable y algo tímida. Su verdadera naturaleza se desveló después de un período demasiado breve de deseo juvenil. Con pie firme, lo había mantenido bajo su yugo durante cerca de cincuenta años. Pero Eilert tenía un secreto. Por primera vez en su vida veía la posibilidad de disfrutar de cierta libertad, en el otoño de su edad; y no tenía la menor intención de desaprovecharla.
Durante toda su vida había trabajado duro en el mar y sus ingresos nunca bastaron más que para mantener a Svea y a los hijos. Desde que se jubiló, sólo contaban con su escasa pensión para vivir. Sin dinero no había posibilidad de empezar una nueva vida en otro lugar, él solo. Aquella oportunidad se le había ofrecido como un regalo del cielo y era además tan simple que resultaba ridículo. Pero si alguien estaba dispuesto a pagar una suma desproporcionada por pocas horas de trabajo a la semana, no era su problema. Él no pensaba protestar. El montón de billetes que guardaba en la caja de madera tras el contenedor de los residuos orgánicos había ido creciendo en tan solo un año hasta convertirse en un imponente fajo y pronto tendría lo suficiente como para retirarse a regiones más cálidas.
Se detuvo para recuperar el aliento en el último tramo de la escarpada pendiente y se masajeó las manos doloridas por el reuma. España o tal vez Grecia, conseguirían aplacar el frío que, se diría, se generaba en su interior. Eilert contaba con que aún le quedaban diez años, como mínimo, hasta que llegase el momento de estirar la pata y tenía el firme propósito de sacarles el mejor partido. ¡Qué carajo iba él a pasarlos con la parienta, ni hablar!
El paseo diario que daba por la mañana, bien temprano, había constituido el único momento de paz y tranquilidad del que disfrutaba, además de proporcionarle el ejercicio que tanto necesitaba. Siempre seguía el mismo recorrido y quienes conocían sus costumbres solían asomarse a la puerta para charlar con él un rato. Le agradaba en particular pararse a hablar con la muchacha de la casa que había al final de la pendiente, junto a la escuela de Håkebackenskolan. Sólo estaba allí los fines de semana, siempre sola, pero le gustaba hablar sin prisas de todo lo habido y por haber. Y también le interesaba a la señorita Alexandra el pasado de Fjällbacka, asunto sobre el que Eilert departía con gusto. Y era muy hermosa. De eso entendía él aún, pese a que ya era viejo. Cierto que había corrido algún que otro rumor sobre ella, pero si uno se prestaba a atender las habladurías de las mujeres no le quedaba tiempo para otra cosa.
Hacía un año aproximadamente que ella le había preguntado si no le vendría bien echarle un ojo a la casa de vez en cuando, ya que pasaba por allí los viernes por la mañana. Era una casa vieja, ni la caldera ni las tuberías eran muy de fiar y ella no quería llegar los fines de semana y encontrarse la casa helada. Le dejaría la llave, de modo que él no tuviese más que entrar y cerciorarse de que todo estaba en orden. Y, puesto que se habían producido algunos robos en la zona, también debía comprobar posibles daños en puertas y ventanas.
La tarea no parecía demasiado ardua y, una vez al mes, encontraba en el buzón de la muchacha un sobre a su nombre con una suma de dinero colosal a sus ojos. Por si fuera poco, pensaba que era muy agradable sentirse útil, pues le costaba permanecer ocioso después de haber estado trabajando toda la vida.
La verja estaba ladeada y emitía un chirrido de protesta cada vez que empujaba para abrirla y entrar en el jardín. No habían retirado la nieve y pensó si debía pedirle a alguno de sus chicos que le ayudase a hacerlo, pues aquello no era cosa de mujeres.
Rebuscó hasta dar con la llave, poniendo mucho cuidado en que no se le cayese el llavero en la espesa nieve: si se veía obligado a ponerse de rodillas, no sería capaz de volver a levantarse. La escalinata que precedía a la puerta de la casa estaba cubierta de hielo y muy resbaladiza, por lo que debía hacer uso de la barandilla. Eilert estaba a punto de introducir la llave en la cerradura cuando vio que la puerta estaba entornada. La abrió del todo, desconcertado, y entró en el vestíbulo.
– ¡Hola! ¿Hay alguien en casa?
¿Habría llegado la joven más temprano aquel día? Nadie respondió. Al ver su propio aliento blanquecino surgir de su boca, tomó conciencia del frío que reinaba dentro. Y quedó perplejo. Había algo que fallaba en todo aquello y no creía que se tratase simplemente de la caldera.
Revisó las habitaciones. No parecían haber tocado nada. La casa estaba tan ordenada como siempre. El vídeo y el televisor seguían en su lugar. Tras haber recorrido toda la planta baja, Eilert subió la escalera que conducía al primer piso. Era una escalera muy empinada que lo obligaba a sujetarse bien a la barandilla. Una vez arriba, se asomó en primer lugar al dormitorio. La decoración tenía un toque femenino aunque sobrio y estaba tan ordenado como el resto de la casa. La cama estaba hecha y, a los pies, había una maleta de la que no parecían haber sacado nada. De repente, se sintió un tanto estúpido. Seguro que ella había llegado antes y, al ver que la caldera estaba estropeada, saldría para buscar quien se la reparase. Pese a todo, ni él mismo confiaba en que ésa fuese la explicación. Algo no encajaba. Lo sentía en sus articulaciones igual que, a veces, sentía que se avecinaba una tormenta. Prosiguió cauteloso su recorrido por la casa. La siguiente habitación era una gran buhardilla con vigas de madera en el techo. A ambos lados de la chimenea había dos sofás, uno frente al otro y, a excepción de los periódicos que aparecían esparcidos sobre la mesa de centro, todo estaba en su sitio. Volvió a la planta baja.
Tanto la cocina como la sala de estar presentaban el aspecto de siempre. La única habitación que le quedaba por mirar era el cuarto de baño. Algo lo hizo dudar antes de abrir la puerta. Seguían reinando la calma y el silencio. Vaciló un instante aún, pero comprendió que estaba comportándose de un modo ridículo y abrió la puerta con gesto decidido.
Segundos después, corría hacia la calle a tanta velocidad como le permitía su edad. En el último momento, recordó que la escalinata estaba resbaladiza y se aferró a la barandilla para no precipitarse de cabeza por los peldaños. Fue dando saltos por la nieve del jardín y lanzó una maldición al ver que la verja se le resistía. Ya en la acera se detuvo indeciso. Unos metros más abajo vio que, por la acera y a buen paso, se acercaba una figura en la que no tardó en reconocer a Erica, la hija de Tore. Enseguida le pidió a gritos que se detuviese.
Página siguiente