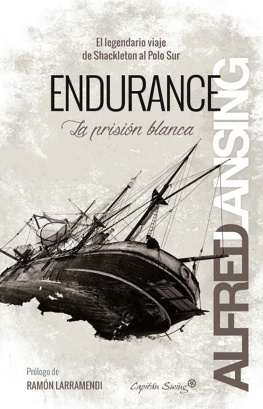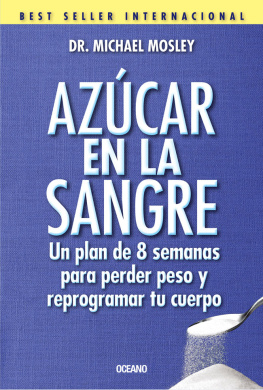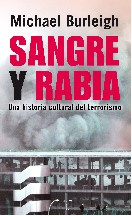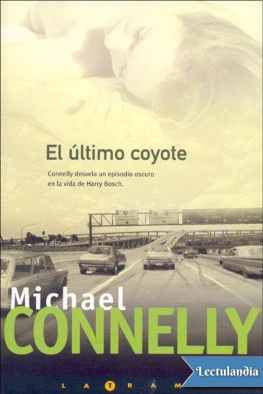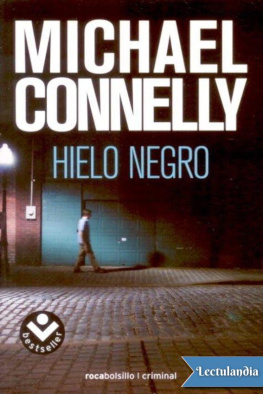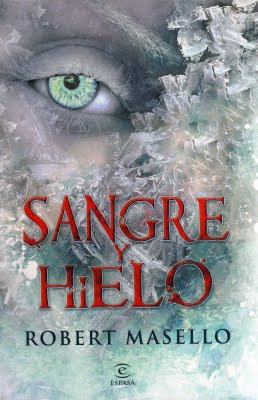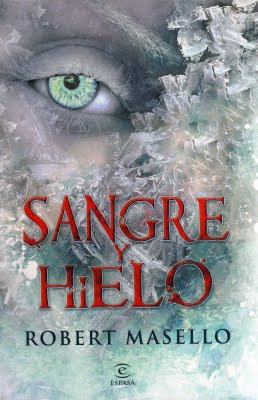
Roberto Masello
Sangre y Hielo
A BORDO DEL COVENTRY, CORBETA DE SU MAJESTAD, EN EL OCÉANO ATLÁNTICO.
LATITUD: 65 GRADOS Y 28 MINUTOS SUR. LONGITUD: 120 GRADOS Y 13 MINUTOS OESTE.
28 de diciembre de 1856
SINCLAIR SE INCLINÓ SOBRE la litera de madera donde yacía Eleanor. Ésta seguía castañeteando los dientes a pesar de que él la había abrigado con su gabán y luego sepultado debajo de todas las mantas y sábanas que había logrado encontrar. La respiración de la joven levantaba vaharadas en la humedad del aire gélido. A la vacilante luz de la lámpara de aceite podía ver el movimiento de los ojos por debajo de los párpados. El rostro de la mujer era blanco y frío como el hielo que había rodeado el barco durante las últimas semanas.
El hombre le acarició la frente con su mano entumecida, y le apartó de los ojos un mechón de la larga melena de color castaño oscuro. Al tacto, la piel de la muchacha era tan yerma e implacable como la hoja de una espada, pero aún percibía la parsimoniosa circulación sanguínea debajo de la epidermis. No sabía demasiado bien cómo, pero iba a tener que velar por sus necesidades, y pronto, porque ya no había forma de hacerlo allí. Debía salir del camarote y bajar a la bodega.
– Descansa -le instó con dulzura-. Estaré de vuelta antes de que hayas podido notar mi ausencia.
Ella suspiró en señal de protesta y apenas movió los labios.
– Intenta dormir.
Le ajustó la gorra de lana alrededor de la cabeza, la besó en la mejilla y se levantó todo cuanto permitía el techo bajo del opresivo camarote. Sostuvo en alto la lámpara -el cristal estaba tiznado y apenas quedaba aceite de ballena en el fondo- y escuchó delante del umbral durante unos instantes antes de abrir la puerta hacia el oscuro pasillo exterior. Fue capaz de percibir los murmullos de los tripulantes en algún lugar de la bodega. No necesitaba distinguir las palabras para saber qué decían. Había estado oyendo las maldiciones y percibido la hostilidad de sus miradas desde que un viento implacable, primero, y las tormentas, después, habían desviado la nave de su singladura original, cada vez más cerca del Polo Sur. Los marineros eran gente supersticiosa incluso en los tiempos de bonanza y él era consciente de que habían llegado a ver a los pasajeros -Eleanor y él mismo- como el origen de todos los males actuales de la corbeta, pero ¿acaso podían ellos hacer algo para evitarlo? No le gustaba dejar sola a Eleanor ni siquiera unos minutos.
El militar había quitado las espuelas de las botas hacía tiempo, pero resultó imposible evitar el crujido de la madera mientras avanzaba por el corredor. Sinclair hizo todo lo posible por pisar sólo cuando era especialmente fuerte el golpeteo de trozos de hielo contra el casco de la nave o el viento nocturno agitaba las velas con intensidad; pero en cuanto rebasó la cocina, la luz de su lámpara iluminó a Burton y Farrow, reunidos junto a una botella de ron. La corbeta cabeceó hacia estribor, lo cual obligó a Sinclair a estirar un brazo para apoyarse en la pared.
– ¿Adónde va? -gruñó Burton. Llevaba un anillo de oro en una oreja y las motas de humedad congeladas en su barba gris refulgían como diamantes.
– A la bodega.
– ¿Qué busca?
– No es de su incumbencia.
– Podríamos hacer lo que fuera -masculló Farrow en voz baja mientras el navío se enderezaba con un gemido ensordecedor.
Sinclair se encaminó hacia la escalera que conducía a la despensa de debajo. Una capa de escarcha cubría los peldaños y el aceite de la lámpara se agitaba haciendo un ruido de salpicadura cuando ésta oscilaba de un lado para otro, proyectando fantasiosas sombras parpadeantes sobre los barriles de tocino en salazón, bacalao seco y bizcocho de mar, casi todos a punto de abarcarse, y los toneles de ron chileno que había roto la tripulación. El equipaje del oficial de lanceros se hallaba un poco más lejos, dentro de un gran arcón asegurado con candados y pesadas cadenas. Parecía intacto a primera vista.
Pero cuando se inclinó y el débil resplandor de la lámpara se extendió sobre el baúl pudo apreciar marcas de arañazos y hendiduras, como si alguien hubiera intentado abrir los candados con una ganzúa o incluso levantar la tapa haciendo palanca. No le sorprendió. De hecho, sólo era capaz de imaginar una razón por la cual la dotación del barco no les había desvalijado: los marineros no sólo le odiaban, también le temían. Era consciente de lo que veían cuando miraban a un veterano lancero condecorado de la guerra de Crimea: debían enfrentarse a un consumado experto en el manejo de la pistola, la lanza y el sable. Aflojó el cuello de la casaca militar y extrajo del bolsillo de la camisa las llaves del cofre.
Miró hacia atrás para cerciorarse de que estaba solo y nadie le observaba. Dejó correr la cadena humedecida antes de abrir el candado y luego alzó la tapa del baúl en cuyo interior, debajo de ropas de equitación, uniformes y varios libros -había ejemplares de las obras de Coleridge, Chatterton y George Gordon, lord Byron-, halló lo que había venido a buscar: dos docenas de botellas cuidadosamente envueltas y empaquetadas con la etiqueta ‹Madeira. Casa del Sol. San Cristóbal›. Limpió una con los pantalones de montar y la sujetó bajo el brazo mientras volvía a cerrar el arcón.
Subir los escalones haciendo juegos malabares con la botella y la lámpara fue un empeño delicado, y empeoró cuando el militar vio a Burton acechando en lo alto.
– ¿Ha encontrado lo que buscaba, teniente? -Sinclair no le contestó-. ¿Necesita ayuda? -continuó Burton, extendiendo una mano enguantada.
– No es necesario.
Pero el marino ya había visto la botella.
– Alcohol, ¿eh? Nos vendría bien una copita para entrar en calor.
– Ya está usted bastante caliente.
Sinclair se alejó de la escalera y pasó rozando primero a Burton y luego a Farrow, que se daba palmadas en los miembros para estimular la circulación, antes de agacharse y entrar en la cocina, donde sostuvo el envase de vidrio cerca de la estufa, ardientes aún los rescoldos del carbón, a fin de deshelar el contenido. Después, regresó al camarote, rezando para no encontrar a Eleanor en peor estado.
Pero resultó que no estaba sola. Una luz parpadeante se filtraba por debajo de la puerta, y al abrirla descubrió al médico del barco, el doctor Ludlow, inclinado sobre la enferma. El galeno era un tipo de lo más repulsivo: encorvado, abotargado y con unos modales que pasaban bruscamente de la amabilidad a la arrogancia. Sinclair no habría confiado en aquel sujeto ni para que le cortara el pelo, una de las muchas tareas de un médico naval, y desconfiaba de él en lo tocante a Eleanor, por quien había mostrado un interés indecoroso casi desde que subieron a bordo. En ese momento le sostenía la muñeca lánguida y sacudía la cabeza.
– El pulso está realmente bajo, teniente, bajo de verdad. Temo por la vida de la pobre muchacha.
– Yo no -afirmó Sinclair, hablando más a la paciente que al médico.
Liberó la mano de Eleanor de los dedos sudados del doctor y volvió a taparla con las mantas. Ella ni se agitó.
– Me temo que se han helado hasta mis sanguijuelas.
Al menos eso era una buena noticia. Lo último que la enferma necesita era otra sangría, como bien sabía Sinclair.
– Una lástima -repuso el oficial, plenamente consciente del gran deleite que obtenía el médico al ponerlas en el pecho y las piernas de la joven-. Si tiene la bondad de dejarnos solos… Puedo arreglármelas bastante bien por mis propios medios.
Ludlow hizo una leve venia y dijo:
– Vengo de parte del capitán Addison. Desea hablar con usted en cubierta.
– Acudiré en cuanto sea posible.
– Lo siento, teniente, pero se ha mostrado muy insistente.
Página siguiente