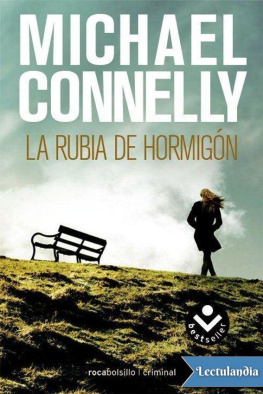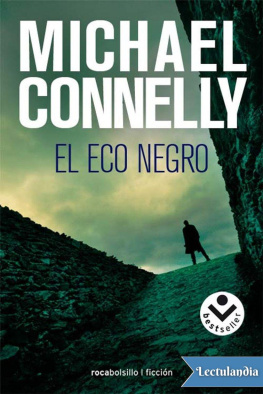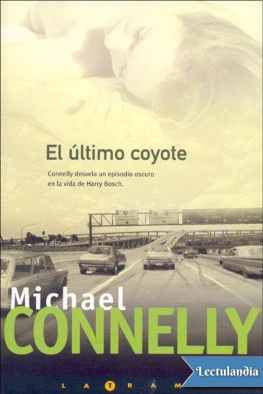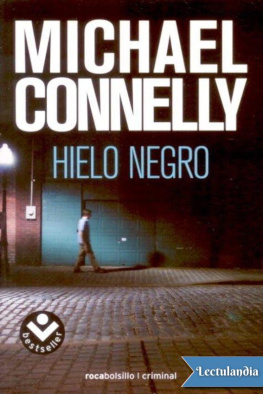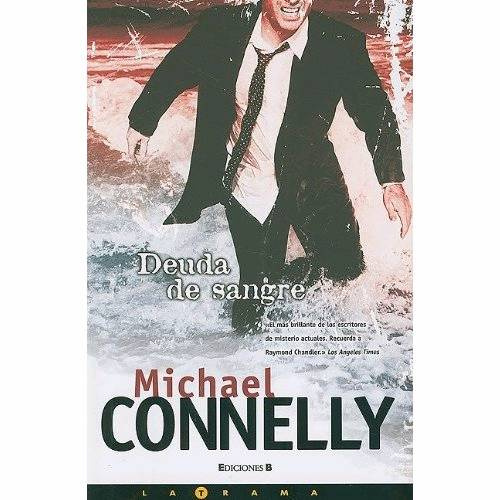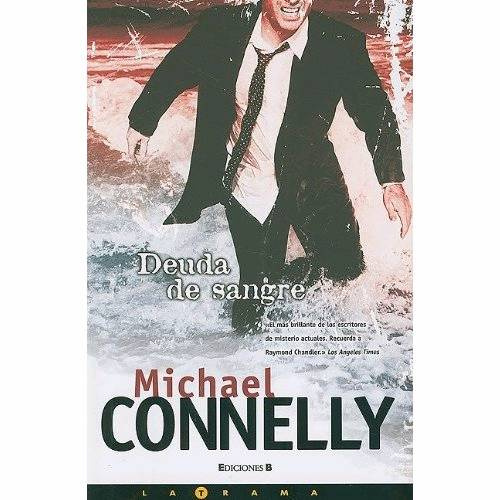
Michael Connelly
Deuda De Sangre
Blood Work, 1998
Dedicado a Terry Hansen y Myra McCaleb
Sus últimos pensamientos fueron para Raymond. Pronto lo vería de nuevo. Él, como siempre, se despertaría y le daría un abrazo de bienvenida cálido y reconfortante.
Ella sonrió y el señor Kang, detrás del mostrador, le devolvió la sonrisa creyendo que el brillo de sus ojos era para él, como cada noche, ajeno al hecho de que los pensamientos y las sonrisas de ella eran en realidad para Raymond, para el momento que aún tenía que llegar.
El sonido de la campanilla al abrirse la puerta se coló sólo de un modo tangencial en sus pensamientos. Tenía los dos billetes de un dólar preparados y los extendió hacia el señor Kang por encima del mostrador. Éste, sin embargo, no los tomó. La mujer advirtió entonces que la mirada del tendero ya no estaba fija en ella, sino en la puerta, que su sonrisa había desaparecido y su boca se abría levemente para formar una palabra que no llegaría a pronunciar.
Ella sintió que una mano le agarraba el hombro derecho desde atrás; la frialdad del acero presionado contra su sien izquierda. Una cortina de luz se interpuso en su visión, luz parpadeante. En ese momento atisbo el dulce rostro de Raymond, luego todo se tornó oscuro.
McCaleb la vio antes de que ella lo viera. Caminaba por el muelle principal, pasada ya la fila de embarcaciones de millonarios, cuando distinguió a la mujer, de pie en la popa del Following Sea. Eran las nueve y media de un sábado por la mañana y el cálido susurro de la primavera había atraído a mucha gente a las dársenas de San Pedro. McCaleb estaba finalizando su cotidiano paseo matinal, rodeando todo el puerto deportivo de Cabrillo para luego continuar hasta el embarcadero y regresar. A esas alturas ya resoplaba, pero aminoró su paso todavía más al aproximarse al yate. Su primer sentimiento fue de irritación, ya que no había invitado a la mujer a subir a bordo. Sin embargo, a medida que se acercaba dejó de lado su enfado y se preguntó quién sería ella y que querría.
El vestido veraniego suelto que le llegaba hasta la mitad del muslo no era lo más adecuado para navegar. La brisa marina amenazaba con levantárselo y la obligaba a mantener el brazo pegado al costado. McCaleb no le veía los pies, pero adivinaba, por los músculos tensos en las piernas bronceadas de la mujer, que no llevaba unos náuticos, sino tacones altos. Su primera interpretación fue que estaba allí para impresionar a alguien.
El atuendo de McCaleb, en cambio, no era como para impresionar a nadie: unos vaqueros viejos desgarrados por el uso, no por ir a la moda, y una camiseta del torneo Catalina Gold Cup de hacía unos cuantos veranos. La ropa estaba salpicada de manchas diversas: poliuretano, aceite de motor, sangre de pescado y algo de la suya. Le había servido como indumentaria de pesca y de trabajo. Tenía intención de pasar el fin de semana reparando el barco e iba vestido en consecuencia.
Tomó conciencia de su aspecto al acercarse al yate y ver mejor a la mujer. Se sacó los auriculares y apagó el discman cuando Howlin’ Wolf cantaba I ain’t superstitious.
– ¿Puedo ayudarle? -preguntó antes de poner un pie en su propia embarcación.
La voz de McCaleb pareció sobresaltar a la mujer, que se volvió desde la puerta corredera que daba acceso al salón. McCaleb supuso que había golpeado el cristal creyendo que él estaba dentro, y aguardaba respuesta.
– Busco a Terrell McCaleb.
Se trataba de una mujer atractiva de treinta y pocos años, al menos una década más joven que McCaleb. Había algo familiar en ella que no lograba situar, una sensación de déjà vu. Al mismo tiempo sintió la agitación del reconocimiento, pero esta idea pronto se desvaneció y supo que estaba equivocado, que no conocía a la mujer que tenía delante. Él recordaba las caras, y aquélla era lo bastante bonita como para no olvidarla.
Había pronunciado mal el apellido y había usado el nombre formal que nadie utilizaba, salvo los periodistas. Entonces empezó a entender qué la había empujado hasta allí: otra alma perdida que llegaba al lugar equivocado.
– McCaleb -le corrigió-, Terry McCaleb.
– Perdón. Yo, bueno, pensé que tal vez estaría dentro. No sabía si hacía bien en subir al barco y llamar a la puerta.
– Pero lo ha hecho de todos modos.
Ella continuó, sin hacer caso de la reprimenda, como si previamente hubiera ensayado lo que tenía que hacer y decir.
– Necesito hablar con usted.
– Verá, estoy bastante ocupado ahora mismo. -Señaló la escotilla abierta de la sentina, en la que ella había tenido la fortuna de no caer, y las herramientas que había dejado desparramadas sobre un trapo, junto al espejo de popa.
– Llevo casi una hora dando vueltas buscando este barco -dijo ella-. No le robaré mucho tiempo. Me llamo Graciela Rivers y quería…
– Mire, señorita Rivers -la interrumpió levantando las manos-. La verdad es que yo… Ha leído lo que han escrito sobre mí en el periódico, ¿no?
Ella asintió.
– Bueno, antes de que empiece a hablar, debo aclararle que no es usted la primera en venir a buscarme aquí o en llamarme por teléfono. Me limitaré a decirle lo mismo que a los demás. No busco empleo. De manera que si pretende contratarme o que le ayude de algún modo, lo siento pero no voy a hacerlo. No me interesa esa clase de trabajo.
Graciela Rivers guardó silencio y McCaleb sintió un arranque de simpatía hacia ella, similar al que había sentido por las otras personas que habían acudido a él con anterioridad.
– Mire, puedo recomendarle a un par de investigadores privados que harán un buen trabajo y no la estafarán.
Se acercó hasta la borda de popa, recogió las gafas de sol que había olvidado llevar en su paseo y se las puso para dar por zanjada la conversación. Sin embargo, ella no se dio por aludida ni por el gesto ni por las palabras.
– El artículo decía que era bueno, que odiaba que alguien culpable saliera impune.
McCaleb metió las manos en los bolsillos y se encogió de hombros.
– Debe recordar que nunca trabajé solo. Tenía compañeros, equipos de laboratorio, me respaldaba todo el FBI. Eso es muy diferente a un hombre solo que va por libre. Probablemente no podría ayudarla ni aunque quisiera.
La mujer asintió y McCaleb creyó que la había convencido y que el asunto quedaría solventado. Empezó a pensar en la válvula de uno de los motores que debía reparar durante el fin de semana, pero se equivocaba con ella.
– Creo que puede ayudarme, y quizá también ayudarse usted mismo.
– No necesito el dinero. Me las arreglo bien.
– No estoy hablando de dinero.
Él la miró un momento antes de contestar.
– No sé a qué se refiere -dijo cargando su respuesta de exasperación-, pero no puedo ayudarla. Ya no tengo placa y no soy un investigador privado. Sería ilegal que actuará como tal o que aceptara dinero sin una licencia. Si leyó la columna del periódico, entonces ya sabrá lo que me ocurrió. No puedo ni conducir. -Señaló hacia el aparcamiento, situado tras la línea de muelles y la pasarela-. ¿Ve ese coche que parece envuelto como un regalo de Navidad? Es el mío. Ahí se quedará hasta que obtenga la aprobación médica para volver a conducir. ¿En qué clase de investigador me convierte eso? ¿Voy a ir en autobús?
Desoyendo sus protestas, Graciela Rivers se limitó a mirarlo con una expresión que lo enervaba. McCaleb ya no sabía qué hacer para sacarla del barco.
– Le daré esos nombres.
Pasó junto a ella, abrió la puerta corredera y entró al salón. Cerró tras de sí: necesitaba la separación. Se arrodilló ante los cajones que había bajo la mesa de navegación y empezó a buscar su agenda telefónica. Llevaba tanto tiempo sin necesitarla que no sabía a ciencia cierta dónde estaba. Miró a través de la puerta y vio que la mujer apoyaba las caderas contra el espejo de popa mientras aguardaba.
Página siguiente