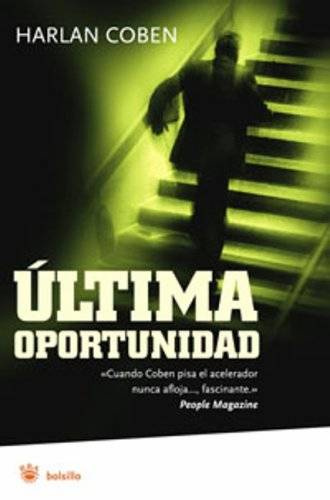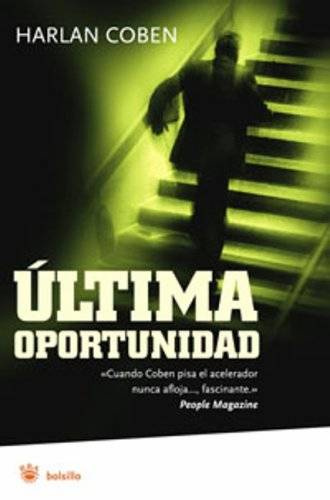
Harlan Coben
Última oportunidad
Al recibir el primer tiro en el pecho, pensé en mi hija.
O al menos es lo que quiero creer. Perdí el conocimiento casi en seguida. Para ser precisos, ni siquiera recuerdo que me dispararan. Sé que perdí mucha sangre. Sé que una segunda bala me rozó la coronilla, aunque lo más probable es que ya estuviera inconsciente. Sé que se me paró el corazón. Aun así me gusta pensar que, mientras agonizaba, pensaba en Tara.
Para más información: no vi ni luz brillante ni túnel. O, si los vi, ya no me acuerdo.
Mi hija Tara tiene sólo seis meses. Estaba en la cuna. No sé si el tiroteo la asustó. Supongo que sí. Lo más probable es que se echara a llorar. No sé si el ruido familiar, aunque molesto, de su llanto se introdujo de algún modo en mi confuso cerebro, y en algún momento la oí. Pero tampoco me acuerdo de eso.
En cambio de lo que sí me acuerdo es de cuando nació Tara. Recuerdo a Monica -la madre de Tara- esforzándose en un último empujón. Recuerdo cuando apareció la cabeza. Fui el primero que vio a mi hija. Todos sabemos los giros que da la vida. Todos sabemos que cuando una puerta se cierra se abre otra, conocemos los ciclos de la vida, los cambios de estación. Pero el nacimiento de un hijo… va más allá del surrealismo. Has cruzado una especie de portal a lo Star-Trek, un transformador de la realidad en toda regla. Todo es diferente. Tú eres diferente, un simple elemento golpeado por un asombroso catalizador y metamorfoseado en algo mucho más complejo. Tu mundo desaparece; se encoge en la dimensión -al menos en este caso- de una masa de dos kilos y medio.
La paternidad me confunde. Sí, ya sé que con sólo seis meses de experiencia, únicamente soy un aficionado. Lenny, mi mejor amigo, tiene cuatro hijos. Una niña y tres niños. Marianne, la mayor, tiene diez años, y el pequeño acaba de cumplir uno. Con su expresión permanentemente preocupada y feliz al mismo tiempo, y el suelo de casa siempre manchado de comida rápida congelada, Lenny me recuerda que todavía no sé nada. Estoy de acuerdo. Pero cuando me siento gravemente perdido o aterrorizado ante la tarea de educar a mi hija, miro al indefenso bulto de la cuna, ella me mira, y no sé de qué sería capaz para protegerla. Daría mi vida, sin más. Y si he de ser sincero, si me pusieran entre la espada y la pared, también daría la de otros.
Así que me gusta pensar que mientras las dos balas perforaban mi cuerpo, mientras caía en el suelo de linóleo de la cocina con una barrita de cereales a medio comer en la mano, mientras estaba inmóvil sobre mi propio charco de sangre, incluso mientras mi corazón dejaba de latir, intentaba hacer algo para proteger a mi hija.
Recuperé la conciencia en la oscuridad.
Al principio no sabía dónde estaba, pero en seguida oí un bip-bip a mi derecha. Un sonido familiar. No me moví. Me limité a escuchar el bip. Creía tener el cerebro marinado en melaza. El primer impulso que se abrió paso fue primitivo: deseaba agua. No sabía que una garganta pudiera estar tan seca. Intenté gritar, pero tenía la lengua pegada a la boca como un pastel seco.
Alguien entró en la habitación. Cuando intenté sentarme, sentí un fuerte dolor como si un cuchillo desgarrara mi cuello. Mi cabeza cayó hacia atrás. Y volvió la oscuridad.
Cuando volví a despertarme, era de día. A través de las persianas venecianas penetraban deslumbrantes haces de luz que me obligaron a parpadear. Una parte de mí deseaba levantar una mano para bloquear la luz, pero el agotamiento no me permitía mandar la orden. Mi garganta seguía increíblemente seca.
Oí un movimiento y de repente vi a una mujer de pie, a mi lado, era una enfermera. La perspectiva, tan distinta a la que estaba acostumbrado, me trastornó. Nada estaba como debía. Era yo el que debería estar de pie mirando hacia abajo, y no al revés. La enfermera llevaba una cofia blanca -pequeña y severamente triangular- como el nido de un pájaro. He pasado gran parte de mi vida trabajando en hospitales, pero no creo haber visto una cofia igual a aquélla, si exceptuamos el cine o la televisión. La enfermera era robusta y negra.
– ¿Doctor Seidman?
Tenía una voz dulce como un jarabe. Logré asentir con la cabeza.
Sin duda, la enfermera sabía leer el pensamiento porque tenía un vaso de agua en la mano. Me colocó la pajita en los labios y yo sorbí ansiosamente.
– Con calma -dijo amablemente.
Quería preguntarle dónde estaba, pero era evidente. Abrí la boca para saber qué había sucedido, pero ella volvió a adelantarse.
– Voy a buscar al médico -dijo, dirigiéndose a la puerta-. Tranquilícese.
– Mi familia… -logré decir.
– Vuelvo en seguida. No se preocupe, por favor.
Eché un vistazo a la habitación. Mi visión estaba nublada por la medicación, como si tuviera una cortina de ducha delante. Aun así, había suficientes estímulos para permitirme hacer algunas deducciones. Estaba en una habitación típica de hospital. Al menos eso era evidente. Había una bolsa de suero y una sonda a mi izquierda, y el tubo bajaba hasta mi brazo. Los fluorescentes zumbaban de forma casi imperceptible. En el rincón derecho superior había un soporte con un televisor.
A poca distancia del pie de la cama había una gran ventana. Entrecerré los ojos, pero no vi nada. Supongo que me controlaban por monitor. Esto significaba que estaba en una UCI. Significaba que lo que me ocurría era grave.
Me escocía la parte superior del cráneo, y algo me tiraba del pelo. Un vendaje, probablemente. Intenté comprobarlo, pero mi cabeza no colaboraba. Se me llenó el cuerpo de un sordo dolor que no podía precisar dónde se originaba. Me pesaban las extremidades, y sentía el pecho lleno de plomo.
– ¿Doctor Seidman?
Volví la cabeza hacia la puerta. Una mujer menuda con una bata quirúrgica, gorro incluido, entró en la habitación. Llevaba la parte superior de la máscara desatada y colgando del cuello. Tengo treinta y cuatro años. Ella aparentaba la misma edad.
– Soy la doctora Heller -dijo, acercándose-. Ruth Heller. -Me daba su nombre de pila. Cortesía profesional, sin duda. Ruth Heller me examinó con la mirada. Intenté concentrarme. Seguía con el cerebro desorientado, pero empezaba a sentir que funcionaba-. Está en el Hospital Saint Elizabeth -dijo con la gravedad apropiada en la voz.
Se abrió la puerta detrás de ella y entró un hombre. Me costaba verlo con claridad a través de la cortina de ducha, pero no creo que le conociera. El hombre se cruzó de brazos y se apoyó en la pared con una naturalidad estudiada. Pensé que no era médico. Cuando hace tiempo que trabajas con ellos, los distingues.
La doctora Heller miró al hombre por encima y volvió a dedicarme toda su atención.
– ¿Qué ha sucedido? -pregunté.
– Le dispararon -dijo ella. Y añadió-: Dos tiros.
Esperó un momento. Miré al hombre apoyado en la pared. No se había movido. Abrí la boca para decir algo, pero Ruth Heller siguió hablando:
– Una bala le rozó el cráneo. La bala le arañó literalmente el cuero cabelludo, que, como usted sabe, contiene mucha sangre.
Lo sabía, sí. Las heridas graves del cuero cabelludo sangran como una decapitación. Entendido, eso explica el picor de la cabeza. Cuando vi que Ruth Heller dudaba, insistí:
– ¿Y la otra bala?
Heller soltó un poco de aire.
– Ésta fue más complicada.
Esperé.
– La bala entró en el pecho y le pinchó el saco pericardial. Esto provocó que gran cantidad de sangre se filtrara en el espacio entre su corazón y el saco. Los enfermeros tuvieron dificultades para encontrar sus signos vitales. Tuvimos que abrirle el pecho…
– ¿Doctora? -interrumpió el hombre apoyado en la pared, y por un momento creí que se dirigía a mí. Ruth Heller calló, sin disimular su enojo. El hombre se apartó de la pared-. ¿Puede contarle los detalles más tarde? El tiempo es vital en este momento.
Página siguiente