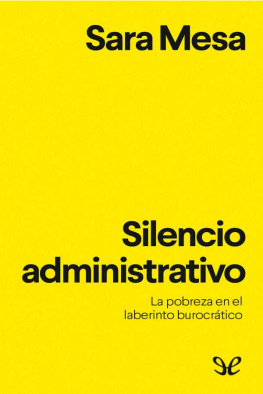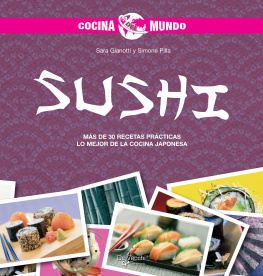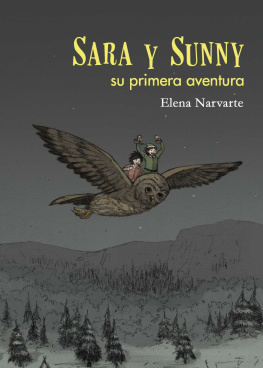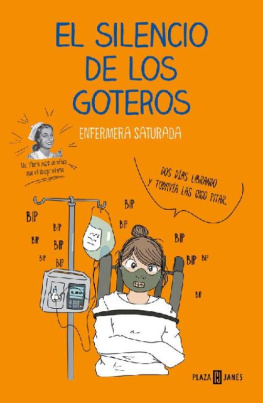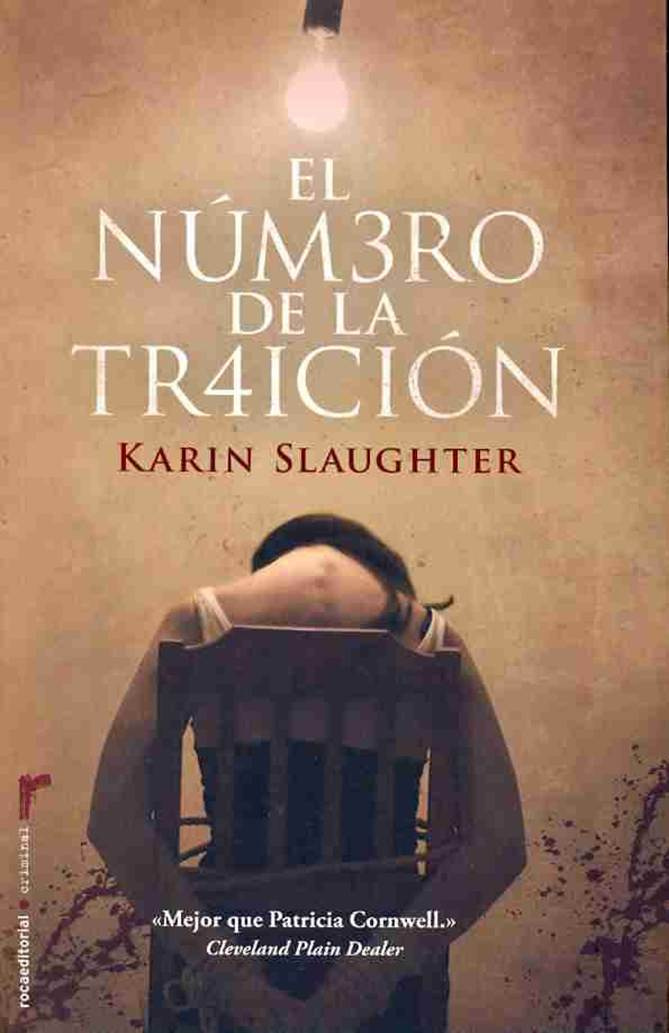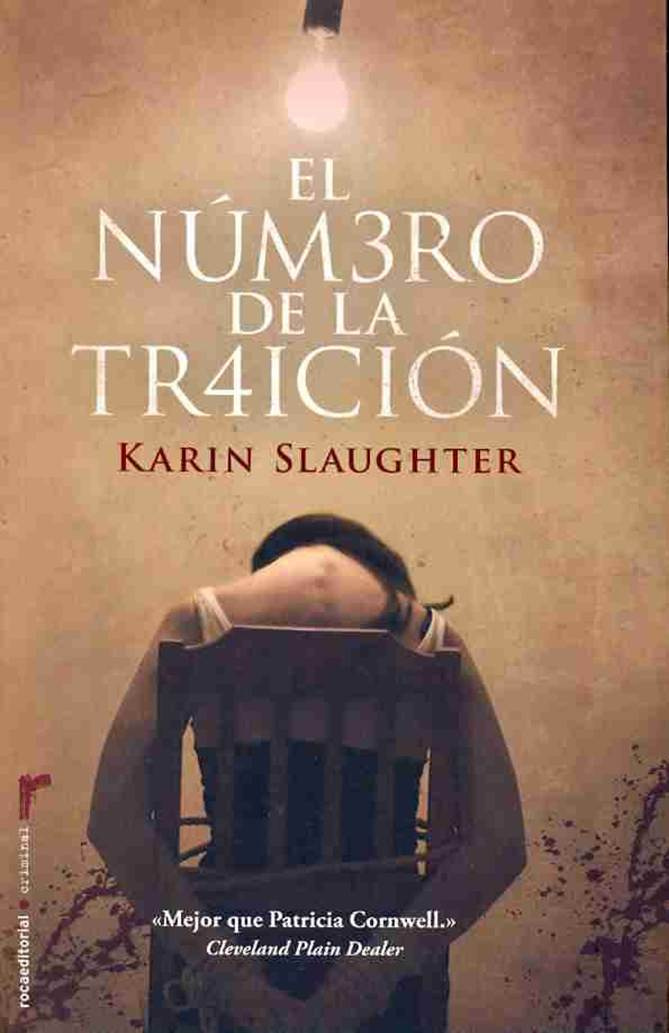
Karin Slaughter
El número de la traición
Traducción de Mónica Faerna
Título original: Genesis
© 2009 by Karin Slaughter
A mis lectores…
Gracias por confiar en mí.
Llevaban casados cuarenta años y Judith seguía teniendo la sensación de que había cosas de su marido que ignoraba. Cuarenta años preparándole la cena a Henry, cuarenta años planchando sus camisas, cuarenta años durmiendo en la misma cama, y seguía siendo un misterio. Quizás esa fuera la razón por la que continuaba haciendo todas esas cosas por él sin quejarse. Había mucho que decir de un hombre que, después de cuarenta años, aún era capaz de llamar la atención de su mujer.
Judith bajó la ventanilla y una fresca brisa de primavera invadió el interior del coche. El centro de Atlanta estaba tan solo a media hora, pero allí en Conyers había campo y algunas granjas. Era un lugar tranquilo, y la ciudad estaba a la distancia justa para que ella pudiera disfrutar de aquella paz. Sin embargo, al divisar los rascacielos allá en el horizonte, Judith suspiró pensando: «Mi casa».
Le sorprendió descubrir que a esas alturas ya sentía que Atlanta era su hogar. Hasta el momento había vivido siempre en las afueras, más bien en el campo. Prefería los espacios abiertos a las aceras de cemento de la ciudad, aunque tenía que reconocer que era agradable vivir en el centro y poder ir andando a la tienda de la esquina o a sentarse en un café si le apetecía.
A veces pasaba días sin tener que coger el coche; un estilo de vida que diez años antes le habría resultado inimaginable. Y sabía que a Henry le pasaba lo mismo. Sus hombros se tensaban con firme resolución cuando conducía su Buick por alguna carretera secundaria. Tras varias décadas circulando por toda la red de autopistas e interestatales del país conocía instintivamente todos los atajos, las rutas menos frecuentadas, las curvas peligrosas.
Judith confiaba plenamente en la habilidad de Henry como conductor, de modo que se recostaba en su asiento, mirando por la ventanilla distraídamente, y los árboles situados al borde de la carretera se difuminaban y parecían más bien un espeso bosque. Iba a Conyers al menos una vez por semana, y siempre le parecía descubrir algo nuevo: una casita en la que no había reparado antes, un puente que había cruzado muchas veces sin fijarse en él. En eso consistía la vida: nunca te das cuenta de lo que pasa hasta que te detienes un momento para observarlo con calma.
Volvían de una fiesta que había improvisado su hijo para celebrar su aniversario. Bueno, en realidad había sido la mujer de Tom la que había organizado la fiesta. Ella se ocupaba de todo: era su secretaria, su ama de llaves, su niñera, su cocinera y es de suponer su concubina; todo en uno. Tom había sido una grata sorpresa, pues los médicos les habían asegurado que no podrían tener hijos. Judith lo adoró desde el mismo momento en que lo tuvo en sus brazos, y lo aceptó como si fuera un regalo, su tesoro más preciado. Lo crio con tal mimo y dedicación absoluta que, al parecer, a sus treinta y tantos años aún necesitaba que se ocuparan de él. Quizá Judith había sido una esposa demasiado convencional y una madre demasiado complaciente, y por eso su hijo se había convertido en la clase de hombre que necesita -espera- que su esposa se ocupe de todo.
Pero Judith no había vivido sometida a Henry, ni mucho menos. Se habían casado en 1969, una época en la que ya no estaba mal visto que las mujeres tuvieran inquietudes más allá de preparar el perfecto asado o encontrar el método más eficaz para limpiar las manchas de las alfombras. Desde el primer momento ella había tenido claro que quería que su vida fuera lo más interesante posible. Había participado en la asociación de padres del colegio de Tom, trabajado como voluntaria en el albergue para indigentes de su localidad y ayudado a organizar un grupo de reciclaje en su barrio. Cuando Tom se hizo mayor, Judith se puso a trabajar como contable para una empresa local y se apuntó a un grupo de la parroquia que se reunía para preparar la maratón. Llevaba una vida muy activa, que contrastaba profundamente con la que había llevado su madre. Esta había acabado exhausta después de criar a nueve hijos y del duro trabajo físico que le exigía ser la esposa de un granjero, y al final de su vida había días que estaba tan deprimida que no podía ni hablar.
No obstante, Judith tenía que asumir que en el fondo también había sido muy convencional. Por más vergüenza que le diera admitirlo, había sido una de aquellas chicas que se matriculaban en la universidad para encontrar marido. Se había criado cerca de Scranton, en Pennsylvania, en una localidad tan pequeña que ni siquiera merecía un punto en el mapa. En ella no había más que granjeros, y ninguno de ellos se había fijado nunca en Judith. Tampoco podía reprochárselo: el espejo no engaña. Estaba excesivamente rellenita, tenía los dientes demasiado prominentes y, en general, tenía demasiado de todo para ser la clase de mujer que los hombres de Scranton elegían como esposa. Y luego estaba su padre, un hombre muy estricto a quien ningún joven en su sano juicio querría por suegro, al menos no a cambio de una chica dentuda y fondona sin talento alguno para las labores del campo.
La verdad era que Judith había sido siempre la rara de la familia, la que no encajaba. Leía demasiado y odiaba las labores propias de una granja; incluso de joven no le gustaban los animales y no quería ocuparse de cuidarlos y darles de comer. Ninguno de sus hermanos tenía estudios superiores: dos de los varones habían abandonado sus estudios en noveno grado, y una de sus hermanas mayores se había casado muy joven y había dado a luz a su primer hijo siete meses después de la boda. Naturalmente todos echaron sus cuentas, pero su madre, empeñada en negar la evidencia, insistió hasta el día de su muerte en que su primer nieto siempre había sido de constitución fuerte, incluso cuando era un bebé. Por suerte, el padre de Judith supo anticipar lo que el futuro podía depararle a su hija mediana: no habría matrimonio de conveniencia con ningún chico de la localidad, principalmente porque ninguno de ellos la encontraba en absoluto conveniente. Una universidad religiosa, decidió, era no solo la última, sino la única opción posible para ella.
Cuando Judith tenía seis años una brizna de paja la hirió en un ojo cuando corría detrás del tractor, y desde ese momento llevó gafas. La gente daba por supuesto que era muy cerebral porque las usaba, pero en realidad se equivocaban. Sí, le encantaba leer, pero le gustaban más las novelas baratas que la buena literatura. Pese a todo, siempre la consideraron una empollona. ¿Cómo era lo que le decían? «Los hombres no miran a una mujer con gafas.» Así, se llevó una gran sorpresa cuando en su primer día de clase en la universidad el ayudante del profesor le hizo un guiño. Al principio pensó que se le habría metido algo en el ojo, pero sus intenciones quedaron claras cuando, al terminar la clase, Henry Coldfield la llevó aparte y le preguntó si le gustaría tomar un refresco con él. Al parecer aquel guiño fue el comienzo y el fin de su sociabilidad. Henry era en realidad un hombre muy tímido, lo que no dejaba de ser curioso, teniendo en cuenta que más tarde se convertiría en el mejor viajante de una distribuidora de licores; un trabajo que él despreció siempre con toda su alma, incluso tres años después de jubilarse.
Judith suponía que la facilidad de Henry para relacionarse con la gente tenía que ver con que era hijo de un coronel del ejército y había cambiado de ciudad innumerables veces, pues nunca permanecían más de dos o tres años en la misma base. No hubo pasión a primera vista, eso vino después. Al principio, Judith se sintió atraída por el simple hecho de haberle atraído a él. Aquello era toda una novedad para la gordinflona de Scranton, que estaba en el extremo opuesto de la filosofía de Marx -de Groucho, no de Karl-: encantada de unirse a cualquier club que la aceptara como socia.
Página siguiente