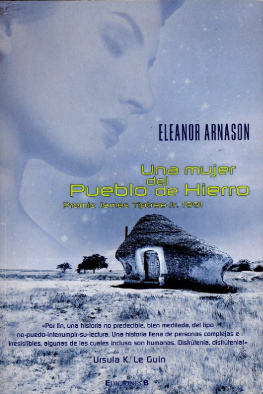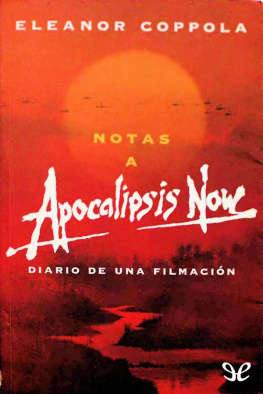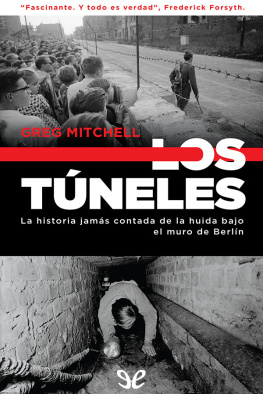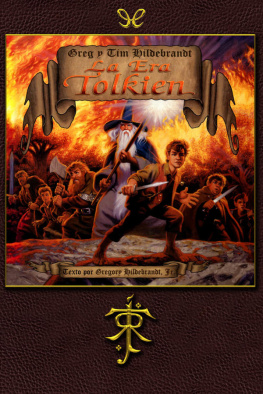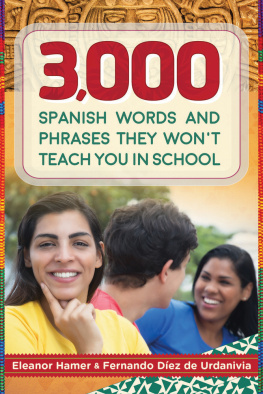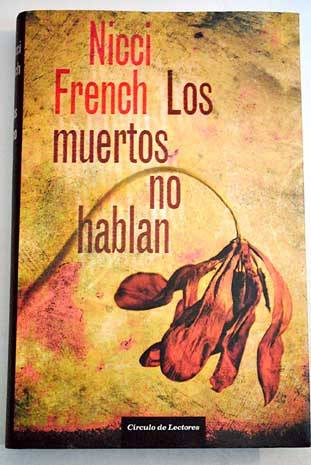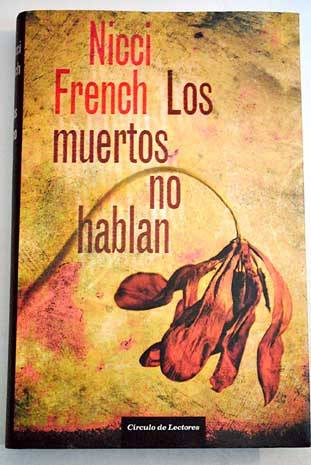
Nicci French
Los Muertos No Hablan
Hay momentos en los que tu vida cambia; siempre habrá un antes y un después, separados quizá por una llamada a la puerta. Me interrumpieron. Estaba ordenando la casa. Había recogido los periódicos del día anterior, sobres viejos, papeles sueltos, y los había dejado en la cesta junto a la chimenea, para encender el fuego después de la cena. El arroz acababa de empezar a borbotear. Lo primero que pensé fue que sería Greg, que se había olvidado las llaves, pero recordé que eso era imposible porque aquella mañana se había llevado el coche. En cualquier caso, él no habría llamado a la puerta, sino que me habría gritado a través de la ranura del buzón. Tal vez fuera una amiga, quizás un testigo de Jehová o una visita a puerta fría de algún joven desesperado que intentaba vender trapos y pinzas para la ropa. Salí de la cocina, atravesé el vestíbulo, llegué a la puerta de entrada y la abrí; una corriente de aire frío penetró en la casa.
No era Greg, ni una amiga, ni un vecino ni un desconocido que me quisiera vender un libro religioso o artículos domésticos. Me encontré con dos mujeres policía. Una de ellas parecía una estudiante; llevaba un flequillo recto que le cubría las cejas y tenía orejas de soplillo; la otra parecía su profesora, con una mandíbula cuadrada y el cabello canoso y corto, con un corte masculino.
– ¿Sí?
¿Me habían pillado superando el límite de velocidad? ¿Tirando basura en la calle? Pero entonces vi en sus rostros una expresión de incertidumbre, incluso de sorpresa, y sentí en el pecho la primera punzada de aprensión.
– ¿Señora Manning?
– Mi nombre es Eleanor Falkner -respondí-, pero estoy casada con Greg Manning, así que me pueden llamar… -Me interrumpí-. ¿Qué ha pasado?
– ¿Podemos entrar?
Las hice pasar al saloncito.
– ¿Es usted la esposa del señor Gregory Manning?
– Sí.
Lo escuché todo, me fijé en todo. Vi que la más joven miraba a la más veterana mientras ésta hablaba, y también advertí que tenía una carrera en las medias negras. La boca de la agente de más edad se abría y se cerraba, pero daba la impresión de que no estaba sincronizada con las palabras que pronunciaba, y tuve que hacer un esfuerzo por comprenderlas. El olor del risotto me llegó desde la cocina y recordé que no había apagado el fuego, así que se habría secado y echado a perder. Entonces caí en la cuenta, con un estupor anonadado, de que en realidad no importaba que se hubiera echado a perder: ya no iba a comérselo nadie. Detrás de mí oí que el viento lanzaba unas hojas secas contra el ventanal. En el exterior todo estaba oscuro. Oscuro y frío. Al cabo de unas semanas cambiarían la hora para el horario de invierno. Faltaban un par de meses para Navidad.
– Lo lamento mucho -dijo la agente-, su marido ha sufrido un accidente mortal.
– No lo entiendo.
Pero sí lo entendía. Las palabras eran claras. Accidente mortal. Tuve la sensación de que las piernas ya no me permitirían levantarme.
– ¿Necesita algo? ¿Un vaso de agua, quizá?
– Me estaba diciendo usted…
– El coche de su marido se ha salido de la carretera -anunció lenta y pacientemente.
La boca se le alargaba y se le acortaba.
– ¿Ha muerto?
– Lo lamento mucho -repitió-. La acompaño en el sentimiento.
– El coche se ha incendiado.
Era lo primero que decía la mujer más joven. Tenía un rostro relleno y pálido; se le notaba una leve mancha de rímel debajo de uno de los ojos castaños. Me pareció que llevaba lentillas.
– Señora Falkner, ¿entiende lo que le hemos dicho?
– Sí.
– No iba solo en el coche.
– ¿Perdón?
– Iba con otra persona. Una mujer. Creíamos… bueno, creíamos que tal vez fuera usted.
La miré sin decir nada. ¿Esperaba que yo identificase a esa mujer?
– ¿Sabe quién podría ser?
– Yo estaba preparando la cena. A estas horas él ya tendría que estar en casa.
– Hablo de la acompañante de su marido.
– No lo sé. -Me froté la cara-. ¿No llevaba un bolso ni nada parecido?
– No han podido sacar gran cosa. Por el incendio.
Me llevé la mano al pecho y noté los latidos desbocados de mi corazón.
– ¿Están seguras de que era Greg? Puede tratarse de un error.
– El coche era un Citroen Saxo de color rojo -repuso. Consultó la libreta y leyó la matrícula en voz alta-. ¿Su esposo es el propietario de ese vehículo?
– Sí -respondí. Me costaba hablar de forma inteligible-. A lo mejor era alguien del trabajo. A veces los llevaba a algún sitio cuando iba a ver a un cliente. Tania.
Mientras hablaba, me di cuenta de que no lograba que me importara la posibilidad de que Tania también hubiera muerto. Sabía que, más tarde, eso me haría sentir culpable.
– ¿Tania?
– Tania Lott. De la oficina.
– ¿Tiene el número de teléfono de su casa?
Reflexioné durante un instante. Seguramente estaba en el móvil de Greg, que él se había llevado. Tragué saliva con dificultad.
– Creo que no. Es posible que lo tenga por algún lado. ¿Quieren que lo busque? -Ya lo averiguaremos.
– No quiero que piensen que soy una maleducada, pero ahora les rogaría que se marchasen.
– ¿Tiene alguien a quien llamar? ¿Un familiar o un amigo?
– ¿Qué?
– No debería estar sola.
– Quiero estar sola -les espeté.
– Quizá le haga bien hablar con alguien.
La mujer más joven se sacó un folleto del bolsillo; se lo debía de haber guardado allí antes de salir de comisaría. Todo estaba preparado. Me pregunté cuántas veces harían aquello al cabo del año. Debían de estar acostumbradas a eso, a aparecer en la puerta de las casas, hiciera el tiempo que hiciese, con un gesto de compasión en el rostro.
– Aquí tiene los teléfonos de varios profesionales que pueden ayudarla.
– Gracias.
Cogí el folleto que me tendía y lo dejé sobre la mesa. También me dio una tarjeta.
– Puede encontrarme aquí, si necesita cualquier cosa.
– Gracias.
– ¿Seguro que no quiere nada?
– Sí -respondí, con voz más alta de lo que pretendía-. Perdónenme, pero creo que se me ha evaporado el agua de la olla. Debería ir a echar un vistazo. Saben por dónde salir, ¿verdad?
Abandoné la estancia, dejando allí a las dos mujeres azoradas, y entré en la cocina. Aparté la olla del fuego y removí con una cuchara de madera la amalgama pegajosa del risotto quemado. A Greg le encantaba el risotto; era el primer plato que me había preparado. Risotto con vino tinto y una ensalada verde. De pronto lo vi con nitidez, sentado a la mesa de la cocina con la ropa de estar por casa, sonriéndome y alzando la copa a modo de saludo, y me di la vuelta: pensé que, si era lo bastante rápida, todavía lo encontraría allí.
La acompaño en el sentimiento.
Accidente mortal.
Esta no es mi vida. Hay algo que falla, que no cuadra. Estamos en octubre, hoy es lunes por la tarde. Soy Ellie Falkner, tengo treinta y cuatro años y estoy casada con Greg Manning. Aunque dos agentes de policía acaban de llamar a mi puerta y de decirme que ha muerto, sé que no puede ser cierto porque esas cosas suceden en la vida de los demás, pero no en la mía.
Me senté a la mesa de la cocina y esperé. No sé qué aguardaba; sentir algo, quizá. ¿No lloran las personas cuando muere un ser querido? Gimen y sollozan, las lágrimas les corren por las mejillas. No cabía duda de que Greg era mi amor, mi ser más querido, pero nunca había sentido tan pocas ganas de llorar. Tenía los ojos secos y calientes; me dolía un poco la garganta, como si estuviera incubando un resfriado. También me dolía el estómago; me llevé la mano al vientre unos segundos y cerré los ojos. Había migas del desayuno sobre la mesa. Tostadas con mermelada. Café.
Página siguiente