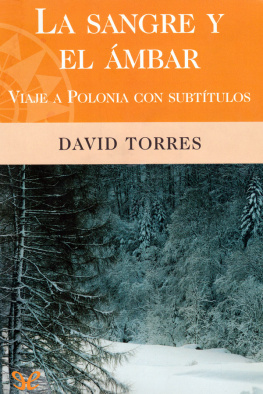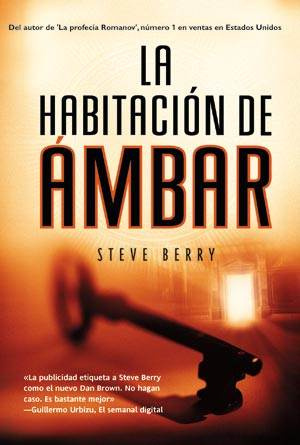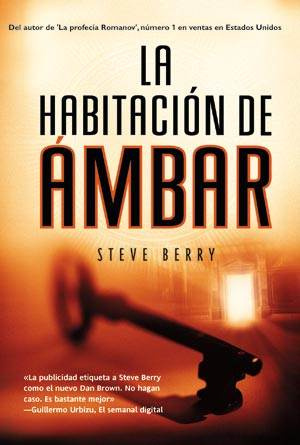
Steve Berry
La Habitación de Ámbar
Traducción de Carlos Lacasa Martín
Título original: The Amber Room
© Steve Berry 2003
Para mi padre
Que sin sospecharlo encendió el fuego hace décadas
Y para mi madre
Que me enseñó la disciplina necesaria para mantener viva la llama
Alguien me dijo una vez que la escritura es una actividad solitaria y he comprobado que es cierto. Pero un manuscrito nunca se termina en el vacío, especialmente aquel que tiene la suerte de ser publicado, y en mi caso son muchas las personas que me ayudaron en la travesía.
Primero está Pam Ahearn, una extraordinaria agente que convirtió todas las tempestades en aguas tranquilas. Después, MarkTavani, un editor notable que me dio una oportunidad. Después tenemos a Fran Downing, Nancy Pridgen y Daiva Woodworth, tres mujeres encantadoras que hicieron especial cada una de las noches de los miércoles. Tengo el honor de ser «una de las chicas». Los novelistas David Poyer y Lenore Hart no solo me ofrecieron lecciones prácticas, sino que me condujeron hasta Frank Green, que dedicó el tiempo necesario a enseñarme lo que debía saber. También están Arnold y Janelle James, mis suegros, que nunca intentaron desanimarme. Por último, están todos aquellos que escucharon mis disquisiciones, leyeron mis pruebas y ofrecieron su opinión. Temo escribir sus nombres porque podría olvidar a alguno. Sabed, por favor, que todos habéis sido importantes y que vuestras meditadas opiniones llevaron este barco a buen puerto, sin duda alguna.
Y por encima de todo hay dos personas especiales que significan todo para mí: mi esposa Amy y mi hija Elizabeth, que juntas hacen que todo sea posible. Incluido esto.
Sea cual sea el motivo por el que se devasta un país, deberíamos salvar aquellos edificios que honran la sociedad humana y no contribuyen a aumentar la fuerza del enemigo, como, por ejemplo, los templos, las tumbas, los edificios públicos y todas las obras de notable belleza… Es declararse enemigo de la humanidad privarla injustificadamente de tales maravillas del arte.
– Emmerich de Vattel, La ley de las naciones, 1758
He estudiado en detalle el estado de los monumentos históricos en Peterhof, Tsarskoe Selo y Pavlovsk, y en estas tres ciudades he sido testigo de ultrajes monstruosos contra la integridad de tales espacios. Además, los daños causados, cuya extensión dificulta en extremo la elaboración de un inventario completo, muestran señales de premeditación.
– Testimonio de Iosif Orbeli, director del museo
Hermitage, ante el Tribunal de Nuremberg
el 22 de febrero de 1946
Campo de concentración de Mauthausen, Austria
10 de abril de 1945
Los prisioneros lo llamaban Oídos porque era el único ruso en el pabellón ocho que entendía el alemán. Nadie usaba jamás su verdadero nombre, Karol Borya. Ýxo (Oídos) había recibido este remoquete el mismo día en que llegó al campamento, hacía más de un año. Era una etiqueta que llevaba con orgullo y una responsabilidad que acometía con devoción.
– ¿Oyes algo? -le susurró uno de los prisioneros desde la tiniebla.
Ýxo estaba acurrucado junto a la ventana, apoyado sobre el vidrio gélido. Su respiración se convertía en leves volutas de gasa en aquel aire seco y tétrico.
– ¿Quieren más diversión? -preguntó otro prisionero.
Hacía dos noches, los guardias habían entrado en el pabellón ocho en busca de un ruso. El hombre resultó ser un soldado de infantería relativamente recién llegado al campamento y procedente de Rostov, cerca del Mar Negro. Sus gritos se oyeron durante toda la noche y solo los interrumpió al final una ráfaga entrecortada de ametralladora. Su cuerpo ensangrentado fue colgado a la mañana siguiente de la puerta principal, de modo que todos pudieran verlo.
Ýxo apartó la mirada rápidamente de la ventana.
– Silencio. El viento no deja oír bien.
Los catres, llenos de piojos, estaban dispuestos en literas de tres pisos. Cada prisionero disponía de menos de un metro cuadrado. Un centenar de pares de ojos le devolvieron la mirada.
Todos ellos respetaron su orden. Ninguno se movió, pues su miedo había quedado diluido hacía ya tiempo por el horror de Mauthausen. De repente, Borya se apartó de la ventana.
– Vienen.
La noche helada entró detrás del sargento Humer, el responsable de los prisioneros del barracón ocho.
– ¡Achtung!
Claus Humer era Schutzstaffel, SS. Otros dos soldados armados de las SS aguardaban a su lado. Todos los carceleros de Mauthausen pertenecían a dicho cuerpo. Humer no llevaba armas. Nunca lo hacía. No necesitaba más protección que su metro ochenta y sus recios miembros.
– Se requieren voluntarios -dijo-. Tú, tú, tú y tú.
Borya fue el último elegido. Se preguntó qué estaría sucediendo. Pocos prisioneros morían durante la noche. Las cámaras letales estaban entonces inactivas, y se empleaban esas horas para expulsar el gas y fregar el suelo en previsión de la matanza del día siguiente. Los guardias permanecían por lo general en sus barracones, arracimados alrededor de estufas de hierro alimentadas con leña en cuya tala morían muchos prisioneros. Asimismo, los doctores y sus asistentes dormían y recuperaban fuerzas para otro día de experimentos con los reclusos, que eran empleados de forma indiscriminada como cobayas.
Humer miró directamente a Borya.
– Tú me entiendes, ¿no es así?
El ruso no contestó y se limitó a corresponder la mirada siniestra del carcelero. Un año de terror le había enseñado el valor del silencio.
– ¿No tienes nada que decir? -preguntó Humer en alemán-. Muy bien. Necesito que entiendas… pero con la boca cerrada.
Otro guardia entró en el pabellón. Llevaba en los brazos cuatro abrigos de lana.
– ¿Abrigos? -musitó uno de los rusos.
Ningún prisionero disfrutaba del lujo de un abrigo. A su llegada se les entregaba una sucia camisa de arpillera y unos pantalones astrosos, más harapos que vestimenta. Tras la muerte se los despojaba de ellos para volver a asignarlos, hediondos y sin lavar, a los recién llegados. El guardia arrojó los abrigos al suelo.
Humer los señaló.
– Mäntel anziehen.
Borya se agachó para recoger una de las prendas verdes.
– El sargento quiere que nos los pongamos -explicó en ruso.
Los otros tres siguieron su ejemplo.
La lana picaba, pero se trataba de una sensación agradable. Hacía mucho que Borya no sentía algo remotamente parecido al calor.
– Afuera -ordenó Humer.
Los tres rusos miraron a Borya, que señaló la puerta. Todos salieron a la noche.
Humer dirigía la fila a través del hielo y la nieve, hacia el patio principal, acompañados por un viento gélido que aullaba entre las hileras de pabellones bajos de madera. Ochenta mil personas se hacinaban en los edificios circundantes, más de los que vivían en toda la provincia natal de Borya, Bielorrusia. Este había llegado a hacerse a la idea de que no volvería a ver su casa jamás. El tiempo se había tornado prácticamente irrelevante, pero con el fin de conservar la cordura había tratado de mantener un cierto sentido del mismo. Era finales de marzo. No. Primeros de abril. Y el frío todavía resultaba terrible. ¿Por qué no podía simplemente morir, o ser ejecutado? Centenares afrontaban aquel sino todos los días. ¿Acaso estaba él destinado a sobrevivir a aquel infierno?
¿Pero para qué?
En el patio central, Humer viró a la izquierda y marchó hacia un espacio abierto. La mayoría de las cabañas de los prisioneros se encontraba en un lado. La cocina, el calabozo y la enfermería del campamento estaban al otro. En un extremo estaba el rodillo, una tonelada de acero que era arrastrada todos los días sobre la tierra congelada. Esperaba que su cometido no estuviera relacionado con tan desagradable trabajo.
Página siguiente