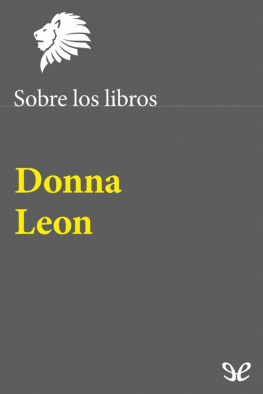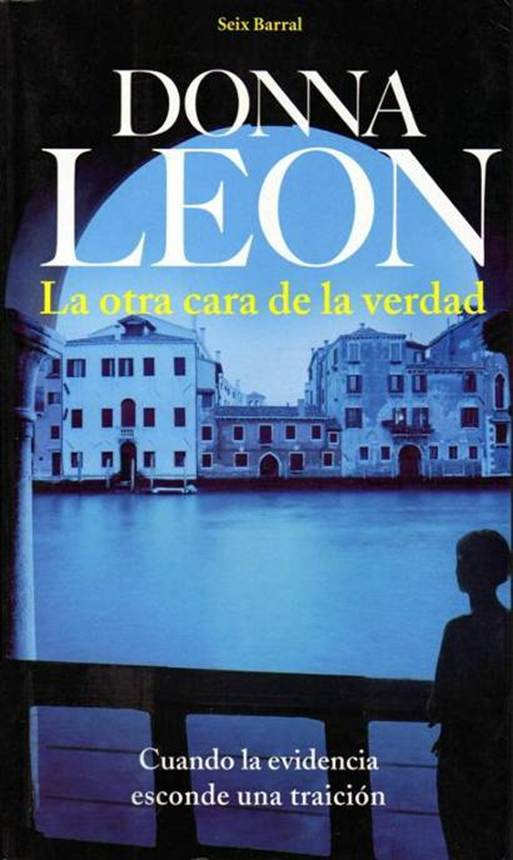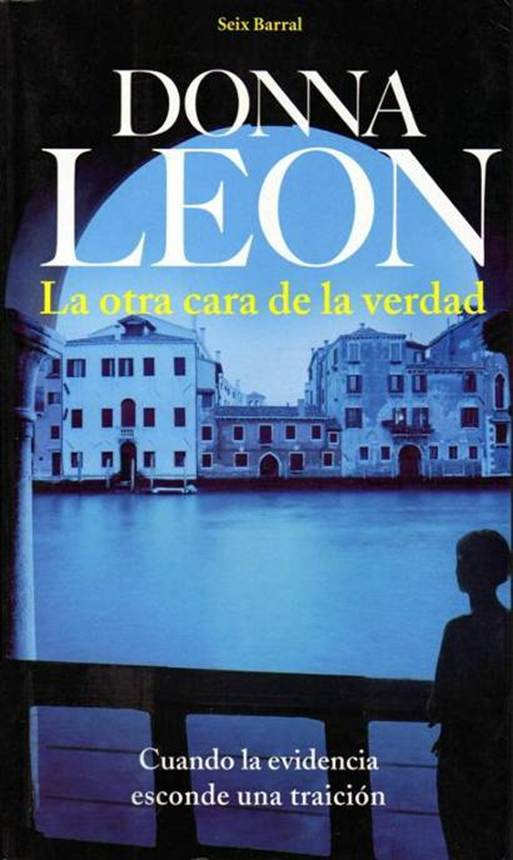
Donna Leon
La otra cara de la verdad
Comisario Guido Brunetti 18
Para Petra Reski-Lando y Lino Lando
Che ti par di quell'aspetto?
(¿Qué te parece ese rostro?)
Cosìfan tutte
Mozart.
Él se fijó en la mujer cuando iban camino de la cena. Mejor dicho, cuando él y Paola se pararon delante del escaparate de una librería y él se ajustaba el nudo de la corbata mirándose en el cristal, Brunetti la vio pasar en dirección a Campo San Barnaba, del brazo de un hombre mayor. La vio de espaldas, a la derecha del hombre. Brunetti distinguió primero el pelo, de un rubio tan claro como el de Paola, recogido en la nuca, en un moño flojo. Cuando se volvió para verla mejor, la pareja ya había pasado y se acercaba al puente que conduce a San Barnaba.
El abrigo -podía ser armiño o podía ser marta: Brunetti sólo sabía que era algo más caro que el visón- le llegaba justo por encima de unos finos tobillos y unos zapatos de tacón excesivamente altos para unas calles en las que aún había restos de nieve y de hielo.
Brunetti conocía al hombre, aunque no recordaba el nombre: la impresión que transmitía era de dinero y poder. Era más bajo y ancho que la mujer, y andaba con más precaución, sorteando las placas de hielo. Al pie del puente, resbaló y se asió al pretil, frenando el avance de la mujer. Con un pie en el aire, ella empezó a girar hacia el hombre, ahora inmóvil, y la inercia la alejó de Brunetti que, curioso, aún los seguía con la mirada.
– Si no tienes inconveniente, Guido -dijo Paola, a su lado-, en mi cumpleaños podrías regalarme la nueva biografía de William James.
Brunetti apartó la mirada de la pareja y siguió la dirección en la que señalaba el dedo de su mujer hasta un grueso tomo situado al fondo del escaparate.
– Creí que se llamaba Henry -dijo, muy serio.
Ella le tiró del brazo con impaciencia.
– No te hagas el tonto conmigo, Guido Brunetti. Tú sabes perfectamente quién era William James.
Él asintió.
– Pero ¿por qué quieres la biografía del hermano?
– Siento curiosidad por la familia y por todo lo que pueda haber hecho de él lo que era.
Brunetti recordó que, más de dos décadas atrás, él había experimentado ese mismo interés por Paola, a la que acababa de conocer: lo intrigaba su familia, sus gustos, sus amigos, todo lo que pudiera revelar algo acerca de aquella criatura maravillosa con la que un benévolo destino le había hecho tropezarse entre los anaqueles de la biblioteca de la universidad. A Brunetti le parecía normal esta curiosidad por una persona viva. Pero ¿por un escritor que había muerto hacía casi un siglo?
– ¿Por qué te parece tan fascinador? -preguntó, no por primera vez. Al oírse, Brunetti se dio cuenta de que su tono era el de un marido petulante y celoso, condición a la que lo había reducido el entusiasmo de su mujer por Henry James.
Ella se soltó de su brazo y dio un paso atrás, como para poder ver mejor al hombre con el que se encontraba casada.
– Porque él comprende las cosas -dijo.
– Ah -se contentó con decir Brunetti. Le parecía que esto era lo menos que podías esperar de un escritor.
– Y porque nos hace comprender esas cosas -añadió ella. Él supuso que la cuestión quedaba zanjada. Paola debió de pensar que habían dedicado al tema tiempo más que suficiente-. Vamos -dijo entonces-. Ya sabes que a mi padre le disgusta que la gente se retrase.
Se alejaron de la librería. Al llegar al pie del puente, ella se paró y se volvió a mirar a Brunetti.
– ¿Sabes una cosa? -empezó-. Tú te pareces mucho a Henry James -Brunetti no sabía si sentirse halagado u ofendido. Afortunadamente, con los años, al oír la comparación, por lo menos había dejado de preguntarse si debía poner en tela de juicio el fundamento de su matrimonio-. Tú también necesitas comprender las cosas, Guido. Probablemente, por eso eres policía -se quedó pensativa-. Pero también deseas que las comprendan los demás -dio media vuelta, empezó a subir por el puente y, por encima del hombro, añadió-: lo mismo que él.
Brunetti dejó que ella llegara arriba antes de decir a su espalda:
– ¿Así que también yo tendría que ser escritor? -qué bonito sería que ella contestara que sí.
Paola desestimó la idea agitando una mano y se volvió hacia él para decir:
– De todos modos eso hace que sea interesante vivir contigo.
«Eso es aún mejor que querer que sea escritor», pensó Brunetti, caminando tras ella.
Brunetti miró el reloj cuando Paola alargaba la mano para pulsar el timbre situado al lado del portone de la casa de sus padres.
– Al cabo de tantos años, ¿no tienes llave? -preguntó.
– No seas basto -dijo ella-. Claro que la tengo. Pero la de hoy es una cena de cumplido, y hay que llegar como invitados.
– ¿O sea que tenemos que comportarnos como invitados? -preguntó Brunetti.
Paola no llegó a responder, porque en aquel momento abrió la puerta un hombre al que ninguno de los dos reconoció. El hombre sonrió y abrió la puerta de par en par.
Paola le dio las gracias y empezaron a cruzar el patio en dirección a la escalera del palazzo.
– No lleva librea -susurró Brunetti, escandalizado-. Ni peluca. ¿Adonde iremos a parar, Señor? A este paso, pronto los criados comerán en la mesa de los señores, y empezará a desaparecer la plata. ¿Cómo acabará esto? Un día veremos a Luciana perseguir a tu padre con el cuchillo de la carne.
Paola se detuvo y se volvió hacia él. Le dedicó una variación de la mirada, su único recurso en los momentos de exceso verbal de su marido.
– ¿Sí, tesoro? -preguntó él con voz dulce.
– Vamos a quedarnos aquí un ratito, Guido, hasta que agotes tus comentarios humorísticos acerca de la posición social de mis padres. Cuando te hayas calmado, subiremos a reunimos con los demás invitados y durante la cena tú te portarás como una persona pasablemente civilizada. ¿Qué te parece?
Brunetti asintió.
– Me ha gustado, sobre todo, lo de «pasablemente civilizada».
Ella lo miró con sonrisa radiante.
– Sabía que te gustaría, cariño -ella empezó a subir la escalera que conducía a la entrada principal del palazzo, y Brunetti la siguió a un escalón de distancia.
Paola había recibido la invitación de su padre hacía tiempo y explicado a Brunetti que el conte Falier deseaba que su yerno conociera a una buena amiga de la contessa.
Con los años, Brunetti había llegado a sentirse seguro del afecto de su suegra, pero aún no sabía la estimación que podía merecer al conte, si lo consideraba un advenedizo que había conquistado el corazón de su única hija, o un hombre competente y de valía. Ni descartaba la posibilidad de que el conte fuera capaz de pensar ambas cosas a la vez.
En lo alto de la escalera, otro desconocido, con una ligera reverencia, les abrió la puerta del palazzo, por la que escapó una bocanada de calor. Brunetti entró en el vestíbulo detrás de Paola.
Por el pasillo llegaba rumor de voces procedente del salone principal, orientado al Gran Canal. En silencio, el hombre tomó los abrigos y abrió un ropero iluminado por dentro. En su interior, Brunetti vio un largo abrigo de piel, en un extremo de una de las barras, aislado del resto por el hombre que lo había colgado, no se sabía si por afán discriminatorio o por pura sensibilidad.
Guiados por las voces, fueron hacia la parte delantera de la casa. Al entrar en el salón, Brunetti vio a los anfitriones de pie de espaldas a la ventana central y de cara a Brunetti y Paola, de modo que brindaban la vista de los
Página siguiente