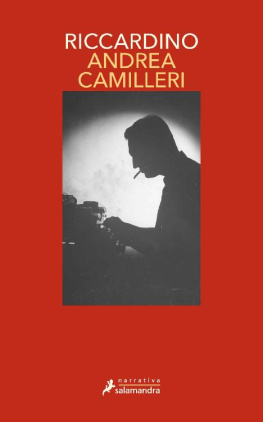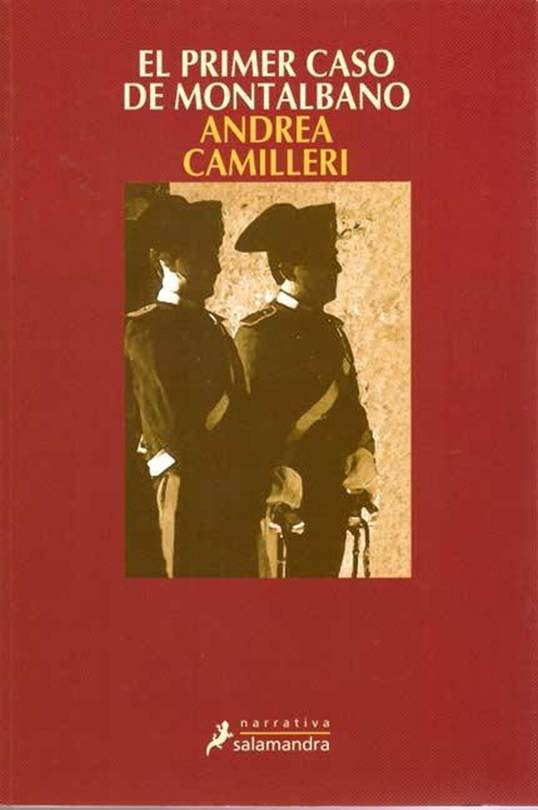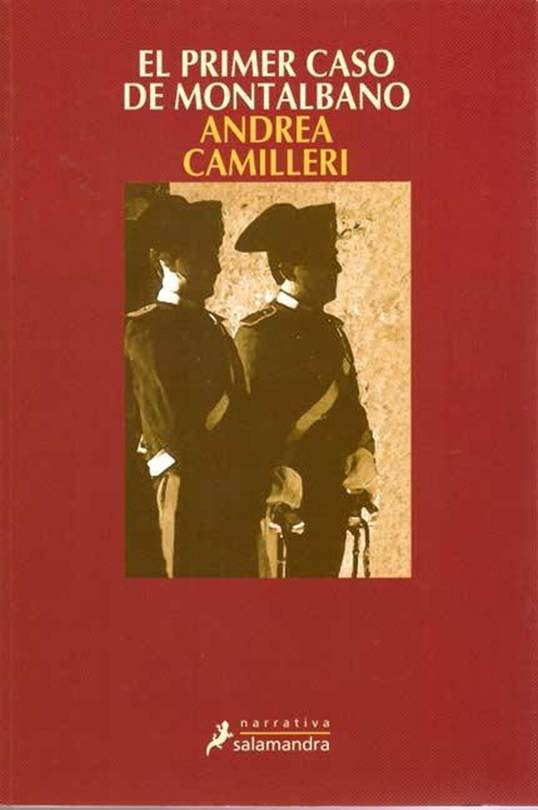
Andrea Camilleri
El Primer Caso De Montalbano
Título original: La prima indagine di Montalbano
Traducción: María Antonia Menini Pagès
Los dos hombres que se resguardaban bajo la marquesina de la parada, esperando con más paciencia que un santo la llegada del autobús nocturno de circunvalación, intercambiaron una sonrisita a pesar de no conocerse, pues del interior de una enorme caja de cartón puesta boca abajo en una esquina surgían unos ronquidos tan fuertes y persistentes que ni que aquello fuera una sierra eléctrica. Un pobre desgraciado, un mendigo sin duda, que había encontrado una protección transitoria contra el frío y la lluvia, y que, reconfortado por el poco calor de su propio cuerpo que el cartón retenía, había decidido que lo mejor era cerrar los ojos, mandar al carajo todo el universo y aquí paz y después gloria. Al final llegó el autobús, los dos hombres subieron y el vehículo reanudó la marcha. De pronto apareció un sujeto corriendo:
– ¡Pare! ¡Pare!
El conductor lo vio, pero pasó de largo. El tipo soltó un reniego y consultó el reloj. El siguiente vehículo tardaría una hora en pasar, a las cuatro de la madrugada. El hombre lo pensó un poco y, tras una sarta de maldiciones, decidió recorrer el camino a pie. Encendió un pitillo y echó a andar.
De repente cesaron los ronquidos, la caja de cartón se tambaleó y lentamente asomó la cabeza de un mendigo con un raído gorro encasquetado hasta los ojos. Tumbado en el suelo, volvió la cabeza y escudriñó los alrededores. Cuando tuvo la certeza de que por allí no había ni un alma y las ventanas de las casas de enfrente estaban todas a oscuras, salió a rastras de la caja. Parecía una serpiente mudando la piel. De pie, no daba la impresión de ser tan desgraciado; era de complexión menuda, iba bien afeitado y llevaba un traje gastado pero de buena calidad. Del bolsillo de la chaqueta sacó unas gafas, se las puso, salió de debajo de la marquesina, giró a mano derecha y, tras haber recorrido menos de diez pasos, se detuvo delante de una verja cerrada con una cadena y un abultado candado. Por encima de la verja, un gran rótulo de neón ahora apagado ponía: «Restaurante La Sirenetta – Especialidad en toda clase de pescados.» Empezó a llover. El agua no era muy intensa, pero bastaba para dejarlo a uno calado. El hombre forcejeó con el candado, que tenía más apariencia que sustancia y, en efecto, no opuso una seria resistencia a la ganzúa. Abrió media hoja de la verja, justo lo suficiente para entrar, la cerró a su espalda y volvió a colocar en su sitio la cadena y el candado. El corto sendero que llegaba hasta la entrada del restaurante estaba bien cuidado. Pero el hombre no lo recorrió en su totalidad; a la mitad giró a la derecha y se dirigió al jardín de la parte trasera del local, donde, en cuanto comenzaba a hacer buen tiempo, se colocaban como mínimo treinta mesas. A pesar de la densa oscuridad, el hombre se movía con soltura sin encender la linterna que llevaba. La lluvia lo estaba empapando, pero él no le prestaba atención. Es más, experimentaba un calor tan fuerte como en pleno verano y sentía deseos de quitarse la chaqueta, la camisa y los pantalones para quedarse desnudo bajo la refrescante agua. Seguramente le habían subido unas décimas de fiebre.
El estanque de los peces, orgullo del local, estaba al fondo del jardín, a mano izquierda. Los clientes podían acercarse y elegir personalmente el pescado que les apeteciera comer: provistos de una nasa, tenían que pescarlo ellos mismos. La tarea no siempre resultaba fácil, y entonces se convertía en cosa de risa, una gran diversión; se iniciaba un juego de alusiones y dobles sentidos, sobre todo si en el grupo figuraba alguna mujer. Una diversión que quedaba atenuada en parte cuando les presentaban la cuenta, pues era bien sabido que en aquel restaurante no gastaban bromas con los precios.
De pie junto al borde del estanque, el hombre empezó a murmurar en una especie de susurro irritado y lastimero. La noche era tan cerrada que no veía nada, ni siquiera si el estanque estaba lleno o vacío. Introdujo poco a poco una mano, temiendo absurdamente que un pez, si es que todavía quedaba alguno, pudiera atacarlo y comérsele un dedo. Decidió encender un instante la linterna: apenas un fogonazo, pero bastó para ver el brillo plateado de los peces bajo el agua. Había muchísimos; estaba claro que la víspera habían abastecido el estanque. Eso le facilitaría la tarea, puesto que tendría que atrapar los peces con la nasa prácticamente a ciegas, ya que no le convenía utilizar la linterna. Al otro lado de la calle se elevaba un enorme edificio de unos diez pisos, y era probable que algún imbécil que padeciese de insomnio se asomara por casualidad y, al ver el haz de la linterna, tuviera la ocurrencia de dar la voz de alarma. Estaba completamente sudado. Se quitó la chaqueta, que en cualquier caso le habría obstaculizado los movimientos, la dejó encima de una silla de plástico y lanzó otra ráfaga con la linterna.
En el borde del estanque había por lo menos tres nasas; los muy cabrones de los clientes a veces se dedicaban a competir entre sí, en plan «el que pierde paga por todos». Cogió una, se arrodilló contra el borde, introdujo la nasa sujetándola con ambas manos, describió un amplio semicírculo y la sacó. El peso le indicó que no había pescado nada, pero quiso cerciorarse y buscó a tientas en su interior. Sólo palpó gotas de agua residual. Probó varias veces más, sin éxito alguno.
Se puso en cuclillas muerto de cansancio, respirando tan afanosamente que temió que lo oyeran desde el maldito edificio de enfrente. No podía perder tanto tiempo, tenía que estar fuera del restaurante por lo menos diez minutos antes de que llegara el autobús de circunvalación de las cuatro, habitualmente atestado de personas todavía medio dormidas, claro, pero en condiciones de reconocer a alguien. Se le ocurrió una idea. Agarró la nasa con la mano izquierda, la metió en el agua y trazó un rápido semicírculo, pero antes de terminarlo encendió la linterna con la mano derecha. Tal como suponía: los peces se habían concentrado en la parte del estanque a la que no llegaba la red. Entonces se levantó, cogió otra nasa, se situó en equilibrio en el borde del estanque y esperó cinco minutos para que los peces se calmaran y volvieran a diseminarse por el agua. Contuvo incluso la respiración. Después entró en acción. Mientras describía el consabido semicírculo con la primera nasa, introdujo de golpe la segunda para cortar la huida de los peces.
Lo consiguió, notó que en la red habían entrado por lo menos tres. Arrojó la nasa vacía bajando del borde del estanque, depositó en el suelo la de los peces y los alumbró con la linterna. Distinguió de inmediato un mújol de gran tamaño. Sonrió, se sentó en el reborde y esperó a que los peces dejaran de luchar en vano contra la muerte. Cuando estuvo seguro de que ya no se movían, echó al agua los dos que no le servían y extendió el mújol sobre la orilla del estanque. Luego sacó del bolsillo posterior de los pantalones una pistola, a la que puso silenciador, se colocó la linterna encendida entre los dientes e, inmovilizando el cuerpo del pez con una mano, le pegó un tiro con la otra apuntando en sentido vertical, de tal manera que la bala no lo decapitara pero le hiciera picadillo la cabeza. Apagó la linterna y permaneció inmóvil porque le pareció que, a pesar del silenciador, el disparo había despertado a media Vigàta. Pero no ocurrió nada, no se abrió ninguna ventana, ninguna voz preguntó qué pasaba.
Sacó de otro bolsillo la nota que ya llevaba escrita y la colocó debajo del pez tiroteado.
El autobús de las cuatro se hizo esperar un buen rato y llegó con diez minutos de retraso. Cuando se puso en marcha, entre los adormilados pasajeros se encontraba también el hombre que acababa de asesinar un mújol.
Página siguiente