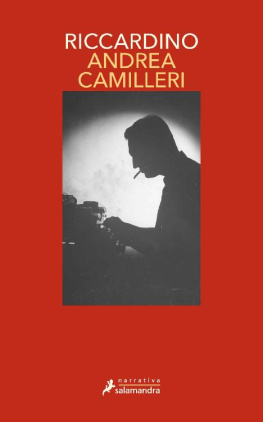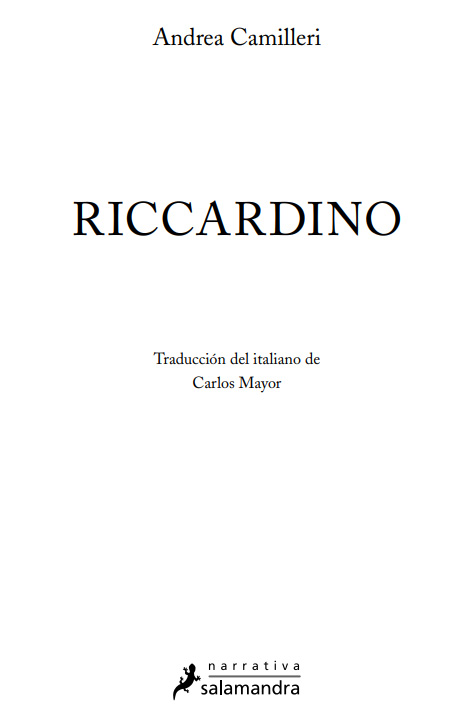El teléfono sonó cuando apenas hacía un momento que había logrado conciliar el sueño, o al menos eso le pareció, después de dar vueltas en la cama sin ton ni son durante horas y más horas. Lo había intentado todo, desde contar ovejitas hasta contar sin ovejitas, pasando por tratar de recordar el primer canto de la Ilíada o lo que había escrito Cicerón al principio de las Catilinarias. Nada, no había habido forma. Después del «Quousque tandem abutere, Catilina», una densa niebla. Le había quedado claro que era un insomnio sin remedio, porque no lo habían provocado un empacho ni un arrebato de malos pensamientos.
Encendió la luz y miró el reloj: aún no eran ni las cinco de la mañana. Sin duda, lo llamaban de la comisaría porque había pasado algo gordo. Se levantó sin la menor prisa para ir a contestar.
Tenía también una toma telefónica al lado de la mesilla de noche, pero hacía un tiempo que no la utilizaba porque se había convencido de que, en caso de llamada nocturna, recorrer la escasa distancia entre el dormitorio y la sala de estar le permitía deshacerse de las telarañas del sueño que se empeñaban en quedársele pegadas al cerebro.
—¿Diga?
Le había salido una voz que no sólo sonaba ronca, sino incluso pastosa.
—¡Riccardino al aparato! —gritó una voz que, a diferencia de la suya, derrochaba fuerza y alegría.
Se puso furioso. ¿Cómo cojones podía derrochar nadie fuerza y alegría a las cinco de la mañana? Además, había un detalle que no podía obviarse: no conocía a ningún Riccardino. Abrió la boca para mandarlo a tomar por salva sea la parte, pero el tal Riccardino no le dio tiempo.
—¿Qué pasa? ¿Te has olvidado de que habíamos quedado? ¡Ya estamos todos aquí, delante del Bar Aurora, sólo faltas tú! ¡Está un poco nublado, pero luego va a hacer un día estupendo!
—Lo siento, lo siento... Estoy allí dentro de diez minutos, un cuarto de hora como mucho.
Colgó y volvió a acostarse.
Sí, había sido una barrabasada, tendría que haberle dicho la verdad, que se equivocaba. Ahora, los que estaban delante del Bar Aurora se pasarían allí un buen rato, en plena madrugada, esperando en balde.
Por otro lado, para ser justos, a las cinco de la mañana uno no puede equivocarse de número así como así e irse de rositas.
El sueño ya se le había pasado irremediablemente. Al menos Riccardino le había asegurado que iba a hacer un día estupendo. El comisario sintió cierto consuelo.
La segunda llamada se produjo poco después de las seis.
—Pido comprinsión y pirdón, dottori. ¿Qué? Lo he despertado, ¿no?
—No, Catarè, ya estaba despierto.
—¿Siguro siguro, dottori? ¿O me lo dice para hacer cirimonias?
—No, Catarè, no sufras. ¡Dime!
—Dottori, ahora mismísimo acaba de llamar Fazio porque dice que lo han llamado a él.
—¿Y tú por qué me llamas a mí?
—Porque me ha dicho Fazio que lo llamara.
—¿Que me llamaras a mí?
—No, no, dottori. A Fazio.
A ese ritmo, no llegaría a entender nada ni a la de tres. Colgó y llamó directamente a Fazio al móvil.
—¿Qué ha pasado?
—Siento molestarlo, jefe, pero... han disparado a alguien.
—¿Lo han matado?
—Sí. Dos tiros en la cara. Sería mejor que viniera para aquí.
—¿Augello no está?
—¿No se acuerda, jefe? Se ha ido al pueblo de sus suegros con Beba y Salvuzzo.
Y al instante Montalbano pensó con amargura que preguntar si Mimì Augello estaba de servicio era un signo de los tiempos, o mejor dicho del tiempo en singular, del suyo personal, de los años que ya le pesaban. En otra época habría dado lo que fuera para mantener al subcomisario alejado de un caso, no por envidia ni para dar al traste con su carrera, sino sólo para no dividirse con él el placer indescriptible de la caza solitaria. Ahora, en cambio, habría dejado la investigación en sus manos de buena gana. Por supuesto, cuando se hacía cargo de un caso seguía dejándose la piel, como siempre, pero últimamente, si podía, prefería quitarse de en medio de buenas a primeras.
La verdad verdadera era que hacía un tiempo que le faltaban las ganas. Después de tantos años de servicio, le había quedado claro que no había nadie con menos cerebro que quien creía que la solución a un problema pudiera ser un homicidio. ¡Qué lejos quedaba aquello de De Quincey y su Del asesinato considerado como una de las bellas artes!
Eran todos idiotas de remate, tanto los minoristas, que mataban por avaricia, celos o venganza, como los mayoristas, que masacraban al por mayor en nombre de la libertad, de la democracia o, peor aún, del mismísimo Dios. Montalbano estaba hasta la coronilla de vérselas siempre con tantos idiotas. Sí, a veces eran espabilados, a veces hasta inteligentes, como había señalado Leonardo Sciascia con tanta agudeza, pero, en resumidas cuentas, siempre andaban algo escasos de cerebro.
—¿Dónde ha sido?
—En plena calle, no hace ni una hora.
—¿Hay testigos?
—Sí.
—O sea, que han visto al asesino.
—Verlo, lo que sería verlo, lo han visto, jefe, pero parece ser que nadie puede identificarlo.
¿Cómo iba a ser de otra forma en aquella hermosa tierra? Ver, pero no identificar. Estás delante, pero no puedes concretar nada. Lo has visto, pero borroso, porque te habías dejado las gafas en casa. Por otro lado, hoy por hoy al desdichado que se arriesga a declarar que ha reconocido a un asesino mientras asesinaba se le va la vida al garete de inmediato, y no es tanto porque el asesino en sí quiera vengarse, sino por culpa de la policía, los jueces y los periodistas, que lo hacen picadillo en la comisaría, el juzgado y la televisión.
—¿Lo han perseguido?
—¿Me lo pregunta en serio?
¿Cómo iba a ser de otra forma en aquella hermosa tierra? Sí, señor, estaba allí, pero no pude salir tras él porque se me habían desatado los cordones de un zapato. Sí, señor, lo vi todo, pero no pude intervenir porque tengo reúma. Por otro lado, ¿cuánto valor hace falta para echar a correr, desarmado, detrás de alguien que acaba de disparar y que, como muy mínimo, tiene una bala más en el cargador?
—¿Has avisado al fiscal, al forense y a la científica?
—A todos.
Estaba haciendo tiempo, lo sabía perfectamente. Pero no podía escabullirse. De mala gana preguntó:
—¿En qué calle ha sido?
—En la via Rosolino Pilo, queda por...
—La conozco. Voy para allá.
A base de pegar gritos, soltar maldiciones y hacer sonar el claxon hasta quedarse sordo, logró abrirse paso entre una cincuentena de personas que habían acudido despepitadas como moscas atraídas por el aroma de la mierda e impedían acceder a la via Rosolino Pilo a quien, como él, llegaba por la via Nino Bixio. La entrada estaba bloqueada por un coche de la policía colocado de lado y vigilada por los agentes Inzolia y Verdicchio, más conocidos en la comisaría como los «vinos de mesa» por tener los dos nombre de vino blanco. En el otro extremo de la calle, que daba a la via Tukory, estaban de guardia, con un segundo coche, las «bestias salvajes», esto es, los agentes Lupo y Leone, que hacían honor a sus apellidos de lobo y león. Por su parte, los dos miembros del destacamento «gallinero», es decir, Gallo y Galluzzo, estaban en mitad de la calzada junto a Fazio. Y también en la calzada se veía un cuerpo inerte. A poca distancia, había tres hombres apoyados contra una persiana metálica.
Por su parte, viejos y jóvenes, mujeres y hombres, chiquillos, perros y gatos se asomaban a ventanas, balcones y terrazas a echar un vistazo, y había quien se inclinaba completamente hacia delante, a riesgo de ir a estamparse contra el suelo, para ver mejor lo que sucedía. Era todo un llamar, reír, llorar, rezar y vocear, un tremendo guirigay que no tenía nada que envidiar a la fiesta de San Calogero. E, igual que ese día, había quien sacaba fotografías y quien grababa la escena con esos móviles diminutos que hoy saben utilizar hasta los recién nacidos.