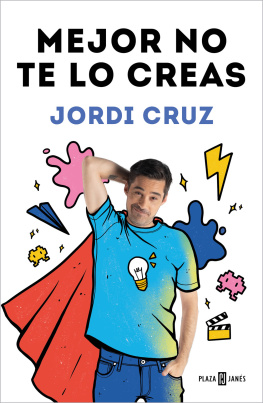Pronto, 1993
Una noche, hacia finales de octubre, Harry Arno le dijo a la mujer con la que mantenía relaciones en los últimos años:
– He tomado una decisión. Te diré una cosa que nunca le he dicho a nadie en toda mi vida.
– ¿Te refieres a algo que hiciste cuando estabas en la guerra?
Esto le frenó.
– ¿Cómo lo sabes?
– ¿Cuando estabas en Italia y mataste al desertor?
Harry se quedó mirándola sin decir nada.
– Ya me lo contaste.
– Venga. ¿Cuándo?
– Estábamos tomando unas copas en la terraza de Cardozo, poco después de que volviéramos a salir juntos. Lo dijiste de la misma manera que ahora, como si fueras a contarme un secreto. Por eso lo sé, sólo que no recuerdo que dijeras nada sobre una decisión.
Ahora estaba confuso.
– Por aquel entonces no bebía, ¿verdad?
– Ya hacía tiempo que no bebías. -Joyce hizo una pausa y añadió-: Espera un momento, ¿sabes qué? Aquélla fue la segunda vez que me contaste que habías matado al tipo. En Pisa, ¿no es así? Me mostraste la foto donde aparecías sosteniendo la torre inclinada.
– No fue en Pisa -dijo Harry-. No fue allí donde maté al tipo.
– No, pero por allí.
– ¿Estás segura de que te lo conté dos veces?
– La primera vez fue cuando trabajaba en el club y salimos en un par de ocasiones. Entonces todavía bebías.
– Eso fue hace unos seis o siete años.
– Me disgusta decirlo, Harry, pero son diez. Lo sé porque tenía casi treinta cuando dejé de bailar.
Harry dijo «caray», pensando que debía ser verdad, si Joyce rondaba ahora los cuarenta. Recordó su piel blanca alumbrada por el reflector, el pelo oscuro y la piel como la nieve, la única bailarina en topless que había visto llevar gafas mientras actuaba; nada de lentillas, gafas de verdad con montura negra. Para su edad Joyce se conservaba muy bien. El tiempo pasaba tan rápido. Harry había cumplido los sesenta y seis hacía dos semanas, tenía la misma edad que Paul Newman.
– ¿Me oíste alguna vez decírselo a alguien más?
– No lo creo -dijo Joyce, que añadió de inmediato-: Si la quieres contar otra vez, fantástico. Es una historia maravillosa.
– No, está bien -contestó Harry.
Estaban en el apartamento de Harry en el Della Robbia, en Ocean Drive, escuchando a Frank Sinatra, a Frank y Nelson Riddle que interpretaban I’ve got you under my skin. Harry hablaba en voz baja, Joyce se mostraba distraída. Harry estaba decidido a contarle lo ocurrido en aquella época en Italia cuarenta y siete años atrás y a preguntarle después -ésta era la decisión que había tomado- si ella querría ir allí con él a finales de enero. En cuanto terminara el torneo de la Super Bowl.
Pero ahora no estaba seguro de querer llevarla.
Porque desde que había conocido a Joyce Patton -Joy, cuando era bailarina en topless- siempre se había preguntado si no podía haber encontrado algo mejor.
Harry Arno ganaba unos seis o siete mil a la semana dirigiendo un negocio de apuestas clandestinas desde tres locales situados en South Miami Beach. Repartía el cincuenta por ciento con un tipo llamado Jimmy Capotorto -Jimmy Cap, Jumbo- que tenía una participación en todo lo que era ilegal en el condado de Dade, excepto la cocaína, y Arno debía pagar los gastos de su bolsillo: los teléfonos, el alquiler, los planilleros y otras minucias. Pero no estaba mal. Harry Arno sisaba de los beneficios otros mil a la semana y llevaba veinte años haciéndolo, desde que tenía como cómplices a gente lo bastante lista como para hacer la vista gorda. Antes de Jumbo Jimmy Cap había un tipo llamado Ed Grossi y antes de Grossi, unos cuarenta años atrás, Harry había trabajado de corredor para el sindicato de apostadores S &G.
La idea original era la de dejar el negocio a los sesenta y cinco, con un poco más de un millón depositado en un banco suizo a través de su sucursal en Bahamas. Pero llegado el momento cambió de opinión y siguió trabajando. Así que se retiraría a los sesenta y seis. Ahora mismo la temporada de fútbol estaba en su apogeo y sus clientes preferían apostar en eso más que en cualquier otro deporte excepto el baloncesto. Ese domingo se embolsaría un par de cientos o quizás hasta unos cuantos miles -tenía algunos jugadores fuertes- y miraría los partidos en la televisión. Así que esperaría hasta después de la Super Bowl, el 26 de enero, para largarse, tres meses más tarde. Qué más daba retirarse a los sesenta y cinco o a los sesenta y seis, de todas maneras nadie sabía su edad. Ni tampoco su nombre verdadero.
Harry Arno se consideraba un tío sofisticado; se mantenía en buen estado físico, no se sentía a punto de cumplir los sesenta y seis y sabía que Vanilla Ice era un tipo blanco; todavía conservaba el cabello, que llevaba peinado con raya a la derecha y se hacía remozar cada dos semanas con unos toques de tinte en la peluquería de Arthur Godfrey Road. De vez en cuando Joyce se apartaba un poco, le miraba y decía: «Tenemos casi la misma estatura, ¿no te parece?» O preguntaba: «¿Cuánto mides? ¿Uno setenta y tres?» Harry le contestaba que tenía la altura del soldado medio americano en la Segunda Guerra Mundial, uno setenta y tres. Ahora quizá medía un poco menos, pero se hallaba en bastante buena forma después de estar a punto de sufrir un infarto, una arteria obturada que abrieron con angioplastia. Todas las mañanas corría casi una hora por el parque Lummus, con el Della Robbia y el resto de los remozados hoteles art déco a un lado, la playa y el océano Atlántico en el otro, y con las calles casi desiertas. La mayoría de los viejos jubilados y las ancianas damas judías con sus pamelas y protectores nasales se habían marchado, y en cuanto a los nuevos habitantes de South Beach, los pijos de Nueva York, los modistos y las modelos, los actores y los gays elegantes, nunca se les veía por la calle antes del mediodía.
No tardaría en llegar el día en que sus apostadores llamarían preguntando: «¿Qué ha pasado con Harry Arno?», y comprenderían que no sabían nada de él.
Desaparecería y comenzaría una nueva vida, una que le estaba esperando. Basta de presiones. Basta de trabajar para gente a la que no respetaba. Quizá se tomaría una copa de vez en cuando. Quizás incluso fumaría un cigarrillo por la tarde mirando la puesta de sol en la bahía. Tendría a Joyce junto a él.
No estaba seguro. Probablemente hubiera mujeres allá adónde iba. Quizá primero iría y tras instalarse, si le apetecía, la llamaría para que fuera a visitarlo.
Estaba preparado. Tenía dos pasaportes con nombres distintos, por si acaso. Veía el campo despejado, sin problemas. Hasta la tarde en que Buck Torres le dijo que estaba metido en un lío. El 29 de octubre delante de Wolfie’s en la avenida Collins.
Wolfie’s era el único restaurante que conocía Harry donde todavía servían gelatina Jell-O. Un amigo suyo del Miami Herald dijo: «Y lo hacen sin inmutarse.» En la carta de bocadillos figuraba un «Harry Arno», que le estaba prohibido comer pues estaba compuesto de pastrami y mozzarella con tomate, cebolla y salsa italiana. Harry podía comer delicatessen e incluso comida cubana si iba con cuidado y no se pasaba con las judías pintas. A lo que no conseguía acostumbrarse era a todos esos restaurantes nuevos que servían tofu y polenta, le ponían salsa al pesto a todo y pasas y almendras al mero, ¡santo cielo!
29 de octubre. Harry recordaría que tomó sopa de verduras, unas cuantas galletas, té helado y el Jell-O de fresa. Después salió a la luz del sol, abrigado con sus calentadores beige de ribetes rojos y calzado con sus Reeboks. Allí estaba Buck Torres junto a un coche camuflado, un Caprice azul del 91. Buck Torres había arrestado a Harry unas seis o siete veces; se conocían bastante bien y eran amigos. No socialmente, pues Harry nunca había conocido a la esposa de Buck, pero eran amigos en el sentido de que confiaban el uno en el otro y siempre tenían tiempo para hablar de otras cosas que no fuera lo que hacían para ganarse la vida. Buck Torres nunca le había preguntado a Harry por sus negocios con Jimmy Capotorto, como forma de cazar a este último a través de Harry.
Página siguiente