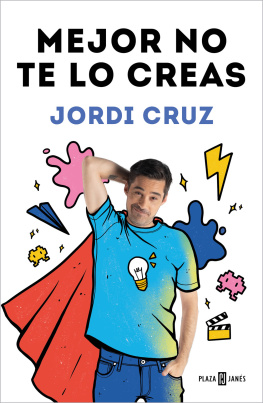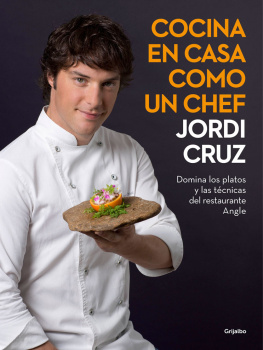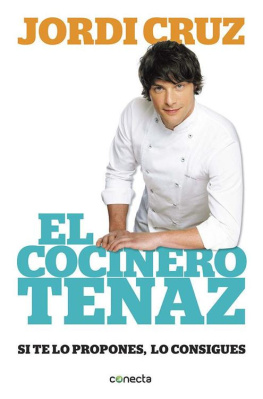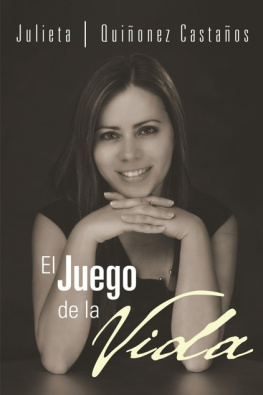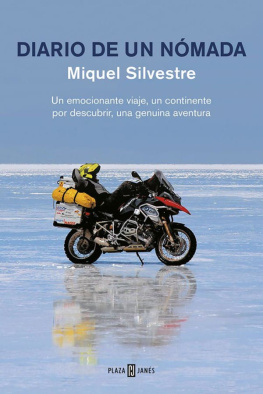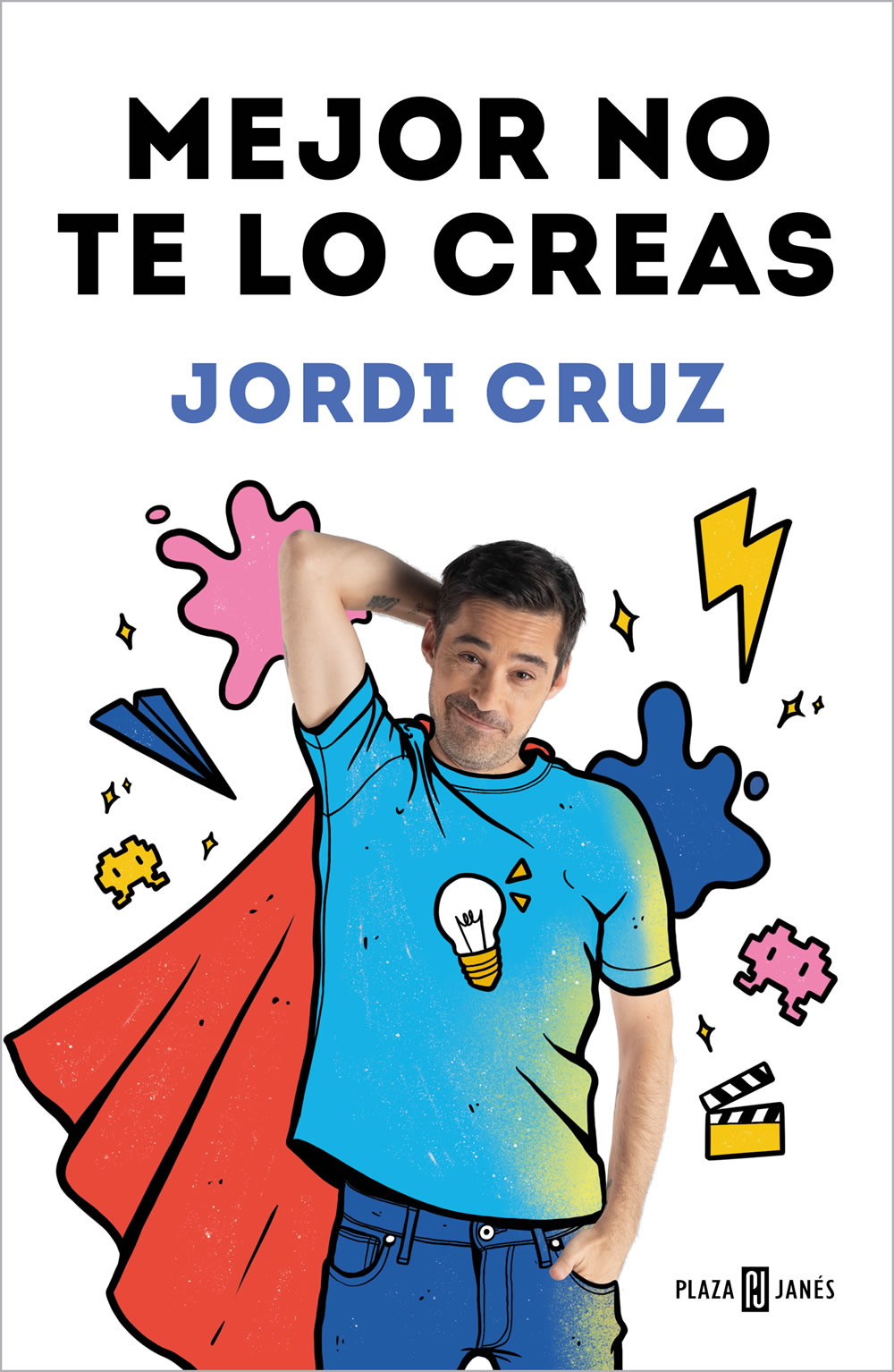Prólogo
Vivir en un mundo de fantasía
—Señores, el problema es que Jordi se escapa a un mundo de fantasía cada vez que hay un problema...
Lo dijo el psicólogo, un tipo muy serio, sentado al otro lado de su despacho, mientras entrelazaba los dedos sobre su regazo. Miré a mis padres de reojo y vi un rictus de preocupación, el ceño medio fruncido, los labios tirantes, sin saber qué decir. Pobres. Yo no entendía cómo aquel especialista podía opinar aquello de mí. ¿De qué facultad había salido? Era completamente falso. No me escapaba a un mundo de fantasía cada vez que había un problema. ¿Por quién me tomaba?
Yo «vivía» en un mundo de fantasía. Todo el rato.
Me habían llevado al psicólogo por un cúmulo de circunstancias en cadena que habían preocupado a mis profesores. Para empezar, el visionado habitual de la serie de dibujos D’Artacán y los tres mosqueperros me había afectado mucho y, de pronto, empecé a retratar a todo el mundo como D’Artacán y sus fieles compañeros, Dogos, Amis y Pontos. Estaba «mosqueperrizando» el mundo alrededor, a todas las personas que conocía, con aquellas narices brillantes y perfectamente esféricas. Para colmo, en todos mis dibujos llovían caramelos. Sí, siempre llovían caramelos, de todas las formas, sabores y colores.
Las series infantiles que veía de pequeño conformaban mi visión del mundo. Recuerdo la depresión de caballo que me cogí con el último capítulo de David, el Gnomo, cuando David se despide de su zorro Swift, se va con su mujer Lisa y mueren, es decir, se convierten en árbol. Lo de transformarse en otro ser vivo era hasta bonito, pero, cuando entendí que ese era el final, casi me atraganto con el arroz que estaba comiendo en casa de mis abuelos. No me lo esperaba. Ni yo ni ningún niño que estuviera viendo la serie ese 19 de abril de 1986.
Aquello me traumatizó un buen rato, como un primer contacto con la muerte a través de los dibujos animados. Es mi primer recuerdo de tristeza absoluta.
El fin de semana siguiente empezó la serie Los Diminutos y se me pasó la pena.
Entonces no era como ahora, que tenemos una tremenda oferta audiovisual en televisión e internet. La elección era más sencilla: solo había los dos canales de Televisión Española. Hacer zapping era cambiar de uno a otro, y ya. No había mando a distancia, de modo que los niños ejercíamos esa función. «Jordi, levántate y cambia de canal». Yo pegaba un salto desde el sofá y le daba a esos números enmarcados en algo metálico. Me parecía mágico que funcionase al notar la yema de mi dedo.
Afortunadamente, no había mucho que cambiar. Existía entonces la hermosa tradición de emitir los fines de semana, después del telediario del mediodía, un capítulo de una serie infantil que los niños esperábamos con fervor, ya fuese David, el Gnomo, La vuelta al mundo de Willy Fog o Inspector Gadget. Recuerdo ir los domingos a comer a casa de mis abuelos, donde mi abuela Victoria preparaba un arroz del senyoret —ese en el que las gambas y todos los ingredientes vienen pelados y no hay que mancharse las manos—, y ser muy feliz viendo los dibujos animados y comiendo arroz. La felicidad estaba en las cosas pequeñas, y sigue estándolo, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Tengo grabada la imagen de un niño, yo, sentado en el suelo del pequeño salón de mis abuelos viendo una tele cúbica, voluminosa y forrada de madera, típica de los años ochenta, atento, disfrutando.
La gota que colmó el vaso y que me llevó al despacho del psicólogo tuvo lugar después de las vacaciones. En el colegio, un estricto centro de curas, cuando tenía unos siete años, preguntaron dónde habíamos pasado las vacaciones.
—En Disneylandia —dije, ni corto ni perezoso.
—¿Cómo? ¿Cómo que en Disneylandia? —me preguntó la profesora.
—Sí, sí, en Disneylandia.
—Jordi, sabes que eso no es verdad.
—Sí, pero que no sea verdad no quiere decir que no sea real.
Así me iba adentrando en unas sutilezas filosóficas y fantásticas que empezaron a preocupar a mi familia, no sé si con razón o no. Yo sabía que no había estado en Disneylandia, sino en Comarruga, un lugar vacacional cerca de Tarragona donde pasábamos unas semanas y que no se parecía en nada a Disneylandia. Pero me daba igual. Y no era por mentir, sino porque la otra historia me resultaba más divertida. El caso es que pensaba que la realidad y la ficción, lo material y lo imaginario, tenían límites difusos y que, en ciertas condiciones, en especial las que se dan en la mente de un niño, podían mezclarse sin problema. Y con resultados más coloridos y resultones que la monótona rutina diaria.
Al volver a casa me esperaban mis padres, que habían recibido una llamada del colegio.
—Jordi, no hemos estado en Disneylandia. ¿Por qué vas mintiendo por ahí? ¿Te parece normal?
—¡Que no estoy mintiendo! Hemos ido a Comarruga, pero en mi cabeza yo estaba en Disneylandia.
Y así hasta que mis padres dudaron de si habíamos estado en Disneylandia, si los confundidos eran ellos o yo. De alguna manera, había descubierto el pacto de ficción que se da en la literatura o en el cine. Pero me llevaron a aquel psicólogo que acabó por difamarme.
—Jordi, eres muy infantil —me decían.
—¿Hay algo malo en eso? —respondía yo.
Para mí, tener una parte infantil no quiere decir ser inmaduro o no disponer de las herramientas necesarias para tomar decisiones, sino que me parece una conexión con la fantasía y la creatividad en un mundo tan gris y cruel. Ahora la gente lo valora. Dicen eso de que hay que «conectar con tu niño interior», pero entonces el mundo era más rígido. Mostrar tu lado infantil era motivo de burla y debilidad. Años después, ese «niño interior» me ayudaría a conectar con millones de críos de toda España.
Yo prefería ver el mundo con un filtro más bonito, saber jugar. Veía la serie El gran héroe americano y me hacía la capa. Es más, bajaba a la calle con ella bajo la ropa, como si fuera un superhéroe real en misión secreta, sin que nadie lo sospechase. Era mi responsabilidad: no podía saber si en cualquier momento alguien podría necesitar mis superpoderes. Y no solo lo imaginaba; lo llevaba a cabo. Lo hacía tan bien que en un carnaval me diseñé un traje de Los cazafantasmas y no me dejaron participar en un concurso de disfraces porque, de tan perfecta manufactura, dedujeron que el mío me lo habían hecho mis padres. Había estado meses fabricándolo: un mono, el soldador de mi abuelo transformado en una pistola de plasma, lucecitas, logotipos y toda la historia. Reconozco que me hicieron llorar de impotencia. Fue la primera vez que me acusaron de no haber hecho algo con mis propias manos.
Mi habitación era mi mundo. Unos días era una tienda donde atendía a clientes imaginarios y otros, un plató de televisión con todo listo para emitir en directo. En mi cabeza, todo era posible. Todo.
1
Aquellas pequeñas cosas
Llegué al mundo un octubre de 1976. Aquel año se hizo el primer vuelo comercial del avión Concorde (en el que luego montaría con mi padre). Adolfo Suárez llegó a la presidencia del gobierno de España. La gimnasta Nadia Comăneci hizo historia en los Juegos Olímpicos de Montreal. La sonda Viking 1 se posó en la superficie de Marte. En la Tierra nací yo, en ese mes de ese año. Lo que en principio no estaba claro era qué día había sido. Mi parto fue, como se dice en la tele, al filo de la medianoche, de modo que empecé a nacer el día 13 y acabé el 14. Mis padres tuvieron que elegir. Obviamente, eligieron el 14: el 13, como se sabe, da mala suerte, y la mía más bien ha sido buena. El 14 es mi número de la suerte.