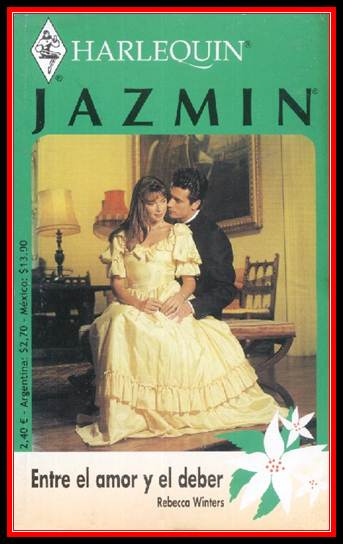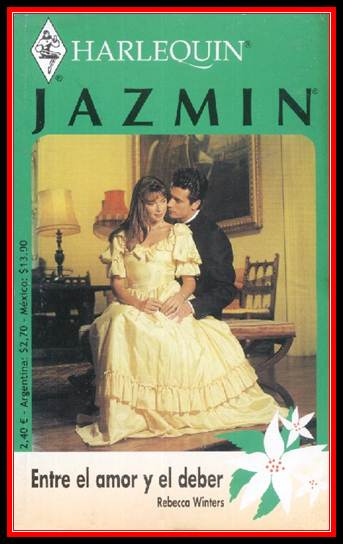
Rebecca Winters
Entre el amor y el deber
Entre el amor y el deber (2001)
Título Original: Claiming his Baby
Cariño, no sabes lo orgulloso que me siento de tus logros… Pensar que tengo una hija que es concertista de plano. Era el sueño de tu madre…
Sin querer, Heather Sanders suspiró y ladeó la cabeza.
– ¿Quieres otra taza de café?
– No, gracias. Te he hecho esperar un buen rato esta mañana y has estado pendiente de mí en todo momento, aunque tendría que haber sido al revés.
– Preferiría quedarme en casa contigo.
– Eso lo dices para hacerme sentir bien.
– No, papá. Es cierto. Por favor, no te vayas todavía.
«Necesito hablar contigo. Tengo que hablar contigo».
– Lo siento, cielo, pero cuanto antes vaya al hospital antes saldré y tendré tiempo para estar contigo. Seguro que tu madre te estará escuchando tocar esta noche -susurró.
– Seguro. Intentaré hacerle justicia a Tchaikovsky.
Su padre le apretó la mano antes de soltársela.
– Lo harás estupendamente, como siempre. Te pareces tanto a ella, preciosa.
– Gracias, papá -contestó Heather terminándose el zumo de naranja.
– Ya tengo los billetes para ir a todos los conciertos de tu gira. Solo podré quedarme un par de días cada vez, pero merecerá la pena. Lyle Curtis se ha ofrecido para pasar mi consulta esos días.
– ¡Cuánto me alegro! -Gritó ella levantándose y lanzándole los brazos al cuello-. Te quiero mucho.
El doctor John Sanders era el tocólogo preferido de todo el mundo. Trabaja mucho y se había enterrado literalmente en su consulta desde que su mujer había muerto. El hecho de que dejara tanto tiempo a sus pacientes para estar con ella era como un milagro.
Aunque le hada mucha ilusión que su padre estuviera con ella, ser concertista de piano nunca le había convencido del todo. Le encantaba tocar el piano, pero pensar que debía dedicarse en cuerpo y alma a ello no le resultaba convincente. Cuanto antes se lo dijera a su padre, mejor.
– ¿Qué vas a hacer hoy, además de ensayar? -le preguntó su padre tras darle un abrazo.
– Tengo que hacer las maletas si mañana me quiero ir a Nueva York. Phyllis me ha dicho que ella me llevará al auditorio antes del concierto para que pueda practicar un poco.
– ¡Estupendo! Cuando termine de pasar consulta, me iré a casa a cambiarme y te veré entre bastidores antes del concierto.
– Me parece fenomenal -sonrió Heather-, pero no pasa nada si tienes trabajo y sales tarde. Recuerda que no toco hasta después del intermedio?
– ¿Crees que me perdería la entrada de mi hija en el mundo de Rubenstein y Ashkenazy? -le dijo con voz solemne poniéndole una mano en el hombro.
– Papá… -sacudió la cabeza-. Ellos son maestros. Muy pocos pueden seguir sus pasos.
– Tú lo conseguirás, hija. Tu madre y yo Siempre soñamos con esto.
La besó en la frente antes de salir del comedor. Heather se quedó un buen rato sin poderse mover de la silla, agarrotada por el conflicto interno, oyendo el coche de su padre que se alejaba hacia el hospital.
El doctor Raúl Cárdenas miró por la ventanilla del avión mientras descendían al aeropuerto internacional de Salt Lake. Aunque estaban a mediados de junio, todavía había nieve en las cimas de las Montañas Rocosas. Aquello le recordó a los Andes, lo que debería haberlo emocionado.
Sin embargo, desgraciadamente nada conseguía últimamente sacarlo de su tristeza. Ni siquiera volver a ver a Evan y Phyllis.
Tenía asuntos importantes entre manos y era imprescindible que hablara con Evan. El doctor Dorney, reputado cirujano cardiovascular, había sido su maestro en su último año de residencia en el hospital universitario de Salt Lake.
Se habían hecho buenos amigos. Raúl sabía que Evan hubiera querido que se quedara en Salt Lake como socio de su clínica.
Aunque la propuesta lo había emocionado Raúl sintió la llamada de sus raíces. No podía darle la espalda a su país, donde se necesitaban desesperadamente médicos. Tampoco podía olvidarse de sus tíos, ya mayores, que lo habían criado desde los nueve años. Ellos habían querido que siguiera el camino de su tío y fuera abogado.
Al final, Raúl decidió ser médico y ejercer en el Gran Chaco de Argentina porque creía que era allí donde sería realmente útil. Dio al traste con los sueños de su tío y con las esperanzas de Evan.
Nunca se había arrepentido de su decisión aunque echaba mucho de menos a su mentor y a su excepcional mujer, Phyllis. De hecho, habían mantenido la amistad a través del teléfono y del correo.
En aquellos años, los Dorney habían ido cuatro veces a Buenos Aires. Habían estado los tres de vacaciones en los Andes y en la Patagonia. Ahora era él quien, por fin, iba a visitarlos.
Lo alarmó el hecho de que el inminente encuentro no lo alegrara tanto como debiera. Sintió cierto alivio cuando el avión aterrizó y lo liberó por un rato de su angustia interna.
Se desabrochó el cinturón y se puso la chaqueta antes de salir al pasillo. La zona de primera clase se vació pronto. Se paró en la puerta de la sala de espera y miro a los allí congregados. Entonces, vio aquellos inteligentes ojos color ámbar.
Aunque tenía el pelo más canoso, Evan no había cambiado. Seguía siendo un hombre apuesto y de sonrisa sincera. Se abrazaron.
– Evan -murmuró Raúl sintiendo una repentina oleada de emoción cuando lo embargaron los recuerdos. Aquel hombre tenía todo el calor que a su tío le faltaba, a pesar de que el hombre había intentado hacerlo lo mejor posible desde que se había ocupado de él tras la muerte de sus padres.
– No te puedes imaginar la alegría que me dio cuando me dijiste que venías -Dijo su maestro con sinceridad.
– ¿Aunque haya venido para pedirte un gran favor?
– No me importan las razones. ¡Lo importante es que estás aquí! -gritó-. Es lo único que importa.
– Exacto -confirmó su mujer extendiendo los brazos para abrazarlo. -Phyllis, qué guapa estás.
La pelirroja se enjugó las lágrimas.
– Estoy más vieja, soy consciente de ello, pero tú… ¡estás guapísimo! No me puedo creer que no te hayas casado.
– No me he casado porque no he encontrado a nadie como tú.
– ¿Con todas esas bellezas suramericanas?
Raúl había salido con muchas mujeres, pero nunca había sentido algo tan fuerte como para pedir a ninguna de ellas en matrimonio, para desconsuelo de sus tíos. Vivir en una ciudad como Buenos Aires era una cosa y sobrevivir en un minúsculo poblado como Zocheetl era otra…
– Bueno, ya sabes que para que eso ocurra tengo que sentir como si la Tierra se estuviera estremeciendo, y todavía no ha sucedido.
Aunque estaba más ocupado que nunca había un vacío en su alma que nada podía llenar. Tenía la esperanza de que un tiempo con los Dorney lo ayudara a curarse.
– Porque vives muy solo. Si te quedaras aquí, en Salt Lake…
– Phyllis-advirtió su marido-. Déjalo en paz. Acaba de llegar después de un viaje agotador. Vamos a por las maletas y a casa.
– Cuánto me apetece estar allí.
En menos de una hora llegaron a la elegante y tradicional casa de dos plantas que había sido su hogar lejos de su país natal. Le habían preparado su habitación de entonces.
Se refrescó un poco en el baño y bajó al salón con ellos. Para su sorpresa, Phyllis se había puesto un vestido de noche azul.
– Estás guapísima. ¿Adónde vas tan arreglada?
– Al auditorio. Sabes quiénes son los Sanders, ¿verdad?
– Claro, vuestros mejores amigos. Ella murió de cáncer hace un par de años, ¿no? Tienen una hija.
– Exacto. La semana pasada, Heather ganó un premio internacional de piano llamado Gina Bacchauer. Esta noche va a interpretar la sinfonía con la que ganó acompañada por la orquesta de Utah.
Página siguiente