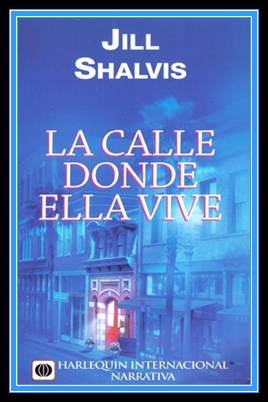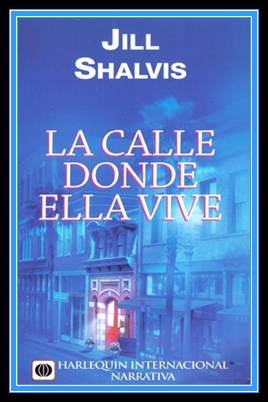
Jill Shalvis
La calle donde ella vive
La calle donde ella vive (2005)
Título Original: The street where she lives (2003)
Serie: 4º Pacto de solteras
En alguna ocasión le habían llamado egoísta y Ben Asher imaginaba que era una apreciación que se ajustaba bastante a la realidad. Había vivido a su manera y había procurado alejarse de cualquier tipo de compromiso sentimental. Gracias a su trabajo como fotógrafo para las revistas National Geographic y Outside, entre otras publicaciones, podía hacer las maletas y marcharse de un día para otro. En aquel momento, por ejemplo, tras haber pasado apenas unos meses en la Amazonia, estaba a punto de dirigirse hacia su próximo destino.
África lo esperaba.
Caminó a través de la húmeda y exuberante vegetación de la selva brasileña hasta llegar a un pequeño claro en el que habían levantado un par de edificios con carácter provisional. Cruzó el claro y atravesó la puerta de la oficina de la reserva que, debido a la proverbial falta de fondos, tenía el tamaño de un sello de correos. Habían estado sin electricidad y sin teléfono durante casi un mes y, justo aquel día, habían vuelto a la vida los teléfonos. Ben miró receloso a María, su secretaria personal, que lo fulminó a su vez con la mirada. Al parecer, estaban recibiendo demasiadas llamadas.
María se había visto obligada a recorrer los veinticinco metros que la separaban de la oficina en la que había instalado la radio para llamarlo. Consciente del calor que hacía en el exterior, Ben imaginó que comprendía su mal humor.
– Gracias.
María no contestó, pero rara vez lo hacía. Estaba con él desde el anterior destino de Ben, cerca de Río, donde había estado cubriendo el caso del llamado «Sacerdote de América». Aquel sacerdote, Manuel Asada, se había aprovechado de las almas generosas de sus parroquianos, a los que había solicitado fondos con los que prometía construir poblados y proporcionar comida a los más pobres.
Pero, en cambio, se había embolsado él mismo aquel dinero y había matado a todo el que se había interpuesto en su camino. Además, había adquirido la repugnante costumbre de abusar de las mujeres de la localidad. María había sido una de ellas. Su testimonio, sumado a las fotografías de Ben, había evidenciado algunos de sus crímenes. En aquel momento, Asada languidecía en una cárcel brasileña, pero pronto sería extraditado a los Estados Unidos.
En secreto, Ben esperaba que Asada permaneciera en Brasil, donde había más posibilidades de que continuara encerrado en una celda. Asada había jurado vengarse de todos los que habían causado su ruina, e incluía en su venganza a los seres queridos de sus enemigos. Afortunadamente, en el caso de Ben, sus allegados podían contarse con los dedos de una mano.
Levantó el auricular.
– ¿Papá?
Al oír la voz temblorosa y asustada de su hija, dejó de latirle el corazón.
El sonido de la línea telefónica le recordaba los miles de kilómetros que lo separaban de aquella pequeña de doce años.
– ¿Emily?
No se oía nada, sólo el crepitar de la línea. Ben maldijo aquellas líneas telefónicas miserables, su patético equipo y la casucha que había sido su hogar durante los últimos dos meses.
– ¡Emily! -el pánico tenía un sabor amargo, descubrió.
El sudor corría por su espalda mientras se dejaba caer en una silla destartalada. La humedad del ambiente hacía que la camisa se le pegara al cuerpo como una segunda piel.
– Vamos, vamos -susurró y golpeó el auricular contra el escritorio antes de llevárselo de nuevo al oído.
– ¿Papá?
– ¡Estoy aquí! ¿Estás bien?
– Sí.
Gracias a Dios.
– ¿Dónde estás?
No era una buena pregunta para un padre, advirtió disgustado. Cualquier padre, cualquier buen padre, sabría dónde estaba su hija.
– Estoy en casa -contestó ella.
Se refería a la casa, por supuesto, que compartía con su madre en South Village, California.
– Tienes que venir -se le quebró la voz, destrozando completamente a Ben-, por favor, no digas que no puedes.
Ben hablaba en muy raras ocasiones con su querida y única hija. Una hija preciosa. Que además era inteligente y nunca cesaba de sorprenderlo y asustarlo. En cualquier caso, le sería fácil culpar a su apretado calendario del poco tiempo que pasaban juntos, pero la verdad era que era su propia voluntad de continuar vagando y no echar nunca raíces la causa del problema. La historia de su vida. Tenía treinta y un años y todavía tenía que encontrar el remedio para sus ansias insaciables de viajar. Y no necesitaba un psiquiatra para saber que eran consecuencia de su educación.
«Trabaja, Benny, o te devolveremos al orfanato», esa era la clase de sabiduría que había recibido de Rosemary, su madre adoptiva. «Cuidado con lo que dices, Benny, o volverás al orfanato», «no muevas el bote, Benny, o volverás al orfanato».
Había recibido nítidamente aquel mensaje. No debía decir una sola palabra porque nadie quería oírla.
En fin, se habría cortado la lengua antes de transmitirle a su hija un mensaje similar.
– ¿Em? Dime algo -el sonido era malo, pero creyó oírla sollozar y el alma se le cayó a los pies.
– Es mamá.
Al igual que le había ocurrido durante trece largos años, le bastó pensar en Rachel para que surgieran en él sentimientos encontrados: la culpa y el dolor.
Sobre todo dolor.
Y quienquiera que hubiera dicho que el tiempo lo curaba todo, se había cubierto de miseria.
– Esta vez las cosas están realmente mal -dijo con otro sollozo.
De acuerdo, ya lo había entendido. Ben se relajó, porque, precisamente por el poco tiempo que pasaban juntos, Emily y él habían llegado a ser expertos en aquel juego. La última vez que las cosas habían estado realmente mal, Emily había intentado comprar algo por Internet con la cuenta de Rachel.
Ben se reclinó en la silla, apoyando sus anchos hombros en el estrecho respaldo.
– ¿Y qué ha ocurrido esta vez? ¿No está de acuerdo en que recibas clases particulares de matemáticas?
Su hija era experta en sobrecargarse de tareas escolares para evitar toda vida social. Algo de lo que Ben culpaba a Rachel, puesto que a él jamás se le habría ocurrido pedir más tareas escolares. Lo irónico de la situación lo tenía estupefacto. Él había necesitado el ciento por ciento de sus energías para sobrevivir a su infancia, pero Emily, libre para disfrutarla como él jamás habría soñado con hacerlo, elegía multiplicarse el trabajo.
– No tienes tiempo suficiente para…
– ¡No, no lo entiendes! -cruzó las ondas un sonido peligrosamente parecido al llanto-. Ha tenido un accidente… Hemos intentando llamarte, pero no hemos podido localizarte. Después, tía Melanie ha dicho que deberíamos intentarlo otra vez…
– ¿Un accidente?
La mente de Ben se llenó de visiones del pasado. La primera vez que había visto a Rachel, en el instituto: alta, delgada e inquietantemente bella. Estaba completamente fuera de su alcance, siendo él solamente un niño adoptado de la zona más sórdida de South Village.
Pero Rachel lo había mirado aquel día, y el dolor y la soledad que reflejaban sus ojos le habían hecho enamorarse de ella.
No esperaba que Rachel sintiera lo mismo que él y cuando Rachel le había devuelto la sonrisa, se había sentido como si le hubiera tocado la lotería. Y en cuanto había llegado a conocerla y había comenzado a saber de sus demonios internos, ya no había habido forma de separarse de ella. El tiempo que habían pasado juntos, hasta el último segundo de aquellos seis meses, había sido como encontrar el cielo en la tierra. Hasta que Rachel había decidido tirarlo todo por la borda, destrozándolo en el proceso.
Página siguiente