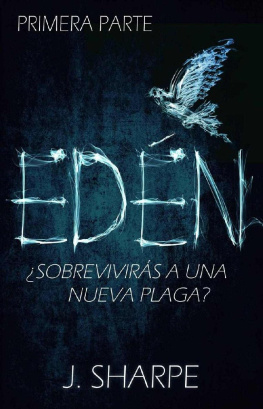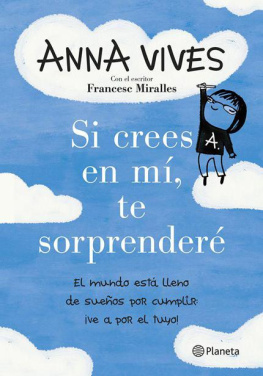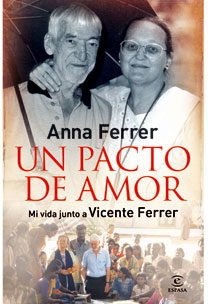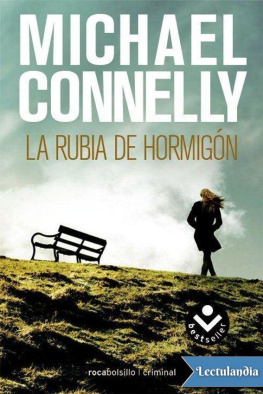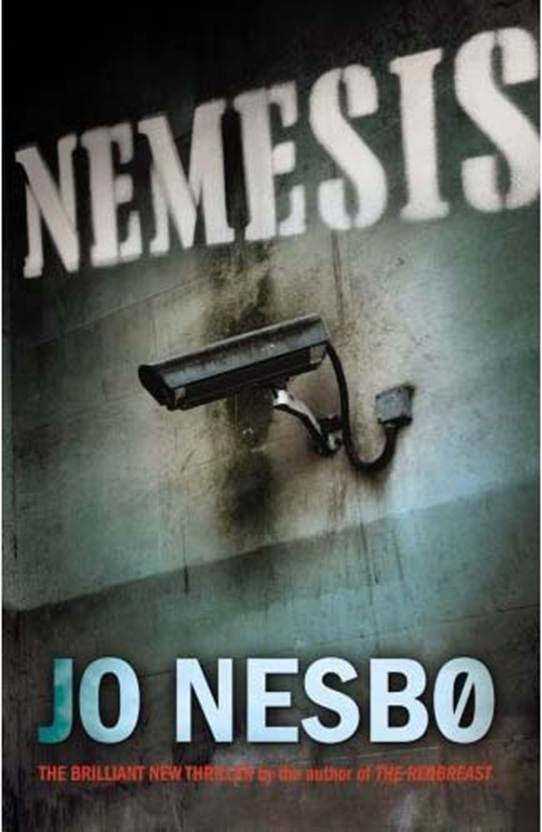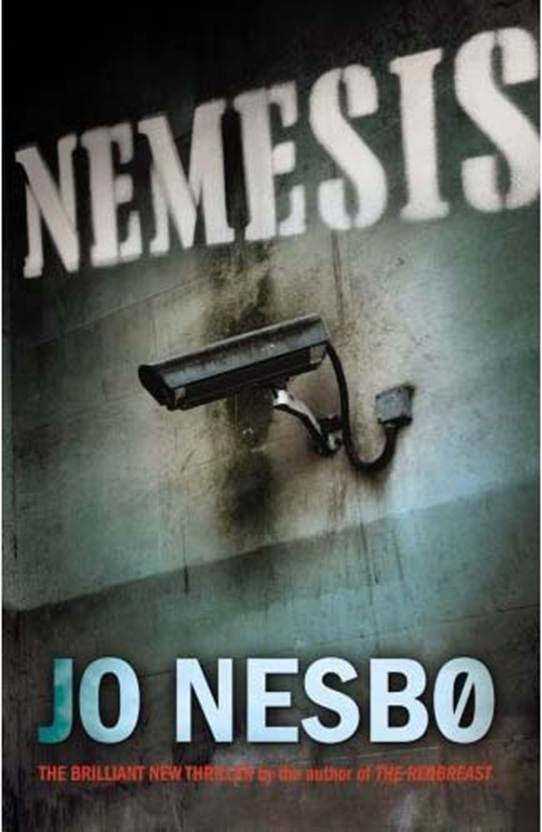
Harry Hole 4
El plan
Voy a morir. Y no tiene sentido. No era éste el plan, por lo menos, no era el mío. Puede que siempre haya estado de camino hacia ese punto sin saberlo. Pero no era éste mi plan. Mi plan era mejor. Mi plan tenía sentido.
Estoy mirando al cañón de un arma y sé que de ahí saldrá él. El mensajero. El barquero. El momento para una última carcajada. Si ves luz al final del túnel, puede que sea una llamarada. El momento para una última lágrima. Tú y yo podríamos haber hecho algo mejor de esta vida. Si hubiéramos seguido el plan. Un último pensamiento. Todos se preguntan cuál es el sentido de la vida, pero nadie indaga cuál es el sentido de la muerte.
Astronauta
Harry pensó en un astronauta al ver a aquel hombre mayor. Sus pasos cortos tan cómicos, la rigidez de sus movimientos, la mirada muerta y sombría, y el arrastrar de las suelas de los zapatos por el parqué. Como si tuviese miedo de perder el contacto con el suelo y salir flotando por el espacio.
Harry miró el reloj de la porción de pared de hormigón blanco que había sobre la puerta de salida. Las 15.16 horas. Al otro lado de la ventana, en la calle Bogstadveien, la gente pasaba con las prisas propias de un viernes. El sol bajo de octubre se reflejaba en el espejo retrovisor de un coche atrapado en el tráfico de la hora punta.
Harry se fijó en el hombre mayor. Llevaba sombrero y una elegante gabardina gris que, a decir verdad, necesitaba pasar por la tintorería. Debajo de la gabardina vestía una chaqueta de tweed, corbata y unos pantalones grises raídos con la raya muy marcada. Zapatos bien lustrados con tacones desgastados. Era uno de esos jubilados que parecían abundar en el barrio de Majorstua. No era una suposición. Harry sabía que August Schultz tenía ochenta y un años, que había sido comerciante de confección y que había vivido en Majorstua toda su vida, salvo durante la guerra, que pasó en un barracón de Auschwitz. Y la rigidez de sus rodillas se debía a una caída de un puente peatonal de la calle Ringveien, cuando cruzaba para acudir a una de las habituales visitas a casa de su hija. La posición de los brazos, doblados en ángulo recto por el codo, reforzaba la impresión de muñeco mecánico. Del antebrazo derecho colgaba un bastón marrón, y en la mano izquierda sostenía un giro bancario que estaba a punto de entregar al joven de pelo corto que había al otro lado del mostrador número dos. Harry no podía verle la cara, pero sabía que miraba al hombre mayor con una mezcla de compasión y de enfado.
Eran ya las 15.17 horas y August Schultz había llegado, por fin. Harry suspiró.
Stine Grette, del mostrador número uno, contaba las setecientas treinta coronas del chico de gorro azul que acababa de entregarle un cheque nominal. El diamante que lucía en su anular izquierdo centellaba cada vez que dejaba un billete en el mostrador.
Harry tampoco podía verlo pero sabía que, a la derecha del chico, delante del mostrador número tres, había una mujer que mecía un cochecito por pura distracción, seguramente, ya que el pequeño estaba dormido. La mujer estaba esperando que la atendiera la señora Brænne la cual, a su vez, se afanaba ruidosamente en explicarle por teléfono a un señor que podía pagar mediante un autogiro aunque el destinatario no hubiese firmado nada, y que la que trabajaba en el banco era ella, no él. De modo que, ¿por qué no dar por concluida la discusión?
En ese instante se abrió la puerta de la sucursal bancaria y dos hombres, uno alto y otro de baja estatura, vestidos con monos oscuros idénticos, entraron rápidamente en el local. Stine Grette levantó la cabeza. Harry miró su reloj y empezó a contar. Los hombres se dirigieron a la esquina donde estaba Stine. El alto se movía como si sortease pequeños charcos a zancadas, y el pequeño se contoneaba al caminar como quien ha adquirido más músculos de los que su cuerpo es capaz de alojar. El chico del gorro azul se dio la vuelta lentamente y empezó a caminar hacia la puerta, tan concentrado en contar su dinero que no se percató de ellos.
– Hola -le dijo el alto a Stine, adelantándose para soltar de golpe un maletín negro en el mostrador. El pequeño se ajustó unas gafas de sol de cristal reflectante, se acercó y colocó al lado un maletín idéntico-. ¡El dinero! -exclamó con voz clara-. ¡Abre la puerta!
Fue como pulsar el botón de «pausa» y todos los movimientos que se estaban produciendo en la sucursal se congelaron en el acto. Tan sólo el tráfico que discurría al otro lado de la ventana confirmaba que el tiempo no se había detenido, así como el segundero del reloj de Harry, que ahora indicaba que habían pasado diez segundos. Stine pulsó un botón que tenía debajo de su mesa. Se oyó un zumbido y el más bajo empujó con la rodilla la pequeña puerta giratoria del fondo, junto a la pared.
– ¿Quién tiene la llave? -preguntó-. ¡Rápido, no tenemos todo el día!
– ¡Helge! -gritó Stine, por encima del hombro.
– ¿Qué? -respondió una voz procedente del único despacho del banco que, además, tenía la puerta abierta.
– ¡Tenemos visita, Helge!
Asomó entonces un hombre con pajarita y gafas para leer.
– Estos señores quieren que les abras el cajero automático, Helge -dijo Stine.
Helge Klementsen miró impasible a los dos hombres, que ya habían pasado al otro lado del mostrador. El más alto oteaba la puerta visiblemente nervioso, pero el bajito no apartaba la vista del director de la sucursal.
– Ah, sí, por supuesto -jadeó Klementsen, como si acabara de recordar una cita olvidada, y estalló en una risa ansiosa y estentórea.
Entre tanto, Harry no movió ni un músculo, concentrado en absorber con la vista los detalles de sus gestos y movimientos. Veinticinco segundos. Continuó mirando el reloj que colgaba sobre la puerta, pero en el límite de su campo de visión observó que el director de la sucursal abría desde dentro el cajero automático, extraía dos cajas metálicas alargadas llenas de billetes y se las entregaba a los dos hombres. Todo ocurrió con suma rapidez y en silencio.
– ¡Éstas son para ti, viejo!
El hombre bajito había sacado dos cajas idénticas del maletín, que ahora le entregó a Helge Klementsen. El director de la sucursal tragó saliva, asintió, las cogió y las colocó en el cajero.
– ¡Buen fin de semana! -exclamó el bajito, irguiéndose después de coger el maletín.
Un minuto y medio.
– Un momento, no tan deprisa-advirtió Helge.
El pequeño se detuvo.
Harry apretó las mejillas, intentando concentrarse.
– El recibo… -dijo Helge.
Los dos hombres se quedaron mirando un instante al menudo hombre canoso y el más bajito rompió a reír. Era una risa chillona y aguda, con un punto de histeria, como se ríe la gente que se ha tomado un chute de speed.
– No creerás que íbamos a largarnos sin tu autógrafo, ¿no? Y entregar dos millones sin recibo, ¡vamos!
– Ya, claro -dijo Helge Klementsen-. Pero a un compañero vuestro casi se le olvida la semana pasada.
– Hay mucha gente nueva en el trasporte de valores estos días -admitió el bajito mientras él y Klementsen firmaban y se repartían las copias amarilla y rosa.
Harry esperó a que la puerta de salida se cerrase tras ellos antes de mirar el reloj otra vez. Dos minutos y diez segundos.
A través del cristal de la puerta marrón vio alejarse la furgoneta blanca con el logotipo del banco Nordea.
Entonces se reanudaron las conversaciones entre las personas que había en el local. Harry no necesitaba contarlas, pero lo hizo de todas formas. Eran siete. Tres detrás del mostrador y tres delante, incluidos el bebé y el tío de los pantalones de peto que se había detenido ante la mesa del centro del local, para apuntar el número de cuenta en un formulario de ingreso a favor de Saga Solreiser, cosa que Harry sabía.
Página siguiente