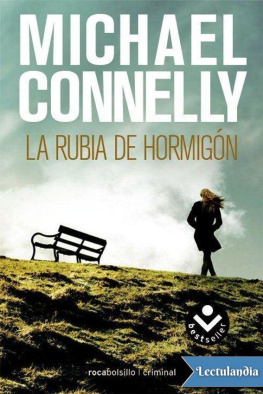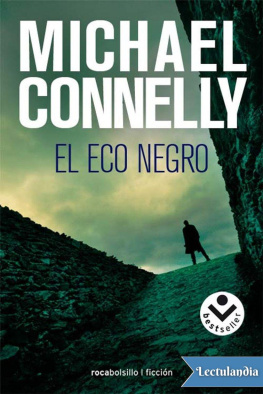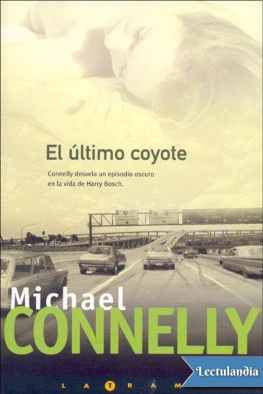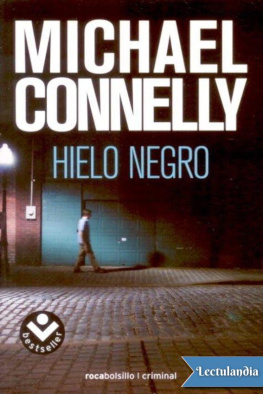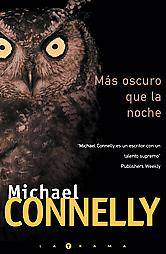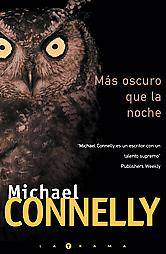
Michael Connelly
Mas Oscuro Que La Noche
Título Original: A Darkness More Than Night
Traducción: (2003) Javier Guerrero
Bosch miró a través de la ventanita cuadrada y vio que el hombre estaba solo en la celda. Se sacó la pistola de la cartuchera y se la entregó al sargento de guardia. Procedimiento habitual. La puerta de acero se abrió y el olor a sudor y vómito invadió los orificios nasales de Bosch.
– ¿Cuánto tiempo lleva aquí?
– Unas tres horas -dijo el sargento-. Ha dado uno con ocho, así que no sé qué va a sacarle.
Bosch entró en el calabozo y fijó la mirada en el bulto tirado boca abajo en el suelo.
– Muy bien, puedes cerrar.
– Ya me avisará.
La puerta corredera se cerró con un golpetazo discordante y una sacudida. El hombre del suelo se quejó, pero apenas llegó a moverse. Bosch se acercó y tomó asiento en el banco más próximo al borracho. Sacó la grabadora del bolsillo de la chaqueta y la dejó a su lado. Al mirar hacia la ventanita vio que el rostro del sargento retrocedía. Tocó el costado del hombre con la puntera del zapato. El hombre volvió a gruñir.
– Levántate, desgraciado.
El hombre del suelo giró lentamente la cabeza y luego la levantó. Tenía el pelo salpicado de pintura y el vómito se había solidificado en el cuello y la pechera de la camisa. Abrió los ojos, pero de inmediato volvió a cerrarlos al notar la cruda luz cenital del calabozo. Habló en un susurro ronco.
– Otra vez tú.
Bosch asintió.
– Eso es.
– Nuestra cita.
Una sonrisa se abrió paso entre la barba de tres días del rostro del borracho. Bosch advirtió que le faltaba un diente más que la última vez. Se agachó y puso la mano sobre la grabadora, pero no llegó a encenderla.
– Levántate, es hora de hablar.
– Olvídalo, tío. No quiero…
– Te estás quedando sin tiempo. Habla conmigo.
– Déjame en paz de una puta vez.
Bosch levantó la mirada hacia la ventanita. No había nadie. Volvió a mirar al hombre acostado en el suelo.
– Tu salvación está en la verdad. Ahora más que nunca. No podré ayudarte si no me cuentas la verdad.
– ¿Ahora eres cura? ¿Has venido a escuchar mi confesión?
– ¿Tú has venido a confesarte?
El hombre del suelo no dijo nada. Después de un rato, Bosch pensó que a lo mejor se había quedado dormido otra vez. Volvió a empujarlo con la puntera del zapato en los riñones. El hombre empezó a moverse, agitando brazos y piernas.
– Jódete. Paso de ti. Quiero un abogado.
Bosch se quedó un momento en silencio y se guardó la grabadora en el bolsillo. Luego se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, y juntó las manos. Miró al borracho y sacudió lentamente la cabeza.
– Entonces, supongo que no puedo ayudarte -le dijo.
Se levantó y golpeó la ventanilla para llamar al sargento de guardia. El borracho se quedó tumbado en el suelo.
– Viene alguien.
Terry McCaleb se volvió hacia su esposa y siguió la mirada de ésta por la serpenteante carretera. Vio un cochecito de golf que subía por la empinada y sinuosa calzada hacia la vivienda. El conductor quedaba oculto por el techo del coche.
Estaban sentados en la terraza trasera de la casa que él y Graciela habían alquilado en La Mesa Avenue. La vista se extendía desde la estrecha carretera de curvas hasta abarcar todo Avalon y su puerto, y desde allí toda la bahía de Santa Mónica hasta la neblina de contaminación que señalaba los límites de la gran ciudad. La vista era el principal motivo por el que habían elegido aquella casa para construir su nuevo hogar en la isla. Sin embargo, hasta que su esposa había hablado la mirada de McCaleb había estado en el bebé que tenía en brazos, no en el paisaje. Para él no había otro horizonte que los ojos azules y confiados de su hija.
McCaleb vio un número en el coche de golf que pasaba por debajo. Era alquilado. No era ningún vecino. Probablemente se trataba de alguien que había llegado en el Catalina Express. Aun así, se preguntaba por qué Graciela sabía que el visitante se dirigía a su casa y no a ninguna de las otras de La Mesa.
No hizo ninguna pregunta; ella ya había tenido premoniciones antes. Se limitó a esperar y poco después de que el cochecito de golf desapareciera de su campo visual, llamaron a la puerta. Graciela fue a abrir y no tardó en regresar a la terraza acompañada de una mujer a la que McCaleb no había visto desde hacía tres años.
La detective de la oficina del sheriff Jaye Winston sonrió al ver al bebé en sus brazos. Era una sonrisa genuina, pero al mismo tiempo era la sonrisa de desconcierto de alguien que no había venido a conocer un bebé. McCaleb sabía que la gruesa carpeta verde que llevaba en una mano y la cinta de vídeo que sostenía en la otra significaban que Winston había venido por trabajo. Trabajo relacionado con la muerte.
– Terry, ¿qué tal?
– No podría estar mejor. ¿Recuerdas a Graciela?
– Claro, y ¿quién es este bebé?
– Es CiCi.
McCaleb nunca utilizaba el nombre formal de la niña con los demás. Sólo la llamaba Cielo cuando estaba a solas con ella.
– CiCi -repitió Winston, y vaciló como si estuviera esperando una explicación, pero como no le dieron ninguna agregó-: ¿Qué tiempo tiene?
– Casi cuatro meses. Es grandota.
– Vaya, sí, ya lo veo… Y el niño, ¿dónde se ha metido?
– Raymond -dijo Graciela-. Está con unos amigos hoy. Terry tenía una excursión de pesca y por eso se ha ido al parque a jugar a softball.
La conversación era entrecortada y extraña. O bien Winston no estaba interesada o no estaba habituada a ese tipo de charla intrascendente.
– ¿Te apetece beber algo? -preguntó McCaleb, al tiempo que le entregaba el bebé a Graciela.
– No, gracias, me he tomado una Coca-cola en el ferry.
Como si le hubieran dado pie, o tal vez indignada por ser pasada de unos brazos a otros, la niña empezó a llorar y Graciela dijo que se la llevaría adentro. Dejó a Winston y a McCaleb en el porche. McCaleb señaló la mesa redonda y las sillas donde cenaban muchas noches cuando la pequeña dormía.
– Mejor nos sentamos.
Cedió a Winston la silla que ofrecía una mejor perspectiva del puerto. Ella puso en la mesa la carpeta verde, que McCaleb reconoció como el expediente de un asesinato, y encima la cinta de vídeo.
– Es preciosa -dijo ella.
– Sí, es encantadora. Me quedaría mirándola todo el…
McCaleb se detuvo y sonrió al darse cuenta de que ella estaba hablando de la vista y no de su hija. Winston también sonrió.
– La niña es preciosa, Terry. De verdad. Tú también tienes buen aspecto con este bronceado.
– He estado saliendo en el barco.
– ¿Y la salud va bien?
– No puedo quejarme de nada más que del montón de pastillas que me hacen tomar. Pero llevo tres años ya, y sin problemas. Creo que estoy a salvo, Jaye. Sólo tengo que seguir tomando esas condenadas pastillas y debería seguir así.
McCaleb sonrió y ciertamente parecía la personificación de la salud. El mismo sol que había oscurecido su piel había causado el efecto contrario en su cabello. Cortado muy corto y limpio, parecía casi rubio. El trabajo en el barco también había contribuido a definir los músculos de brazos y hombros. Lo único que lo delataba quedaba oculto por la camisa: la cicatriz de treinta y tres centímetros dejada por el trasplante.
– Enhorabuena -comentó Winston-, parece que te ha ido muy bien. Nueva familia, nueva casa… apartado de todo.
Winston se quedó callada un momento, volviendo la cabeza como si quisiera asimilar la panorámica y la isla y la vida de McCaleb, todo a la vez. McCaleb siempre había pensado que Jaye Winston era atractiva en un estilo un poco masculino. Tenía el pelo rubio rojizo largo hasta los hombros. Nunca la había visto maquillada en el tiempo que trabajaron juntos, pero tenía unos ojos agudos y conocedores y una sonrisa fácil y en cierto modo triste, como sí en todo viera el humor y la tragedia al mismo tiempo. Llevaba vaqueros negros y una camiseta blanca debajo de un blazer negro. Tenía aspecto de ser leal y dura, y McCaleb sabía por experiencia que lo era. Solía recogerse el pelo tras la oreja con frecuencia mientras hablaba, y a él le resultaba un gesto atractivo, por alguna razón desconocida. Siempre había pensado que de no haber conectado con Graciela quizá habría tratado de conocer mejor a Jaye Winston. Y también sentía que ella lo sabía de un modo intuitivo.
Página siguiente