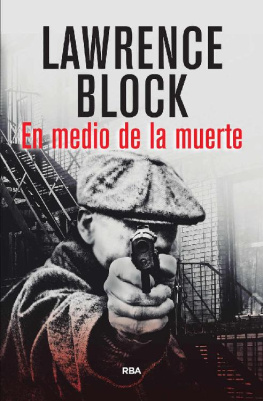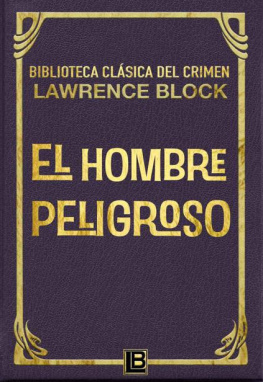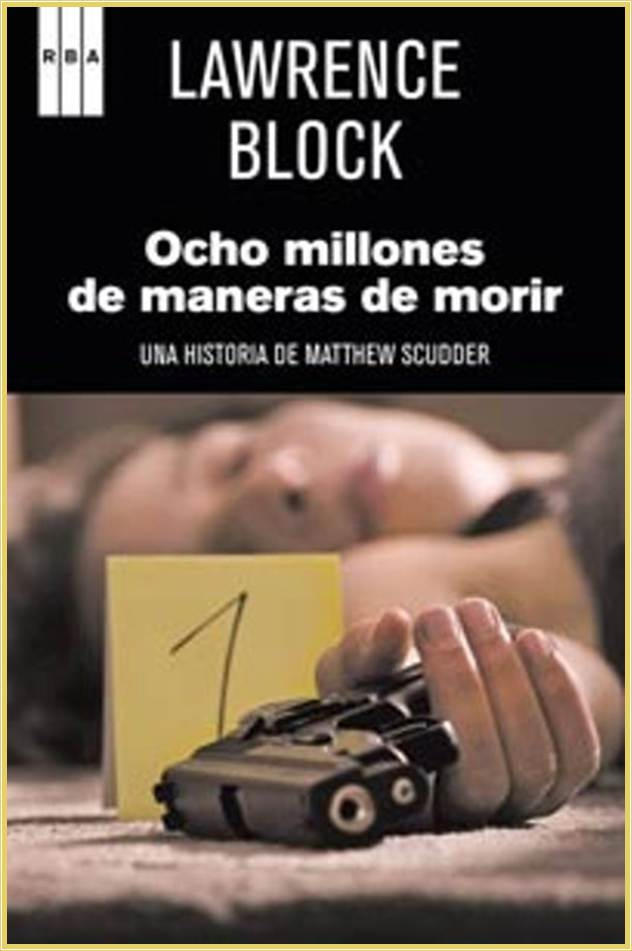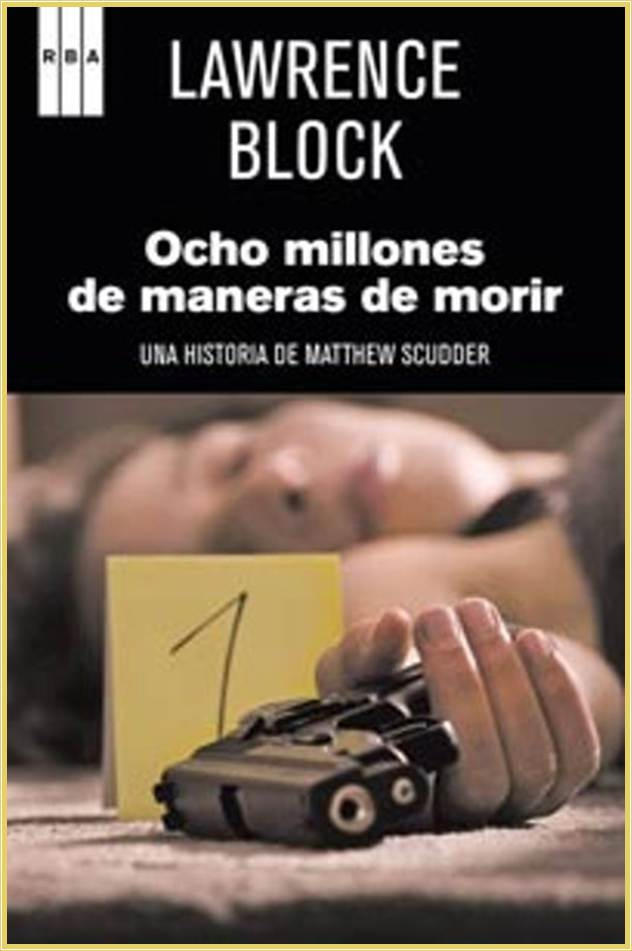
Lawrence Block
8 millones de maneras de morir
Matt Scudder, 5
Block, nacido en Buffalo, Nueva York, en 1938, forma parte de una generación de escritores y amigos, dedicados al género policiaco en la costa este de los Estados Unidos, entre los que se cuentan Donald Westlake, Brian Garfield y Justin Scott. Escritor profesional desde 1961, ha publicado más de treinta novelas, casi todas ellas organizadas en series en torno a un personaje: Con Bernie Rodenbarr va a crear varias historias en la línea de ladrón generoso (por las que es conocido en España): "El ladrón que leía a Spinoza" y "El ladrón que citaba a Kipling"; con su personaje Evan Tanner va a trabajar historias de espionaje llenas de humor. Pero serásu serie Matt Scudder, un detective privado y expolicía neoyorquino "que encuentra la inspiración en el fondo de la botella", con la que Block va a triunfar. La serie que hasta la fecha incluye siete libros, recibióel elogio de James M. Cain ("El suspense crece y crece. Más que superior"), Joe Gores ("realismo, compasión, diálogos bellamente recreados que evocan los ricos sonidos de Nueva York, vida callejera, y soluciones violentas en el corazón de la historia, satisfactorias y llenas de movimiento") entre otros profesionales de la literatura policiaca.
Y dentro de esa reconocida serie, "Ocho millones de maneras de morir", ha sido considerada su obra maestra, y recibido en 1983 el Edgar, premio que concede la asociación de escritores policiacos de los Estados Unidos.
PIT II
La vi entrar. Hubiera sido difícil no haberla visto. Tenía los cabellos rubios, casi blancos, eso que llamamos rubio platino cuando hablamos de los niños pequeños. Los suyos estaban peinados en trenzas alrededor de la cabeza y sujetos con prendedores. Tenía una frente alta y despejada y unas mejillas prominentes y una boca quizás un poco grande. Montada en las botas camperas debía medir más de uno ochenta -la mayor parte en las piernas-. Vestía vaqueros de color borgoña y una chaqueta de piel de color dorado. Había llovido ininterrumpidamente durante todo el día, y ella no llevaba nada en la cabeza ni ningún tipo de paraguas. Algunas gotas de lluvia brillaban como diamantes en su plateada cabellera.
Se detuvo un momento en la entrada, lo justo para arreglarse un poco. Eran las tres y media de un miércoles por la tarde, lo cual es lo mismo que decir la hora más tranquila en el bar de Armstrong. La clientela de la comida había desaparecido hace tiempo y aún era muy temprano para la clientela que venía al terminar la jornada. Dentro de quince minutos un par de profesores vendrían a tomar un trago, a continuación serían algunas enfermeras del hospital Roosevelt que terminaban su turno a las cuatro. Por el momento, no había más que tres o cuatro en la barra y una pareja que estaba terminando una botella de vino en una de las mesas próximas a la entrada. Y yo, por supuesto, sentado en mi mesa de costumbre, al fondo.
Me descubrió en seguida. El azul de sus ojos me cautivó de un extremo a otro de la habitación. Se detuvo un momento en la barra para asegurarse de no tropezar con las mesas.
– ¿Sr. Scudder? Soy Kim Dakkinen, la amiga de Elaine Mardell.
– Ella me ha telefoneado. Tome asiento.
– Gracias.
Se sentó enfrente de mí. Dejó su bolso de mano encima de la mesa y sacó de él un paquete de cigarrillos y un encendedor, luego se detuvo con el cigarrillo sin encender para preguntarme si me molestaba que ella fumase. Le respondí que no me importaba en absoluto.
Su voz me sorprendió. Era melodiosa con acento del medio oeste. Tras las botas, las pieles, los rasgos severos y el nombre exótico, esperaba el sello de las fantasías de un masoquista: áspero, duro, europeo. También era más joven de lo que me había parecido en un primer momento. Veinticinco años, no más.
Alumbró el cigarrillo y dejó el encendedor encima del paquete de tabaco. Evelyn, la camarera, llevaba trabajando en el turno de día dos semanas, ya que había conseguido un pequeño papel en un espectáculo para comediantes aficionados. Parecía que siempre iba a bostezar de un momento a otro. Vino a la mesa mientras Kim Dakkinen estaba jugueteando con su encendedor. Kim pidió un vaso de vino blanco. Evelyn me preguntó si quería más café, y al responder que sí Tim dijo:
– ¡Oh! ¿Usted toma café? Creo que tomaré café en vez de vino. ¿Es posible?
Cuando los cafés llegaron, Kim añadió leche y azúcar, revolvió, bebió un trago y me confesó que no bebía mucho, sobre todo al empezar la jornada. Pero ella era incapaz de beber café solo como yo. Jamás hubiera podido beberlo así; tenía que estar dulce, con leche, casi como en un desayuno, y, sin duda tenía suerte ya que no tenía problemas de peso, podía comer todo lo que quisiera sin engordar un gramo; ¿no era eso tener suerte?
Dije que estaba de acuerdo.
¿Hacía mucho tiempo que conocía a Elaine? Cuatro años, respondí. Bien, ella no la había conocido durante tanto tiempo, de hecho no hacía tanto tiempo que ella estaba en Nueva York, de manera que no la conocía tan bien, de todas formas pensaba que Elaine era terriblemente simpática. ¿Y yo? Yo también, le dije. Y además era una persona inteligente, sensible, y eso es muy importante, ¿no es verdad? Era de la misma opinión.
La dejé que se tomara su tiempo. Poseía un vasto repertorio de chismes. Mientras hablaba no dejaba de sonreír y de mirarte directamente a los ojos, y habría probablemente conquistado el título de Miss Simpática en cualquier concurso de belleza donde no hubiera ganado el primer premio directamente, y si le llevaba un rato ir al grano no me importaba lo más mínimo en absoluto. No tenía ninguna otra cosa que hacer y me encontraba a gusto donde estaba.
Me dijo:
– ¿Usted ha sido policía?
– Hace unos cuantos años.
– Y ahora es un detective privado.
– No exactamente.
Sus ojos se ensancharon. Eran de un azul muy vivo, de una sombra tan poco habitual que me llevaba a pensar que si no llevada lentes de contacto. En algunos casos las lentillas hacen extraños efectos en el color de los ojos, que pueden intensificar o modificar.
– No tengo licencia -expliqué-. Cuando opté por no llevar placa me imaginé que no querría tampoco llevar licencia -ni cubrir impresos, ni tener nada que ver con los inspectores de impuestos-. Mis actividades son a nivel extraoficial.
– ¿Pero eso es lo que hace? ¿Es así como se gana la vida?
– Así es.
– ¿Cómo llamaría usted a lo que hace?
Se podría llamar traer el pan a casa, con la única salvedad de que no tengo que realizar muchos esfuerzos. Los trabajos me vienen, no me tomo la molestia de buscarlos. Rechazo más trabajos que los que llevo entre manos. Los que acepto son aquellos que no sé cómo rechazar. En este momento estaba tratando de saber lo que esta mujer quería de mí y que excusa pondría para decirle que no.
– No sé como llamarlo -le dije-. Se podría decir que presto servicios a los amigos.
Su rostro se alegró. Había estado sonriendo sin parar desde que franqueó la puerta, pero esta era la primera sonrisa que alcanzó hasta sus ojos.
– Oh, eso es estupendo. Puesto que yo tengo verdadera necesidad de un favor. También tengo necesidad de un amigo.
– ¿Cuál es el problema?
Encendió otro cigarrillo para darse a si misma el tiempo de pensar, luego bajó la mirada y contempló sus manos al mismo tiempo que depositaba el encendedor encima del paquete de tabaco. Sus uñas cuidadas, largas sin excesos, esmaltadas con el color marrón rojizo de un viejo Oporto. Llevaba un anillo de oro con una piedra de color verde tallada en forma de rectángulo en el dedo anular de su mano izquierda. Me dijo:
Página siguiente