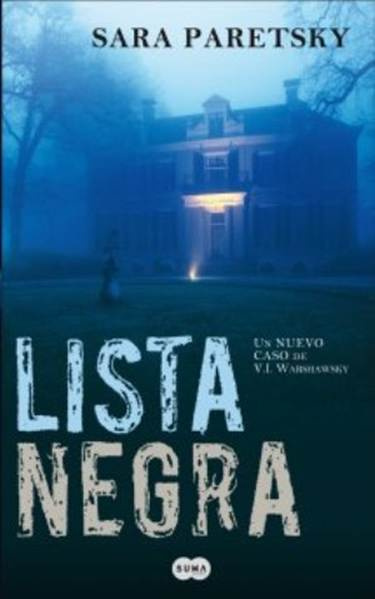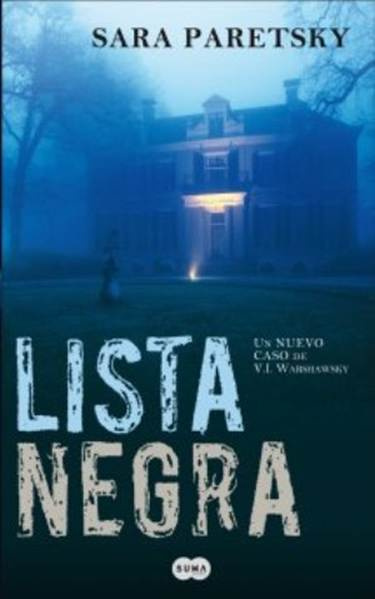
Warshawski 11
Título original: Blacklist
© 2006, Sara Paretsky
© De la traducción, 2006, Mariano García
Para Geraldine Courtney Wright, artista y escritora
– Valiente, lúcida y extraordinaria-, y una auténtica gran dama:
No encuentro descanso al no viajr;
Quiero beber la vida hasta las heces.
La doctora Sarah Neely me proporcionó valiosos consejos médicos. Jill Koniecsko hizo posible que pudiera navegar por Lexis-Nexis. Judi Phillips sabía con exactitud cómo un magnate ladrón habría construido un estanque ornamental en 1903. Jesús Mata ayudó a V.I. con su restaurante mexicano del barrio. Sandy Weiss fue una fiera en los temas tecnológicos, y la Fact Factory de Jolynn Parker ofreció como siempre resultados asombrosos. Eva Kuhn me aconsejó sobre los gustos musicales de Catherine Bayard. C-Dog senior contribuyó con su habitual ingenio en los títulos de los capítulos; éstos son, como siempre, un cariñoso recuerdo de Don Sandstrom, que los atesoraba.
Michael Flug, archivero de la Colección Vivían Harsh, fue de enorme ayuda al orientarme en la búsqueda de los documentos relativos al Proyecto Federal de Teatro Negro. Margaret Kinsman me habló de esta gran colección en el jardín de mi casa.
El doctor Robert Kirschner, gran patólogo forense, murió en el verano de 2002. Su presencia en prisiones y fosas comunes desde Nigeria hasta Bosnia, desde El Salvador hasta el South Side de Chicago, llevó un poco de justicia a las víctimas de la tortura y el genocidio, y todos lamentamos su pérdida. A pesar de la naturaleza e importancia de su trabajo, el doctor Kirschner también disfrutaba con las aventuras de V.I. En los últimos dieciséis años sacó tiempo para aconsejarme sobre las formas y los medios de asesinar a sus adversarios. Durante su enfermedad terminal, charlamos sobre los desgraciados finales a los que tienen que enfrentarse los personajes de Lista negra. Le echo de menos como consejero, como amigo y como el gran altruista que era.
Ésta es una obra de ficción. Si bien menciono como parte del trasfondo de la novela hechos históricos que sucedieron realmente, como el Proyecto Federal de Teatro, el Comité de Actividades Antiamericanas y algunas figuras del ámbito artístico en la década de 1930, como Shirley Graham, todos los personajes que tienen un papel en la historia, así como hechos tales como la destrucción de la Cuarta Enmienda, no son más que el invento de un cerebro enloquecido a fuerza de insomnio crónico. Cualquier semejanza con personas, instituciones, gobierno o legislación reales es pura coincidencia.
UN PASEO POR EL LADO OSCURO
Las nubes que ocultaban la luna hacían que me resultara difícil orientarme. Había estado en la finca el día anterior por la mañana, pero en la oscuridad todo era distinto. No dejaba de tropezar con raíces de árboles y cascotes de ladrillo de los senderos en mal estado.
Trataba por todos los medios de no hacer ruido, por si efectivamente había alguien merodeando, pero me importaba más mi seguridad: no quería torcerme un tobillo y tener que arrastrarme por el camino hasta la carretera. En un momento determinado tropecé con un ladrillo suelto, caí sentada y fui a darme justo en la rabadilla. Me hice tanto daño que se me saltaron las lágrimas, y tuve que aspirar hondo para no lanzar un grito. Mientras me frotaba la zona dolorida, me pregunté si Geraldine Graham me habría visto caer. Puede que su vista no fuera tan buena, pero sus prismáticos disponían de estabilizadores de imagen así como de lentes para visión nocturna.
La fatiga me impedía concentrarme. Era medianoche, no muy tarde para lo que es habitual en mí, pero llevaba unos días durmiendo mal; estaba inquieta y me sentía sola.
A raíz de lo del World Trade Center yo estaba tan desconcertada y sobrecogida como los demás en Estados Unidos. Al cabo de un tiempo, cuando los talibanes se vieron obligados a esconderse y todo apuntaba a que lo del ántrax era obra de un maníaco del país, daba la impresión de que la mayoría de la gente se había envuelto en el rojo-blanco-y-azul de la bandera americana y regresado a la normalidad. Sin embargo, a mí me resultaba imposible hacer otro tanto mientras Morrell siguiera en Afganistán, por más que él disfrutara durmiendo en cuevas mientras seguía la pista a los milicianos convertidos en diplomáticos y vueltos a convertir en milicianos.
Cuando el equipo médico de Medicina Humanitaria fue a Kabul en el verano de 2001, Morrell, que tenía un contrato para escribir un libro sobre la vida cotidiana bajo el régimen talibán, se unió a aquél. «He sobrevivido a cosas peores», decía cuando mostraba mi preocupación por que pudiera enemistarse con el famoso departamento talibán para la Prevención del Vicio.
Eso fue antes del 11 de septiembre. Después, Morrell desapareció durante diez días. Entonces dejé de dormir, a pesar de que un miembro de Medicina Humanitaria me llamó desde Peshawar para decirme que, sencillamente, Morrell estaba en una zona sin conexión telefónica. La mayor parte del equipo huyó a Pakistán justo después del ataque al World Trade Center, pero Morrell había arreglado un viaje con un viejo amigo que se dirigía a Uzbekistán con el fin de hacer un reportaje sobre los refugiados que escapaban hacia el norte. «Una oportunidad única en la vida», me contó la persona que me llamó que había dicho Morrell; que era lo mismo que en su momento dijo sobre Kosovo. Tal vez aquélla era la oportunidad de una vida distinta.
Cuando en octubre empezamos con los bombardeos, primero Morrell se quedó en Afganistán para cubrir la guerra de cerca y en persona, y después para hacer un seguimiento del gobierno de coalición. Margent.online, la versión digital de la vieja revista mensual Margent, de Filadelfia, le pagaba por unos reportajes de guerra que él iba guardando con el propósito de reunirlos en un libro. The Guardian también le compraba sus historias de vez en cuando. E incluso yo llegué a verlo unas cuantas veces en la CNN. Qué extraño resulta contemplar el rostro de la persona amada transmitiendo a veinte mil kilómetros de distancia, tan extraño como saber que cien millones de personas escuchan la misma voz que te susurra palabras de amor al oído. O más bien que susurraba palabras de amor.
Cuando reapareció en Kandahar, primero sollocé de alivio, luego le grité a través de los satélites. «Pero, querida -se defendió-, estoy en una zona de guerra, en un lugar sin electricidad ni antenas para móviles. ¿No te llamó Rudy desde Peshawar?».
En los meses que siguieron no paró de ir de un sitio a otro, de modo que en realidad yo nunca sabía dónde se encontraba. Pero al menos se ponía en contacto conmigo más a menudo, sobre todo cuando necesitaba ayuda: «V.I., ¿podrías averiguar por qué han aislado a Ahmed Hazziz en la prisión de Coolis?», «V.I., ¿podrías investigar si el FBI ha comunicado a la familia de Hazziz adónde lo llevaban?», «Me voy corriendo a una importante entrevista con el primogénito de la tercera esposa del jefe de la región. Luego te pongo al corriente».
Me molestaba un poco que se me considerase un centro gratuito de investigación. Nunca creí que Morrell fuese un adicto a la adrenalina -como esos periodistas que necesitan estar en medio del desastre-, pero aun así le envié un seco correo electrónico en el que le preguntaba qué era lo que trataba de demostrar.
«Más de una docena de periodistas occidentales han sido asesinados desde que comenzó la guerra», escribí yo en una ocasión. «Cada vez que enciendo el televisor, debo prepararme para lo peor».
Su respuesta electrónica llegó en cuestión de minutos.
Página siguiente