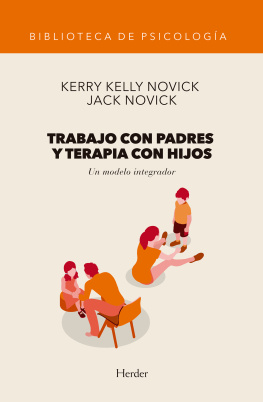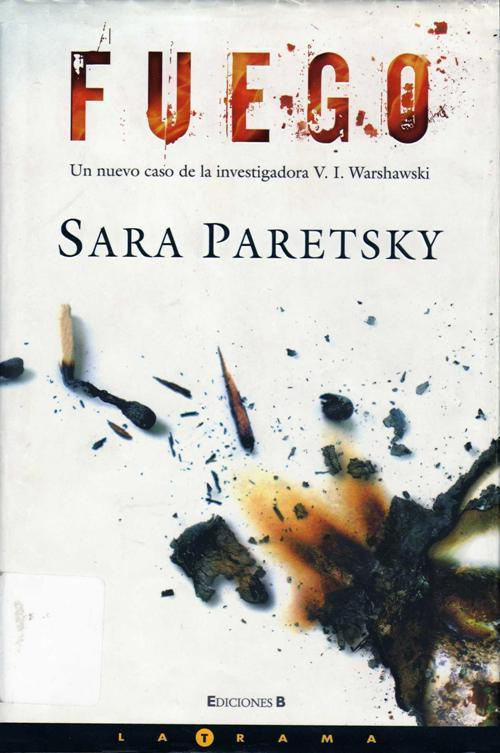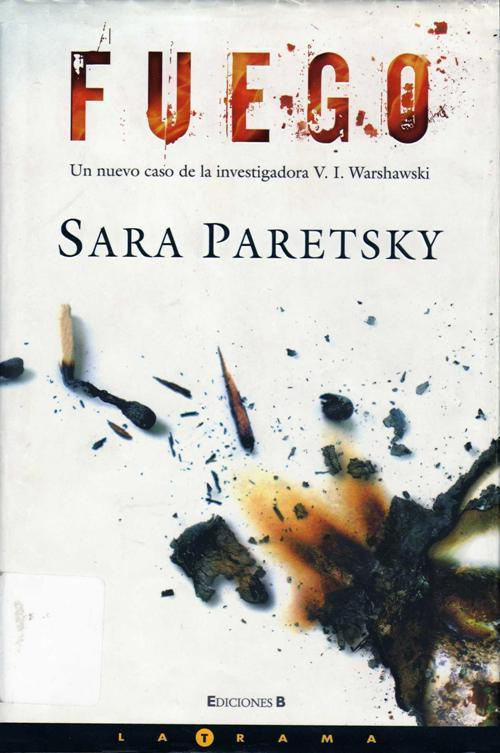
Fire Sale (2005)
V.I. Warshawski 12
Para Rachel, Phoebe, Eva, Samantha y Maia, con la esperanza de que el mundo cambie.
Helen Martin, doctora en Medicina, me brindó una ayuda inestimable al darme a conocer el síndrome del QT largo, la afección cardíaca que padece una de las jugadoras de baloncesto del equipo de V. I. Agradezco su asesoramiento acerca de la enfermedad, sus síntomas y su tratamiento. Gracias a la doctora Susan Riter por presentarnos.
Kurt Nebel, director de distrito de la CID Recycling and Disposal Facility de la calle Ciento veintiocho, fue muy generoso con su tiempo y pericia al explicarme cómo y dónde se deshace de su basura la ciudad de Chicago. Dave Sullivan fue quien me preparó tan importante contacto y también me abrió las puertas de las iglesias de South Chicago; le estoy muy agradecida por todas mis experiencias en esa atribulada comunidad.
La ciudad de Chicago genera más de diez mil toneladas de basura al día; ocuparse de ella es una tarea de enormes proporciones. Aunque los vertederos de la ciudad han acabado por llenarse durante los dos últimos años y Chicago envía la mayor parte de la basura doméstica fuera del municipio, he mantenido en activo el vertedero de la calle Ciento veintidós porque convenía a la trama de este libro.
Gracias a Janice Christiansen, presidenta de FlagSource, por permitirme visitar su fábrica, y gracias a Beth Parmley por su bien informada y amena labor de guía. Ella fue quien me sugirió el accidente que se describe en el capítulo 44, «La grabadora: ¿ángel o demonio?». Sandy Weiss, de Packer Engineering, me puso en contacto con dicha empresa y me proporcionó un valiosísimo asesoramiento técnico, que incluyó fotografías del accidente. Fly the Flag no guarda ninguna clase de parecido con FlagSource.
Judi Phillips me ayudó con las plantas del jardín de V. I. en la niñez. Kathy Lyndes fue muy generosa con su tiempo y experiencia en muchos aspectos, incluida la minuciosa tarea de acabar el manuscrito. Jolynn Parker y la Fact Factory también me ayudaron sobremanera. Calliope impidió que me marchitara delante del ordenador robándome los zapatos en los momentos adecuados. Como de costumbre, el avejentado C-Dog llevó a cabo su tarea de primer lector, corrector y creador de títulos para los capítulos poniendo en peligro sus rótulas.
Debo un agradecimiento especial a Constantine Argyropoulos por los cedés que creó con la música de V. I., los cuales comprenden todas las piezas que ésta ha cantado u oído a lo largo de los años. Nick Rudall aportó las expresiones en latín de la entrenadora McFarlane.
Este libro es una obra de ficción. Nada en él pretende reflejar la realidad de la vida moderna en Norteamérica. Para los puristas de la NFL, confieso que trasladé el partido Kansas City-New England del 22 al 15 de noviembre de 2004. En cuanto a los lectores que teman que V. I. no adula suficientemente a las multinacionales, ruego que recuerden que se trata de un personaje de ficción y que sus opiniones no reflejan forzosamente los de la autora.
Había recorrido la mitad del terraplén cuando vi el fogonazo. Me tiré al suelo y me cubrí la cabeza con los brazos. Y sentí en el hombro un dolor tan intenso que no pude siquiera gritar.
Tumbada boca abajo entre la maleza y la basura, respiré con jadeos cortos, como un perro, los ojos vidriosos, hasta que el dolor remitió lo suficiente para poder moverme. A gatas, me alejé poco a poco de las llamas, me puse de rodillas y me quedé bien quieta. Intenté con toda mi voluntad que mi respiración volviera a ser pausada y profunda, que alejara el dolor lo bastante para soportarlo. Era una astilla de metal o de cristal, un trozo de ventana que había salido disparado como la flecha de una ballesta. Tiré de la astilla pero el gesto desató tal torrente de dolor en mi cuerpo que faltó poco para que perdiera el conocimiento. Me acurruqué y apoyé la cabeza sobre las rodillas.
Cuando la punzada se atenuó, miré hacia la fábrica. Tras la ventana que había estallado todo era fuego rojo y azul, un resplandor tan denso que no se distinguían las llamas, sólo la masa de colores intensos. Los rollos de tela almacenados allí avivaban el incendio.
Y Frank Zamar. Me acordé de él con un sobresalto de consternación. ¿Dónde se encontraba cuando aquella bola de fuego había estallado? Me levanté como buenamente pude y eché a caminar dando traspiés.
Llorando de dolor, saqué mis ganzúas y me puse a hurgar en la cerradura. No fue hasta el tercer intento en vano que recordé mi teléfono móvil. Lo busqué a tientas en mis bolsillos y llamé a los bomberos.
Mientras aguardaba a que llegasen seguí probando en la cerradura. La herida del hombro izquierdo dificultaba mis movimientos. Traté de sujetar las llaves con la mano izquierda, pero ese lado del cuerpo me temblaba; no conseguía agarrar las piezas metálicas con firmeza.
Era un incendio inesperado, aunque en realidad no esperaba nada especial cuando llegué allí. Sólo fue una insidiosa desazón la que me llevó de nuevo a Fly the Flag mientras volvía a casa. Giré en redondo en Escanaba y fui zigzagueando por calles cubiertas de baches hasta South Chicago Avenue. Ya habían dado las seis, estaba oscuro, pero aun así al pasar por delante de Fly the Flag vi unos coches en el patio. La calle estaba desierta, aunque eso no era tan raro en aquel descampado; sólo circulaban unos pocos vehículos rezagados, furtivos, gente que salía de las pocas fábricas que seguían en pie para dirigirse a los bares o a su casa.
Dejé el Mustang en una calle lateral confiando en que no atrajera la atención de ningún desaprensivo. Metí el móvil y la cartera en los bolsillos del abrigo, cogí mis ganzúas de la guantera y guardé el bolso en el maletero.
Al amparo de la oscuridad de la fría noche de noviembre, subí gateando al terraplén trasero de la fábrica, la empinada colina que eleva la autovía de peaje que pasa sobre la vieja barriada. El rugido del tráfico por encima de mi cabeza acallaba cualquier ruido que yo hiciera, incluso el grito que solté cuando tropecé con un neumático y caí de bruces al suelo.
Desde mi puesto de observación casi a la altura de la autovía veía la entrada trasera y el patio lateral pero no la fachada del edificio. A las siete, cuando terminó el turno, apenas entreví las siluetas de los trabajadores dirigiéndose cansinamente a la parada del autobús. Algunos coches avanzaban detrás de ellos dando tumbos por la rampa de salida.
Las luces seguían encendidas en el extremo norte de la planta. Frente a mí, una de las ventanas del sótano también mostraba un pálido resplandor fluorescente. Si Frank Zamar aún estaba en el local, cabía esperar que estuviera haciendo algo, cualquier cosa, desde comprobar el inventario hasta poner ratas muertas en los conductos de ventilación. Busqué entre los escombros un cajón al que encaramarme para ver la parte de atrás. Había bajado media cuesta hurgando los desechos cuando la luz de la ventana se apagó y, al instante, se inflamó.
Seguía bregando con la cerradura de la puerta principal cuando las sirenas dejaron oír su lamento en South Chicago Avenue. Dos camiones, un vehículo de mando y una legión de blanquiazules gritaban en el patio.
Unos cuantos hombres con impermeables negros me rodearon. Tranquila, señorita, retírese, lo tenemos todo controlado, los golpes de las hachas contra el metal, Dios mío, mira lo que tiene en el hombro, llama una ambulancia, una gigantesca mano enguantada llevándome en brazos con la misma soltura que si fuese un bebé, no una detective de sesenta y cuatro kilos, y más tarde, sentada de lado en el asiento del pasajero del vehículo de mando, con los pies en el suelo, jadeando otra vez. Una voz que conocía:
Página siguiente