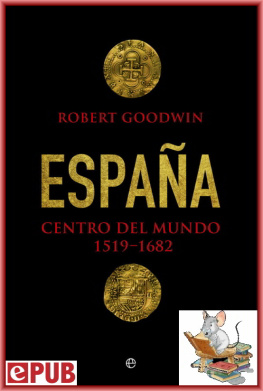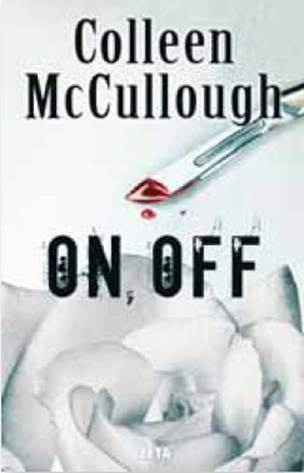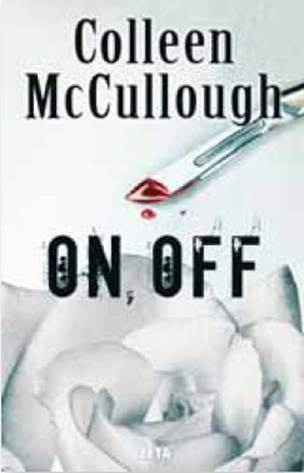
Colleen Mccullough
On, Off
Delmonico – 01
Para Helen Sanders Brittain,
con el sentido recuerdo de los viejos tiempos,
y mucho amor
Primera parte
OCTUBRE-NOVIEMBRE 1965
Miércoles 6 de octubre de 1965
Jimmy despertó poco a poco. Al principio, tan sólo fue consciente de una cosa: hacía un frío de mil demonios. Le castañeteaban los dientes, tenía la carne dolorida, no sentía los dedos de las manos y los pies. ¿Y por qué no veía nada? ¿Por qué no veía? A su alrededor no había sino oscuridad cerrada, una negrura tan densa como nunca había conocido. A medida que despertaba, comprendió asimismo que estaba apresado en algo estrecho, apestoso, desconocido. ¡Envuelto de pies a cabeza! Tuvo un acceso de pánico y empezó a chillar, a clavar frenéticamente las uñas en aquello que le constreñía, fuera lo que fuese. Lo rasgó e hizo trizas, pero como la gelidez persistía tras conseguir liberarse, el terror le volvió loco. Había otras cosas alrededor de él, el mismo tipo de ataduras apestosas, pero por más que chillara, desgarrara, destrozara, no hallaba forma de salir, no alcanzaba a ver una partícula de luz o sentir un soplo de calor. De modo que chilló, rasgó, destrozó, con el corazón rugiéndole en los oídos y sin oír otra cosa que sus propios sonidos.
Otis Green y Cecil Potter entraron juntos a trabajar, tras encontrarse en la calle Once y saludarse con una amplia sonrisa. A las siete en punto de la mañana, pero ¿no era fantástico no tener que fichar? Su lugar de trabajo era un sitio civilizado, eso saltaba a la vista. Colocaron sus fiambreras en el pequeño armario de acero inoxidable que habían reservado para su uso particular; no hacía falta candado, allí no había ladrones. Luego se pusieron con la faena del día.
Cecil oyó a sus criaturas llamándole; fue directo a su puerta y la abrió.
– ¡Hola, chicos! -los saludó con ternura-. ¿Cómo estamos, eh? ¿Hemos dormido todos bien?
La puerta silbaba todavía al cerrarse tras Cecil cuando Otis fue a ocuparse de la tarea menos apetecible del día: vaciar la nevera. Su cubo de basura de plástico con ruedas olía a limpio y fresco; colocó en él una bolsa nueva y lo empujó hasta la puerta de la cámara frigorífica, que era de acero, pesada, de las de tirador con cierre hermético. Lo que ocurrió a continuación fue bastante confuso: en cuanto abrió la puerta algo cruzó a toda velocidad por delante de él, aullando desenfrenadamente.
– ¡Cecil, ven aquí fuera! -gritó-. ¡Jimmy aún está vivo, tenemos que atraparlo!
El gran mono se encontraba en un estado de excitación descontrolado, pero cuando Cecil le tendió los brazos después de hablarle unos instantes, Jimmy se lanzó a ellos, tiritando, ahogando sus chillidos en un gimoteo.
– Por Dios, Otis -dijo Cecil, acunando al animal como un padre a su hijo-, ¿cómo ha cometido semejante distracción el doctor Chandra? El pobre animal ha pasado toda la noche encerrado en la nevera. Tranquilo, Jimmy, tranquilo. Ha llegado papá, pequeño, ¡ya estás a salvo!
Los dos hombres estaban horrorizados, y a Otis le latía el corazón como si fuera un flan de gelatina, pero no había pasado nada serio. El doctor Chandra se pondría loco de contento cuando supiera que Jimmy no había muerto a pesar de todo, pensó Otis, volviendo hacia la cámara frigorífica. Jimmy valía cien de los grandes.
Ni siquiera un fanático de la limpieza como Otis podía desterrar el olor de la muerte del frigorífico, por más que lo restregara con desinfectantes y desodorantes. El hedor, no a descomposición sino a algo más sutil, envolvió a Otis mientras accionaba el interruptor de la luz para alumbrar el interior de acero inoxidable de la cámara. Ay, tío, ¡Jimmy lo había dejado todo hecho un Cristo! Por todas partes había bolsas de papel hechas jirones desparramadas, ratas decapitadas, pelos blancos y tiesos, colas obscenamente desnudas. Y, tras la docena de bolsas de ratas, un par de bolsas mucho más grandes, también hechas trizas. Con un suspiro, Otis fue a coger más bolsas de un armario y empezó a poner orden en el caos que Jimmy había dejado. Una vez debidamente devueltas a sus bolsas las ratas muertas, metió el brazo en la cámara helada y tiró hacia sí de la primera de las bolsas grandes. La habían rasgado de arriba abajo, dejando totalmente al descubierto la mayor parte de su contenido.
Otis abrió la boca y emitió un chillido tan agudo como el de Jimmy, y seguía chillando cuando Cecil asomó desde el cuarto de los monos. Entonces, aparentemente sin reparar en Cecil, dio media vuelta y salió a la carrera del animalario, pasillo abajo, hasta llegar al vestíbulo y salir por la puerta, abriendo y cerrando las piernas en una carrera agotadora por la calle Once hasta su casa, en el segundo piso de un destartalado edificio de tres viviendas.
Celeste Green estaba tomando café con su sobrino cuando Otis irrumpió en la cocina; ambos se pusieron en pie, sobresaltados, Wesley olvidando de golpe su apasionada diatriba sobre los crímenes de Whitey. Celeste fue a buscar sus sales mientras Wesley hacía sentar a Otis. Al volver con la botella, apartó a Wesley con malos modos de su camino.
– ¿Sabes cuál es tu problema, Wes? ¡Que siempre estás en medio! ¡Si no estuvieras siempre cruzándote con Otis, él no iría diciendo que no vales para nada! ¡Otis! ¡Otis, cariño, despierta!
A Otis se le había decolorado la piel de un marrón intenso a un gris pálido que no mejoró nada cuando le encasquetaron los vapores de amoniaco bajo la nariz, pero al menos volvió en sí, y apartó la cabeza.
– ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? -preguntó Wesley.
– Un trozo de mujer -musitó Otis.
– ¿Un qué? -terció, cortante, Celeste.
– Un trozo de mujer. En la nevera, en el trabajo…, donde las ratas muertas. Un cono y un vientre. -Se echó a temblar.
Wesley hizo la única pregunta que para él contaba.
– ¿Era blanca o negra?
– ¡No le importunes con eso, Wes! -exclamó Celeste.
– Negra no era -dijo Otis, llevándose las manos al pecho-. Pero tampoco blanca. De color -añadió; se deslizó por la silla y cayó al suelo.
– ¡Llama a una ambulancia! Venga, Wes, ¡llama a una ambulancia!
Ésta llegó muy deprisa, debido a dos hechos felices: uno, que el Hospital Holloman estaba justo a la vuelta de la esquina; y el otro, que a esa hora de la mañana el trabajo escaseaba. Bastante vivo todavía, Otis Green fue introducido en la ambulancia con su esposa acurrucada a su lado. El apartamento quedó en manos de Wesley le Clerc.
No permaneció allí mucho rato, no con semejante noticia. Mohammed el Nesr vivía en el 18 de la calle Quince, y había que contárselo. ¡Un trozo de mujer! No negra, pero tampoco blanca. De color. Eso para Wesley era tanto como negra, al igual que para todos los miembros de la Brigada Negra de Mohammed. Ya era tiempo de ajustar cuentas con los blanquitos por los doscientos y pico años de opresión, tratando a las personas negras como a ciudadanos de segunda, o incluso como a bestias sin alma inmortal.
Tras salir de la cárcel en Louisiana, había decidido marchar al norte, a Connecticut, con la tía Celeste. Deseaba labrarse una reputación de hombre negro que se hace valer, y eso resultaba más fácil en una parte del país menos dada que Louisiana a enchironar a los negros por nada. En Connecticut era donde campaban Mohammed el Nesr y su Brigada Negra. Mohammed era un hombre culto, tenía un doctorado en Derecho -¡conocía sus derechos!-. Pero, por razones que Wesley comprendía cada día al mirarse en el espejo, Mohammed el Nesr había despreciado a Wesley por insignificante. Era un negro de plantación, un perfecto don nadie. Pero nada de eso había amilanado a Wesley; ¡estaba decidido a demostrar quién era en Holloman, Connecticut! Y lo haría hasta el punto de que, algún día, Mohammed tendría que alzar la cabeza para mirarle a él, Wesley le Clerc, negro de plantación.
Página siguiente