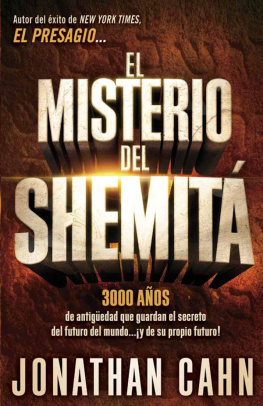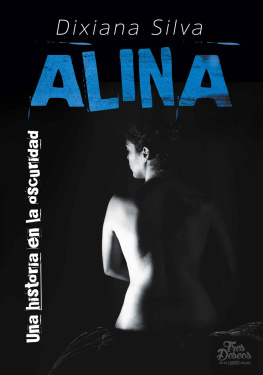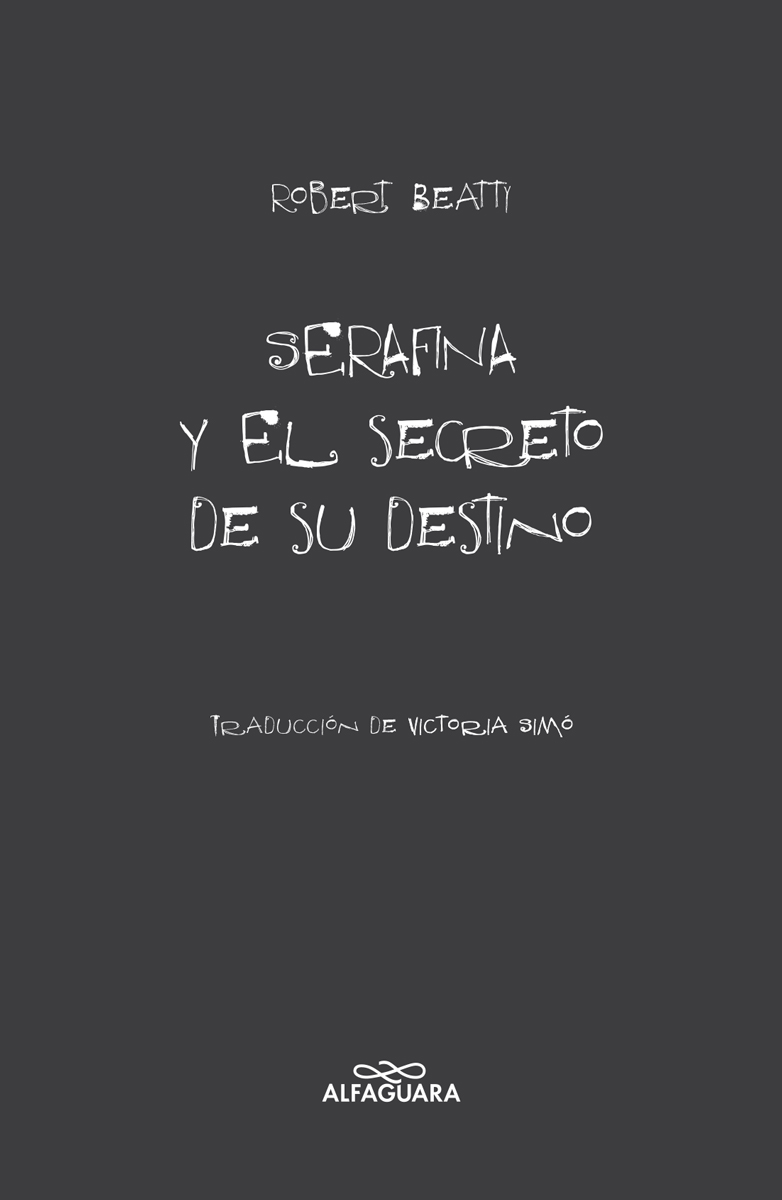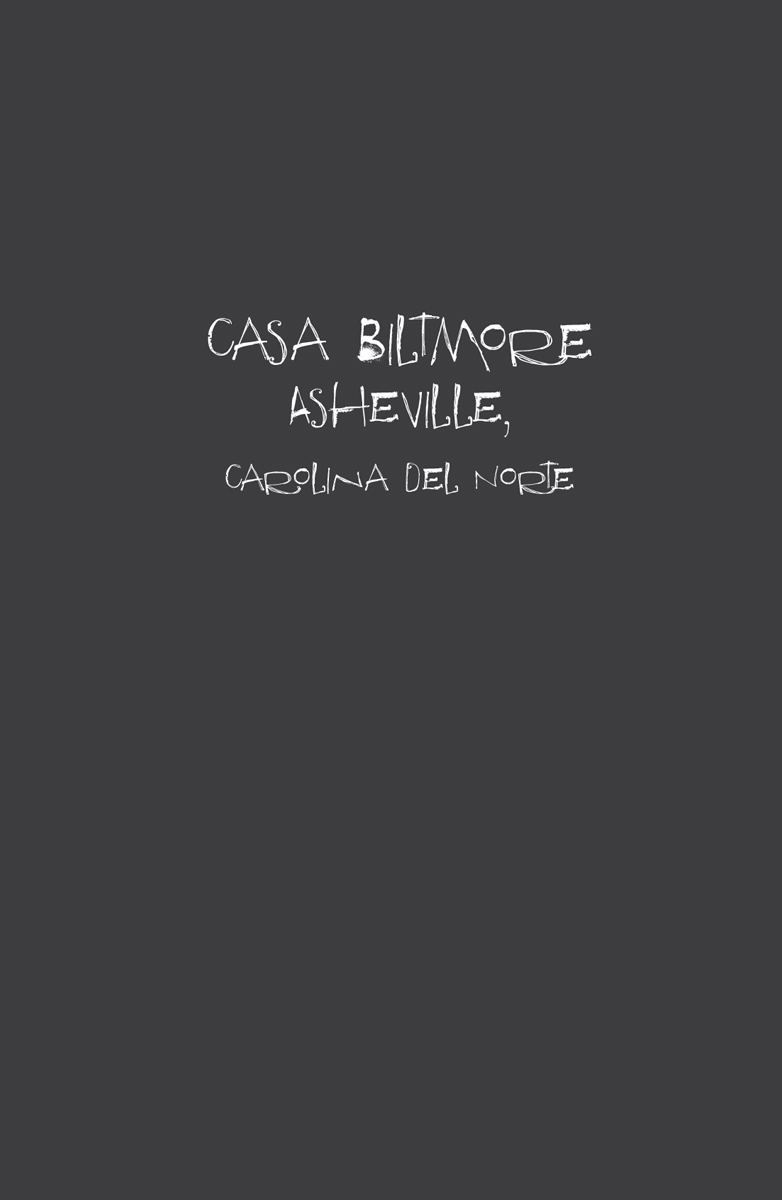Serafina abrió los ojos y no vio nada más que negrura, una oscuridad tan profunda que se preguntó si aún los tendría cerrados.
Llevaba un rato sumida en el tenebroso abismo de un sueño confuso y turbulento cuando una voz amortiguada la había despertado, pero ahora no percibía nada, ni voz alguna ni el más mínimo movimiento.
Normalmente sus ojos de gato le permitían ver en cualquier circunstancia, incluso en los lugares más sombríos, pero allí la oscuridad era absoluta. Escudriñó las tinieblas buscando un atisbo de luz, por pequeño que fuera. No vio nada, ni un mínimo rayo de luna asomando por la rendija de alguna ventana, ni el menor parpadeo de un farol al fondo de algún pasillo.
Solo negrura.
Cerró los ojos y los abrió de nuevo. Fue inútil. La oscuridad era absoluta.
¿Y si me he quedado ciega? , se preguntó.
Aturdida, aguzó los oídos para captar movimientos en la oscuridad, igual que hacía cuando cazaba ratas en las profundidades de los sótanos de Biltmore. Pero no pudo percibir los típicos crujidos nocturnos, ni tampoco el rumor distante de los criados. No oyó los ronquidos de su padre en el jergón, ni los chirridos de las máquinas, ni el tictac de algún reloj, ni siquiera unos pasos lejanos. Jamás había experimentado un silencio y una quietud tan profundos. No estaba en Biltmore.
Recordando la voz que la había despertado, escuchó de nuevo, pero tanto si había sido real como el producto de un sueño, la voz se había esfumado.
¿Dónde estoy? , pensó, estupefacta. ¿Cómo he llegado aquí?
En ese momento, como en respuesta a su pregunta, un sonido llegó a sus oídos.
Tu-tum.
Por un momento, eso fue todo.
Tu-tum, tu-tum.
El latido de su corazón y el pulso de la sangre.
Tu-tum, tu-tum, tu-tum.
Cuando movió la lengua para humedecerse los labios acartonados, Serafina notó un sabor ligeramente metálico en la boca.
Pero no era metal.
Era sangre. Su propia sangre, que fluía por las venas, a su lengua y a sus labios.
Quiso carraspear, pero su intento se transformó en una respiración repentina, violenta, ahogada, como si fuera el primer aliento que hubiera tomado nunca. A medida que fluía la sangre, un cosquilleo le recorrió los brazos y las piernas, todo su cuerpo.
¿Qué pasa aquí? , pensó. ¿Qué me ha sucedido? ¿Por qué acabo de despertar en esta situación tan rara?
Repasando su existencia hasta el momento, recordó haber vivido con su padre en el taller, haberse enfrentado a la capa negra y al bastón maligno junto a su mejor amigo, Braeden. Había hecho realidad su sueño de recorrer las elegantes estancias de Biltmore y de compartir el mundo diurno de la gente distinguida. Pero si intentaba recordar qué había sucedido a continuación, se sentía igual que cuando te esfuerzas por atrapar los retazos de un sueño que se esfuma al vuelo, en el instante mismo de despertar. Estaba tan desorientada y confusa como si intentara recordar una vida anterior.
Todavía no se había movido, pero notaba que estaba de espaldas sobre una superficie lisa y alargada. Tenía las piernas estiradas, las manos descansando sobre el pecho, una encima de otra, igual que si alguien la hubiera colocado en postura de reposo con respeto y cariño.
Despacio, separó las manos y las desplazó hacia los costados de su cuerpo para palpar la superficie que la sostenía.
Notó un material duro, como tablones de madera tosca, pero desprendían un helor extraño. Los tablones no deberían estar fríos , discurrió Serafina. No tanto. No tan helados .
Se le aceleró el corazón. El pánico se desató en su interior.
Intentó sentarse, pero se estampó la cabeza contra otra superficie dura que se extendía sobre ella, a pocos centímetros de su frente. Con una mueca de dolor, Serafina volvió a tumbarse.
Presionó con las manos los tablones de la parte superior. Las yemas de los dedos eran ahora sus únicos ojos. No palpó grietas entre los tablones, ninguna separación. Ahora le sudaban las palmas. Sus respiraciones se acortaron. Un miedo atroz la recorrió cuando estiró el cuerpo para volverse de lado y se topó con tablones también, a pocos centímetros de sus hombros y brazos. Pateó con fuerza. Golpeó con los puños. Las tablas la envolvían de pies a cabeza, la encerraban por los cuatro costados.
Serafina gruñó, presa de la frustración, el miedo y la rabia. Arañó y se revolvió, se retorció e hizo palanca, pero no pudo escapar. La habían encerrado en un cajón de madera chato y alargado.
Frenética, acercó la cara a la esquina de la caja y olisqueó, igual que un animal atrapado, con la esperanza de percibir algún olor del mundo exterior a través de los mínimos resquicios que quedaban entre tabla y tabla. Lo intentó en una esquina y luego en la otra, pero el olor era el mismo en todas partes.
Tierra , pensó. Estoy rodeada de tierra húmeda y putrefacta .
¡Me han enterrado viva!

Serafina yacía en el gélido y negro espacio de un ataúd enterrado. El terror se apoderó de su mente.
Tengo que salir de aquí , se decía. Necesito respirar. ¡No estoy muerta!
Sin embargo, no veía nada. No podía moverse. Nada llegaba a sus oídos salvo el susurro de su propia respiración entrecortada. ¿Cuánto aire quedaría ahí abajo? Notó una presión en los pulmones. Le costaba respirar. Quería que viniera su padre. Quería que acudiera su madre a sacarla de allí. ¡Alguien tenía que rescatarla! Frenética, posó las manos en la tapa del ataúd, a la altura de la cabeza, y empujó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Sus propios chillidos le taladraban los oídos en ese recinto terrible, negro y asfixiante.
Y entonces pensó en lo que le diría su padre si estuviera allí. «Piensa con la cabeza, niña. Discurre lo que necesitas y pon manos a la obra.»
Respiró profundamente, se tranquilizó y trató de discurrir. No podía mirar con los ojos, pero palpó con los dedos la falda y las mangas de su vestido. Estaban desgarrados. Pero si hubiera muerto y hubieran celebrado un funeral en su honor, le habrían puesto un vestido bonito. Quienquiera que la hubiera enterrado lo había hecho a toda prisa. ¿La habían dado por muerta? ¿O querían que sufriera la más horrible de las agonías?
En ese momento oyó un levísimo golpeteo ahogado, allá en lo alto. Sintió renacer la esperanza. ¡Pasos!
—¡Socorro! —gritó a todo pulmón—. ¡Ayúdeme! ¡Por favor, ayúdeme!
Gritó y siguió gritando. Aporreó la madera a la altura de la cabeza. Agitó las piernas. Pero los pasos se fueron alejando hasta dejar tras de sí un silencio tan absoluto que Serafina empezó a dudar de que hubiera oído nada.
¿Sería el caminante la persona que la había enterrado? ¿Había arrojado la última palada de tierra sobre ella y la había abandonado a su suerte? ¿O solo era alguien que pasaba por ese lugar y no tenía la menor idea de que Serafina estaba allí? Volvió a aporrear la madera con los puños y gritó:
—¡Por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Estoy aquí abajo!
Fue inútil.
Estaba sola.
Una nueva oleada de oscura desesperación barrió su alma.
No podía escapar.
No saldría de allí viva.
No , pensó, apretando los dientes. No voy a resignarme a morir aquí abajo. No voy a rendirme. Voy a ser valiente. Voy a encontrar la manera de escapar.