Llámame Ela
Primera edición: diciembre 2018
ISBN: 9788417587826
ISBN eBook: 9788417587260
© del texto:
Isabella Granados Peñaloza
© de las ilustraciones del interior:
Felipe Berthelsen Murcia
© de esta edición:
 , 2018
, 2018
www.caligramaeditorial.com
info@caligramaeditorial.com
Impreso en España – Printed in Spain
Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright . Diríjase a info@caligramaeditorial.com si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Este libro está dedicado a Carlos Aug usto Br unal y a las familias de Mónica Gonzales Parra y Da niel Vallejo Ál zate , p orque a veces en la vida tomamos decisiones y, en otras ocasiones, las decisiones nos toman a nosotros.
Agrad ecimientos
Este libro ha sido posible gracias a muchas personas, por eso en estas páginas quiero mostrar mi profundo agradecimiento.
Ante todo, esto no hubiera sido posible sin Dios.
A mi papá, por sus largas charlas, sus frases célebres y sus sabios consejos, que me sirvieron mucho para dar vida a los personajes.
A mi mamá, por ser paciente, apoyarme y luchar incansablemente por este gran sueño y por mí.
A mis inigualables hermanos, por estar ahí, junto a mí, dándome fuerzas y recordándome que la vida es bella.

«Que hables con una persona todos los días no significa nada».
Ela
*
«Entonces miró hacia la ventana recordando los placeres que la rodeaban aquel día en esa cama. Cuando al oído le susurraban “mía, mía hasta la mañana”».
Estaba al lado de él, con él. Eran cerca de las seis y media de la mañana. Podía sentir cómo acariciaba mi espalda, cómo recorría cada centímetro de mi cuerpo con sus dedos; cómo jugaba con mi pelo, mirándome a los ojos tan fijamente, para luego besarme ligeramente en el cuello; una sensación dulce, pero al mismo tiempo fuerte recorría todo mi ser cuando me susurraba al oído «Ela, mi hermosa Ela, nunca me dejes».
Miraba al cielo raso con terminado color caramelo preguntándome: ¿es real? ¿Podía creerlo? ¿Era yo? ¿En qué momento había empezado a creer en todo esto? Tantas situaciones, cosas y momentos que podían cambiar tu modo de ver la vida en un corto tiempo. Mientras pasaba mis ligeros dedos a través de su cabello, miraba alrededor, tratando de recordar cómo había empezado todo.
Yo no era una mujer sencilla, de trato fácil, por decirlo de alguna manera; mi cerebro actuaba y mi corazón obedecía. En algún punto de mi existencia dejé de ser dominada por los sentimientos, con el pasar de los años entendí que eso era ineficiente, inservible, complicaba la vida y alejaba la tranquilidad.
Es posible que la primera vez que entendí esto fuera en la época en la que murió mi madre; me marcó profundamente el momento en que mi papá me dijo que ya no la vería nunca más. O quizá fue que una pelea era el recuerdo más claro que tenía como reflejo del amor más grande del mundo, o tal vez que me hubiera facturado en un avión y me hubiera mandado lejos dos años mientras él podía tener un duelo «seguro» por su esposa, sin darse cuenta de que su hija estaba perdiendo todo su mundo, incluido su propio padre.
Viajé a los siete años a la casa de mis tíos Eloísa, hermana de mi madre, y Fabián, su esposo. Fue como entrar en una oscuridad profunda a buscar consuelo, pero solo había un frío impenetrable. Ellos, como yo, no habían superado la muerte de mi madre; y aunque me llenaran de juguetes, regalos y nanas, nunca sentí un abrazo. Me alejaron para no estar obligados a tener el más mínimo contacto conmigo; y cuando sentía su tacto, no me miraban a los ojos. Todo me quedó claro una noche en la que escuché a mi tía decir: «¡Ni siquiera puedo mirarle la cara, Fabián! Es tan parecida a ella que me duele verla». No entendí qué quería decir eso, para mí lo único claro era que ella no me quería, que no debía estar en ese lugar. «Todo va a estar bien, es cuestión de tiempo», le contestó la voz pausada de mi tío. Pero eso no era verdad, el tiempo pasaba y todo seguía igual, incluso peor. Sabía de mi padre solo dos veces a la semana por llamadas telefónicas; siempre era distante y seco. No es que fuera su culpa, el dolor se escuchaba en su voz con cada llamada.
Lo único que anhelaba era volver a mi casa, pero tuve que esperar dos años lejos de todo lo que había conocido y de lo que creía real. Crecí alejada de cualquier muestra de amor, y lo despreciaba; olvidé qué era pasar un cumpleaños con mi familia, que mi mamá me hiciera un peinado para ir al colegio o que alguien me leyera un cuento por la noche. Tenía breves recuerdos de cosas así, de cuando estaba en casa, pero prefería no recordar; pensar en que esos momentos habían existido me hacía detestar más mi presente.
La gente de fuera era fría; debía ser el frío del lugar, no lo sé. Pero nunca pude conectar con nadie, sentía que al ser extranjera no era bienvenida. Mis días allí estaban repletos de lecciones de piano, idiomas, arte, cualquier cosa para olvidar que no estaba en el colegio. No valía la pena matricularme en una institución cuando se suponía que pronto regresaría a casa; pero así pasaron dos años. Todos los días alguien me decía qué tenía que hacer, pero jamás me preguntaron qué quería hacer. Fui obediente, mejoré cada una de mis aptitudes y cumplí todos los deseos de mis tíos; no recordaba en absoluto a mi madre, trataba de bloquear cada recuerdo para no sufrir.
En mi habitación, demasiado amplia y grande para una niña de siete años, veía pasar primavera, verano, otoño e invierno, hasta que la niña de siete se convirtió en la de nueve; y así, un poco más señorita, mi papá decidió que era hora de regresar a casa.
Al llegar, encontré en el aeropuerto a Sonia, mi nana, y a Ricardo, el chófer, esperándome con un cartel gigante que decía: «¡Bienvenida, Ela!».
Aunque mi mirada buscara incansable a mi padre, tuve que aceptar que él no llegaría; así que cogí mis maletas y subí al coche.
Al día siguiente recibí una carta en el desayuno que decía:
Mi querida Ela, cuánto te he pensado. Debes estar tan hermosa como tu madre. Lamentablemente, estoy en negocios en Japón, pero Sonia ya tiene todo arreglado. Entrarás a estudiar mañana mismo, sé que no me decepcionarás. Recuerda que eres del linaje De la Vega, el triunfo lo llevas en la sangre.
Yo creo en ti.
Con amor,
Papá
Acababa de llegar y ya mi vida estaba organizada; nuevamente el qué tenía que hacer. Al día siguiente empezaría a estudiar en uno de los colegios para señoritas más prestigioso de la ciudad, pero estaría retrasada dos años con respecto a las otras estudiantes de mi edad, lo que claramente no me iba a facilitar la tarea de adaptarme. Y así, de repente, un día estaba en el frío del norte y al otro estaba en un establecimiento con los mismos colores de mi uniforme: rojo, blanco y azul.
Parecía una mansión enorme, llena de monjas y reglas. Teníamos clase en diferentes aulas; pero fuera donde fuera, yo pasaba el día entero mirando por la ventana. Hablaba muy poco, no participaba en clase, no hacía amigas. Hasta que un día una niña sonriente se me acercó; era bonachona, de mejillas rosadas, rizos dorados y un poco regordeta. No estaba sola, a su lado había otras niñas; todas me miraban con curiosidad.


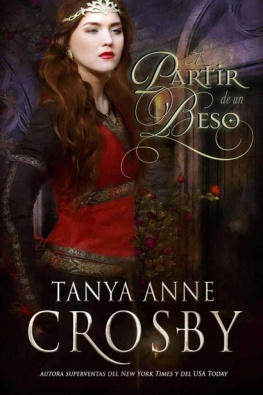


 , 2018
, 2018