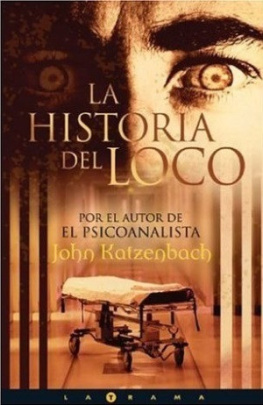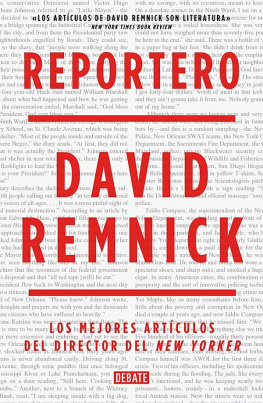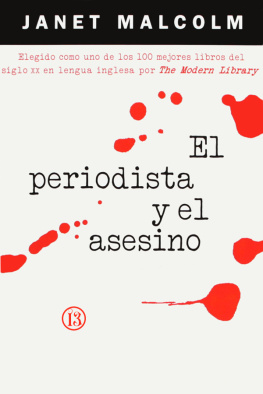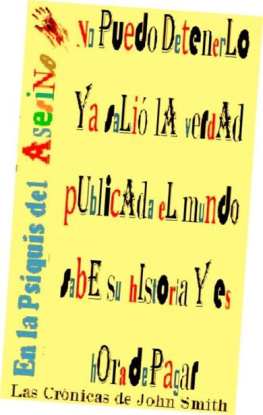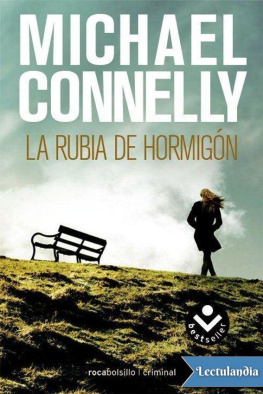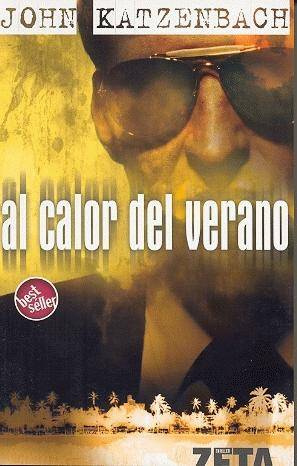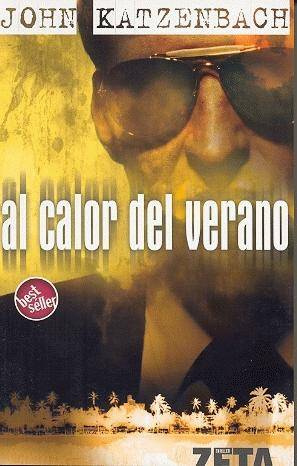
John Katzenbach
Al calor del verano
Título original: In the Heat of the Summer
Traducción: Nora Escoms
Un hombre que hacía footing encontró a la primera víctima cerca del decimotercer hoyo.
Era un hombre común y corriente, de mediana edad, que se preocupaba por su corazón y su dieta; un agente de bolsa que repasaba mentalmente cifras, valores y opciones mientras corría por el perímetro del campo de golf.
Se trataba de un club privado en medio de una zona muy selecta del condado, con un césped bien cuidado, altos pinos y majestuosas palmeras.
El calor se dejaba sentir desde primeras horas de la mañana y el hombre recorría su ruta habitual por instinto, maquinalmente, sin fijarse en dónde ponía los pies. Había dado tres vueltas al campo de golf, más concentrado en el Dow Jones, en su trabajo y en lo que haría durante las vacaciones que en el camino por donde iba. Al atajar por el borde del campo, levantó la mano en un acto reflejo para secarse el sudor de los ojos. En ese momento, percibió un atisbo de color entre los helechos, las palmeras y la maleza: una silueta entre las sombras matutinas.
El agente de bolsa siguió corriendo, oyendo el sonido apagado de sus pisadas en la tierra. Completó otra larga vuelta al campo y se preguntó qué habría sido aquello que le había llamado la atención. Por tanto, al acercarse al decimotercer hoyo para acometer la cuarta y última vuelta, aflojó poco a poco el paso a fin de verlo mejor. Fue entonces cuando súbitamente se percató del calor que hacía y del sol, que brillaba como una lámpara suspendida sobre el campo de golf. Esta vez avistó algo de color carne y un destello fugaz de cabellos rubios. Se detuvo y contuvo la respiración por unos instantes; luego se internó en la maleza en dirección al cadáver.
– Oh, Dios mío -exclamó, aunque nadie podía oído.
Más tarde, me contó que cuando comprendió qué era lo que tenía delante se quedó sin aliento, como si hubiese echado una carrera a toda velocidad, y que permaneció inmóvil durante un rato, al sol, aturdido, intentando recuperar la respiración. Según dijo, nunca antes había visto una persona asesinada. La había observado con una mezcla de horror y fascinación durante un minuto, tal vez dos, y luego había arrancado a correr a toda velocidad, con el corazón latiéndole tan fuerte que él casi podía oír los latidos, hacia la casa más cercana, para llamar a la policía.
La víctima era una adolescente.
En ese entonces, al principio de todo yo no imaginaba siquiera que esa historia se convertiría en la más importante de mi vida. Tampoco tuve el menor presentimiento, nada que alertase mi sexto sentido de periodista del peligro que corría de verme envuelto en el caso, de descuidar mi habitual objetividad hasta perderla por completo.
Los hechos se produjeron durante la temporada de huracanes de ese año. Todo comenzó en junio, en el momento en que las primeras grandes tempestades del verano empiezan a formarse a miles de kilómetros de distancia, sobre el Atlántico. Es la estación media en Miami: el sol tropical baña las calles de la ciudad como un gran reflector, eliminando toda sombra, dejando el aire estancado y cargado de un calor asfixiante.
En cierto modo, la historia evolucionó como una gran tormenta: a medida que se desarrollaba, cobraba mayor envergadura. Recuerdo que en ese entonces una borrasca se había situado sobre el Caribe, frente a las costas de Venezuela. Se había originado en el mar, cerca de África, y las corrientes de aire habían desplazado a través del océano aquel enorme e incontenible temporal de viento y lluvia. Se trataba de la primera tormenta de la temporada, y el Servicio Meteorológico Nacional la había llamado Amy, que resultó ser el nombre de la primera víctima.
Al fondo de la sala de redacción había un enorme mapa meteorológico en el que, durante la temporada de tormentas, se marcaba la posición y el curso de cada una de ellas. Seguir su trayectoria en el mapa formaba parte del trabajo de todos los periodistas de la ciudad. Diariamente comprobábamos el avance de la borrasca, discutíamos las probabilidades y estudiábamos las fotografías de satélite enviadas por las agencias de noticias. Según recuerdo, la foto de aquella tormenta mostraba una gran masa difusa de nubes turbulentas superpuestas sobre el mapa del Caribe. La península de Florida semejaba un enorme dedo que invitaba a la tormenta a acercarse. Examinábamos las fotografías en busca de algún indicio de que la tempestad cambiaría, adoptaría una forma más definida y, convertida en huracán, se acercaría a la ciudad, rugiendo sobre las aguas.
En la pared, junto al mapa meteorológico, había una vieja fotografía enmarcada, amarillenta y arrugada, que servía de recordatorio a todos los que trabajábamos en el Journal. La habían tomado durante la tormenta de 1939, que alcanzó una intensidad tres. En ella aparecía una gran palmera inclinada hasta tal punto que el tronco quedaba paralelo al suelo. Al fondo se divisaba una ola de casi cuatro metros que había barrido Miami Beach y la bahía para morir finalmente en el centro de la ciudad, en Biscayne Boulevard.
La historia, claro está, no era sobre un huracán pero, a su manera, según descubrí más tarde, aquellos asesinatos tenían mucho en común con un ciclón: comenzaron en un lugar extraño y lejano y arrasaron la ciudad como una ola impulsada por alguna poderosa fuerza natural. Recuerdo que el día del primer asesinato (el Cuatro de Julio, un año antes del Bicentenario, un año después de la renuncia del presidente) todos estábamos preocupados por esa primera gran tormenta cercana a la costa venezolana y la observábamos extraer fuerzas de las cálidas aguas del Caribe. En la redacción no se hablaba de otra cosa. Parecía que llegaría a intensidad cinco, la más devastadora. El periódico publicaba artículos especulativos a toda página sobre el potencial asesino de la tormenta. Hacía ya mucho tiempo que no se desataba una tempestad importante, según decían los empleados más antiguos de la oficina, y flotaba en el aire el presentimiento de que esa masa gris de viento y lluvia se dirigía hacia nosotros.
Sin embargo, nos equivocábamos. La tormenta nunca llegó a Miami sino que se dirigió tierra adentro, hacia la costa de América Central, donde mató a muchas personas y dejó a muchas otras sin hogar. Sin embargo, eso ocurrió algunas semanas más tarde. Entonces, a principios de julio, toda nuestra atención estaba centrada en esa tormenta, lo que, al menos en mi memoria, me ayuda a explicar por qué nuestros ojos miraban en otra dirección cuando la verdadera tempestad de la temporada estalló muy cerca de nosotros.
Así pues, ese 4 de julio llegué temprano a la oficina. Era mi primer día de trabajo después del funeral de mi tío. Aunque no tenía la obligación de ir ese día, había regresado algo inquieto de mi viaje al norte y necesitaba ocuparme en algo que ahuyentara de mi mente las escenas familiares. Ahora advierto que mi mente tiende a relacionar una cosa con otra -el asesinato de la adolescente y el suicidio de mi tío-, como si formaran parte de un mismo suceso, pese a que ocurrieron con algunos días de diferencia y a cientos de kilómetros de distancia.
No había mucha gente en la redacción, puesto que era festivo y muy de mañana. Eché un vistazo a mi buzón, que estaba vacío, y leí por encima la primera edición del Miami Post, que ya había salido. Me senté a mi escritorio y pensé en llamar a Christine para decirle que había vuelto, pero era probable que ella ya estuviera en el hospital, pasándole esponjas, pinzas y escalpelos a los médicos enfrascados en la extirpación de un tumor. Decidí telefonear más tarde y quedar con ella para cenar. Abrí las páginas deportivas del
Página siguiente