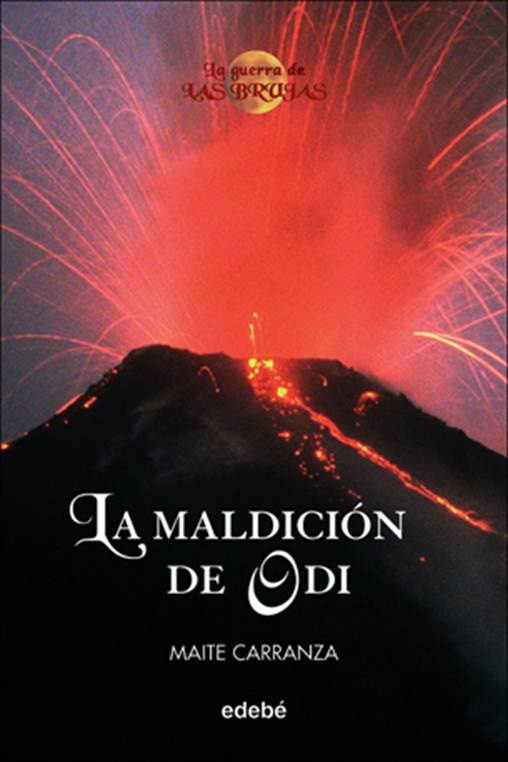
Maite Carranza
La Maldición De Odi
Trilogía de la Guerra de las Brujas #3
A lo largo de estos últimos tres años he vivido sumergida
en el mundo de los clanes Omar, rodeada de sus tótems,
buceando en sus profecías y absorta en sus luchas.
De esa experiencia han nacido tres libros.
Y todo ello ha sido posible gracias a la magia
de una bruja encantadora que me hechizó
con su entusiasmo y su clarividencia y conjuró
los desalientos con su compañía.
A ella quiero dedicarle en primer lugar esta trilogía.
A Reina, mi bruja madrina.
Y a Júlia, Maurici y Víctor, mi trilogía de carne y hueso.
PRIMERA PARTE: LOS SENTIMIENTOS

***
Oro noble de sabias palabras labrado,
destinado a las manos que aún no han nacido,
triste exiliado del mundo por la madre O.
Ella así lo quiso.
Ella así lo decidió
Permanecerás, pues, oculto en las profundidades de la tierra,
hasta que los cielos refuljan y los astros inicien su camino celeste.
Entonces, sólo entonces, la tierra te escupirá de sus entrañas,
acudirás obediente a su mano blanca
y la ungirás de rojo.
Fuego y sangre, inseparables,
en el cetro de poder de la madre O.
Fuego y sangre para la elegida que poseerá el cetro,
Sangre y fuego para la elegida que será poseída por el cetro.
Profecía de Trébora
El reencuentro
Un hombre rubio, alto, de ojos azules y manos grandes la abrazó con tanta fuerza que a punto estuvo de ahogarla.
Anaíd no sabía si se ahogaba por falta de aire o por la emoción que la embargaba.
Hacía quince años que soñaba con ese abrazo. El hombre era su padre. Se llamaba Gunnar y era la primera vez que lo veía.
Cuando los brazos de Gunnar la envolvieron, Anaíd sintió un cosquilleo de bienestar y tuvo deseos de ronronear como su gato Apolo. Entrecerró los ojos, se acurrucó contra su pecho, inmóvil, saboreando el momento, y escuchó los Nítidos de su corazón, tan desconocidos como su olor a salitre o su acento islandés. Tic, tac, tic, tac, sonaban. Le recordaron a un despertador gigantesco de color verde manzana, y pensó que tener un padre de carne y hueso era una sensación tranquilizadora, como encontrar los zapatos junto a la cima al despertarse o abrir un paraguas bajo la lluvia.
Se avergonzó por comparar a su padre con un paraguas, pero no tuvo tiempo de rectificar y convertirlo en algo más poético, como el viento de levante o un rayo de sol primaveral, porque la voz de Selene rompió el encanto del reencuentro.
– ¡Anaíd! -gritó.
Su nombre, pronunciado con un deje de reproche, le decía que estaba haciendo algo malo. Era el mismo tono que su madre utilizaba cuando de niña cogía las patatas fritas con los dedos u olvidaba cerrar la puerta al salir. Fingió no haberla oído, pero Gunnar levantó la mirada y retiró los brazos que la envolvían cálidamente.
– ¡Selene! -exclamó con emoción.
Anaíd se sintió repentinamente abandonada y se dio cuenta de la anchura, la profundidad y la intensidad del abrazo que acababa de recibir. De buena gana repetiría.
Selene, en cambio, no quiso probarlo.
– Quieto -se revolvió contra Gunnar.
Y le apuntó con su atame para impedir que se acercara.
– Hola, Selene -susurró Gunnar, con una voz ahora tan acariciadora como sus ojos o sus manos.
Era otra forma de abrazarla. Pero Selene, a la defensiva, no se inmutó.
– ¿Qué quieres?
No parecían una pareja demasiado bien avenida. Ni siquiera parecían una pareja. Y sin embargo, a pesar de todo, hacían buena pareja. Anaíd pensó que era una lástima que las cosas fueran tan complicadas. Y recordó con nostalgia cómo su madre había caído rendida-mente enamorada de su padre la primera vez que lo vio. De eso hacía quince años. Había llovido mucho desde entonces.
– Creía que estabais muertas…
– Pues ya ves que no. Ahora puedes irte.
La voz de Selene, su actitud y sus movimientos eran agresivos.
– Durante mucho tiempo creí que habíais sido devoradas por aquella osa -confesó Gunnar.
Selene replicó tajante:
– El único que quería devorar a su propia hija eras tú.
Para Anaíd aquello fue como un bofetón. ¿Pretendía decir que su padre era incapaz de sentir afecto por ella?
Por suerte, Gunnar no recogió el guante de guerra.
– Anaíd es tal y como la imaginaba en mis sueños.
– ¿Sueñas? -inquirió Selene cáusticamente-. Tenía entendido que los Odish no teníais esa capacidad.
– ¡Mamá! ¡Basta ya! -la interrumpió Anaíd.
Le ofendía su belicosidad, pero la irritaba aún más que no aceptase la posibilidad de que su padre hubiera soñado con ella. ¿Acaso se sentía celosa?
– Hay muchas cosas que no sabes, Selene. No tienes ni idea de cómo me he sentido durante todo este tiempo, ni las horas, los meses y los años que he ocupado con tu recuerdo y el de Anaíd.
Anaíd sintió cómo un sorbo de calidez bajaba por su garganta y se expandía por su estómago.
– ¿Y por eso mataste a la osa? ¿Para vengar nuestra muerte? -le preguntó impulsivamente.
Gunnar se giró hacia ella. Parecía sincero.
– Lo siento. Después supe que precisamente gracias a I ¡i osa sobrevivisteis. Pero si te consuela, tener su piel no alivió mi conciencia.
Selene forzó una risa fabricada para ofender. O eso le pareció a Anaíd.
– ¿Conciencia tú? No me hagas reír. ¿Me estás diciendo que tienes conciencia y que te ha remordido durante este tiempo? Esto sí que es una novedad. Creía que los Odish carecíais de conciencia.
Anaíd se molestó. Selene se recreaba excesivamente en la pronunciación de la palabra «Odish». La repetía aposta y silabeaba el sonido fricativo de la «shhh» para hacerlo más estridente. Era una forma como otra de trazar una raya y quedarse a un lado. En su esquema maniqueo, ella era una Omar pura mientras que Gunnar era un Odish impuro. No había, por tanto, diálogo posible con la otra parte. Gunnar era como un apestado.
¿Pero qué pasaba con ella misma, Anaíd, su propia hija? ¿Acaso no era también hija de un Odish? ¿O no era ni una cosa ni otra?
No obstante, Anaíd no estaba dispuesta a dejar escapar a su padre ni a permitir que su madre lo echara de su vida a la primera de cambio.
– ¿Te quedarás a cenar?
El silencio se podía cortar con un cuchillo.
– ¿Me estás invitando? -preguntó Gunnar con prudencia.
Y Anaíd se adelantó a Selene cerrándole la boca.
– Claro que sí, eres mi invitado. Quédate a cenar, por favor.
Y esta vez Gunnar no titubeó.
– Gracias, será un placer.
– ¿Y te quedarás a dormir?
Selene palideció. Las leyes de la hospitalidad Omar eran sagradas y ni siquiera ella tenía la potestad de negar la mesa y la cama a un invitado.
Gunnar se dio cuenta de su apuro y evitó violentarla.
– Puedo dormir en mi coche o conducir unos kilómetros más hasta Benicarló.
Selene se crispó.
– ¡No tenías por qué decirlo!
– ¿El qué?
– Anaíd no sabe dónde estamos.
– Te equivocas -la corrigió su hija.
Anaíd lo sabía perfectamente.
Estaban en una pequeña caravana aparcada en medio de un descampado solitario, a pocos kilómetros de la autopista. Las suaves llanuras surcadas de canales de riego que se intuían al oeste, el campo de almendros al norte, el vuelo de alguna gaviota, el lejano fragor de las olas y el aroma de los naranjos en flor, intenso, dulzón, le habían hecho suponer acertadamente que estaban en tierras levantinas.
Página siguiente



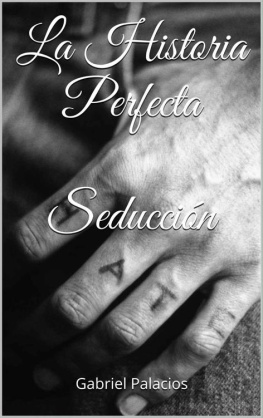
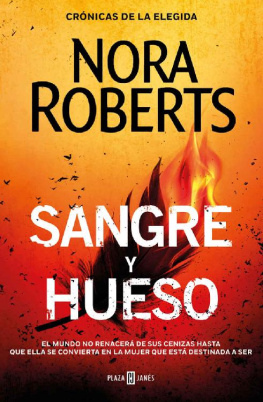
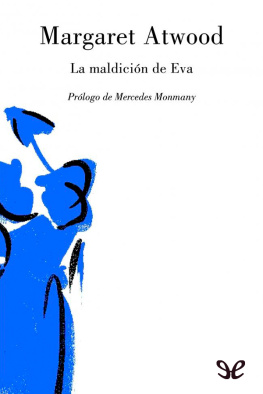

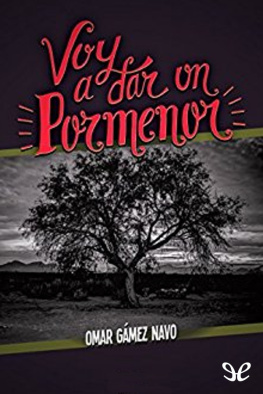
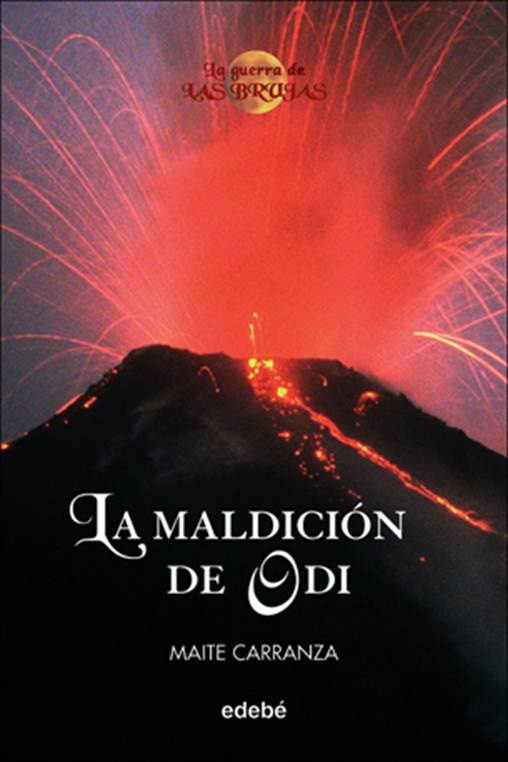
 ***
***